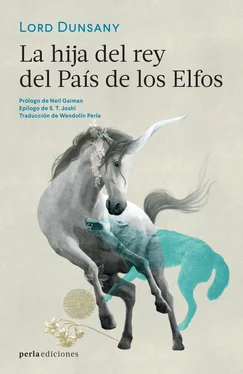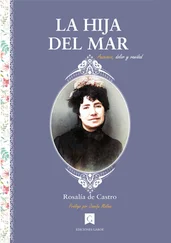Los otros tres caballeros yacían muertos; al no tener alma, su magia volvió de nuevo a la mente de su amo.
Volvió entonces al palacio, después de enviar al último de sus guardias a buscar un duende.
Los duendes de piel oscura y sesenta o noventa centímetros de estatura eran una tribu gnómica que habitaba en el País de los Elfos. Tan pronto inició la conmoción en el salón del trono del que sólo se habla en canciones, el duende, iluminado por el trono, se presentó erguido en sus sesenta centímetros de estatura ante su rey, y éste le entregó el pergamino con la runa escrita en él y dijo:
—Ve deprisa en aquella dirección y atraviesa el fin de nuestra tierra hasta que llegues a los campos que nadie conoce aquí, y encuentra a la princesa Lirazel, que está en las guaridas de los hombres, y entrégale esta runa para que la lea. Entonces todo estará bien.
Y el duende se fue deprisa.
Con pasos agigantados, no tardó en encontrarse frente a la extensa frontera crepuscular. Y entonces todo en el País de los Elfos se quedó quieto, y, en aquel espléndido trono del que sólo se habla en canciones, permaneció sentado y quieto el viejo rey, sufriendo en silencio.
LA APARICIÓN DEL DUENDE

TAN PRONTO COMO EL DUENDE LLEGÓ a la frontera crepuscular, la cruzó con destreza; no obstante, se asomó con cautela a los campos que conocemos por temor a los perros. Tras escabullirse con sigilo lejos de aquellas densas masas crepusculares, entró con tal cuidado a nuestros campos que ningún ojo lo habría visto a menos que ya hubiera estado puesto en el sitio donde apareció. Ahí se detuvo durante unos instantes, mirando a la izquierda y a la derecha, y al ver que no había perros, se alejó de la barrera crepuscular. El duende jamás había estado en los campos que conocemos, aunque sabía que debía evitar a los perros, pues el temor a los canes es tan profundo y universal entre quienes son inferiores al hombre que parece haber incluso atravesado nuestras fronteras hasta llegar al País de los Elfos.
En nuestros campos era mayo, y los ranúnculos que los cubrían se extendían frente al duende como un mundo amarillo entrelazado con el ocre del pasto incipiente. Al ver tantos ranúnculos brillando ahí, la riqueza de la Tierra lo deslumbró. De inmediato empezó a caminar entre ellos y las espinillas se le tiñeron de amarillo.
No se había alejado mucho del País de los Elfos cuando encontró una liebre tendida en la comodidad de una cama de pasto, sobre la cual intentaba pasar el tiempo hasta que tuviera cosas que hacer.
Cuando la liebre vio al duende se quedó completamente quieta, con mirada inexpresiva, y no hizo más que pensar.
Al ver a la liebre, el duende se acercó, se tendió ante ella sobre los ranúnculos y le preguntó por las guaridas de los hombres. Pero la liebre sólo siguió pensando.
—Criatura de estos campos —repitió el duende—, ¿dónde están las guaridas de los hombres?
La liebre entonces se puso de pie y se acercó al duende, lo cual la hizo parecer ridícula pues al caminar carecía de la habitual gracia que tenía al correr o dar piruetas, y era de mucho menor estatura por la parte delantera que por la trasera. Incrustó la nariz en el rostro del duende y agitó sus tontos bigotes.
—Indícame el camino —dijo el duende.
Cuando la liebre se convenció de que el duende no emitía olor alguno a perro, accedió a que la interrogara. Pero no comprendía el lenguaje del País de los Elfos, así que permaneció quieta y siguió pensando mientras el duende hablaba.
Por fin el duende se hartó de su silencio, así que se levantó de un brinco y gritó:
—¡Perros!
Dejó a la liebre y siguió correteando alegremente entre los ranúnculos en cualquier dirección que lo alejara del País de los Elfos. Sin embargo, aunque la liebre no podía entender del todo el lenguaje élfico, la vehemencia del tono con que el que el duende gritó “perros” provocó que cierta aprehensión se apoderara de sus pensamientos, de modo que al poco rato abandonó su cama de pasto y brincoteó por la pradera, no sin antes lanzarle una mirada de desprecio al duende; aun así, no iba demasiado rápido y avanzaba apenas con tres patas, pues una de sus patas traseras estaba lista para emprender la huida en caso de que sí hubiera perros. Pero al poco rato hizo una pausa y se sentó y alzó las orejas, y miró a través del campo de ranúnculos y se enfrascó en sus pensamientos. Y, antes de concluir sus reflexiones sobre lo que había querido decirle el duende, éste ya se había perdido de vista y había olvidado lo que le había dicho.
Pronto el duende vislumbró las tejas de una casa de campo que se erigía detrás de unos arbustos. Parecía mirarlo con sus ventanitas bajo las tejas rojas.
—Una guarida humana —dijo.
Pero cierto instinto élfico parecía decirle que ahí no era donde se encontraba la princesa Lirazel. Aun así, se acercó a la granja y observó a las gallinas. Sin embargo, en ese instante un perro lo vio, uno que jamás había visto un duende y que produjo un chillido canino de estupefacta indignación, pero contuvo el resto de su aliento para la persecución y se abalanzó hacia él.
El duende entonces emprendió una huida tajante entre los ranúnculos como si le hubiera robado la agilidad a una golondrina y flotara apenas por encima de las flores. Esa clase de velocidad era algo nuevo para el perro, quien dibujó una larga curva durante la persecución y ladeaba el cuerpo cuando era necesario, con el hocico abierto y silencioso y el viento recorriéndolo desde la nariz hasta la cola con una suave corriente ondulante. Aquella curva era producto de la confusa esperanza canina de atrapar al duende cuando se desviara. Al poco rato se había quedado muy atrás, mientras el duende jugueteaba con la velocidad e inhalaba el aire florido en grandes bocanadas frescas por encima de los ranúnculos. Dejó de pensar en el perro, aunque no cesó en la huida provocada por éste, pues la velocidad le traía alegría. Y la extraña persecución continuó en aquellos campos, con el duende impulsado por el júbilo y el perro por el deber. Con tal de hacer algo novedoso, el duende juntó los pies e impulsándose con las rodillas se clavó hacia el frente sobre las manos y dio una pirueta; estirando los brazos mientras aún giraba, se impulsó por los aires, donde siguió dando vueltas. Repitió este movimiento varias veces, lo que acrecentó la indignación del perro, que sabía bien que ésa no era la manera de atravesar los campos que conocemos. Aun así, a pesar de su indignación, al perro le quedó claro que jamás atraparía al duende y optó por volver a la granja, donde halló a su amo, a quien se acercó moviéndole el rabo. Con tal fuerza agitaba la cola que el granjero se convenció de que había hecho algo útil y le dio una palmada, y con eso se acabó el asunto.
Para el granjero era bueno que el perro hubiera ahuyentado al duende de su granja, pues de haberle hablado al ganado de las maravillas del País de los Elfos, las terneras se habrían burlado del hombre y el granjero habría perdido la lealtad de todas sus bestias, salvo la del perro fiel.
El duende siguió alegremente su camino sobre los pétalos amarillos de los ranúnculos.
De pronto vio que frente a él se alzaba por encima de las flores un zorro, con el pecho blanco y la barbilla blanca, que lo miraba conforme avanzaba. El duende se acercó y lo miró más de cerca. Y el zorro siguió observándolo, pues los zorros acostumbran observar todas las cosas.
Había vuelto hacía poco a aquellos campos cubiertos de rocío tras escabullirse por la noche de la frontera crepuscular que divide los campos que conocemos del País de los Elfos. Incluso se atreve a asomarse al interior de dicha franja y camina en el crepúsculo; y en el misterio de aquel denso crepúsculo que yace entre este lugar y aquel es donde el zorro absorbe parte de esa elegancia que trae consigo a nuestros campos.
Читать дальше