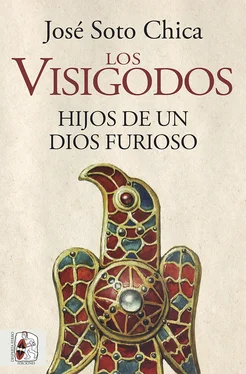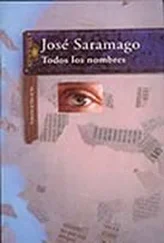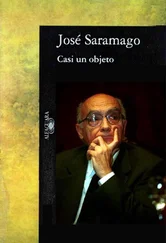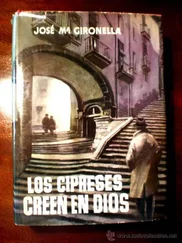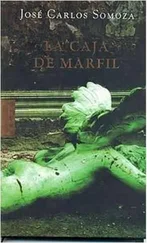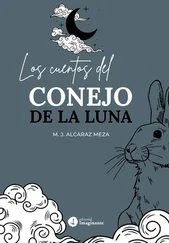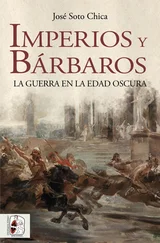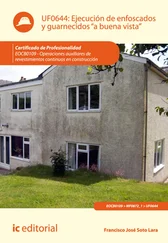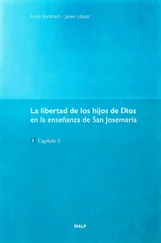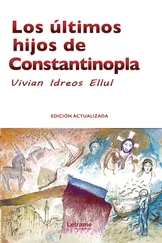En efecto, Roma había logrado rechazar a los godos y a los pueblos que con ellos participaron en las grandes invasiones del siglo III, pero, al firmar el foedus del 332 y al intervenir contra los godos no adscritos a la confederación tervingia, reconocía que esta última era no solo su aliada, sino también su único «interlocutor válido» entre los pueblos godos y, de facto , el poder hegemónico al norte del Danubio. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que las bandas y grupos godos que se abalanzaban de forma anárquica una y otra vez sobre territorio romano estuvieran ahora constituyendo una poderosa confederación justo en las fronteras del Imperio?
Las invasiones del siglo III siempre han sido poco valoradas por los especialistas, que solo las abordan como una suerte de antecedente o «ensayo» de las del siglo V. De hecho, a estas últimas se las suele adjetivar como «grandes» como queriendo resaltar que lo vivido antes, en el siglo III, solo había sido un bárbaro «aperitivo». Pero cuando uno se detiene en las invasiones del siglo III, cuando se las pone sobre el mapa y evalúa los recursos que el Imperio movilizó para detenerlas y hacerlas retroceder, cuando se constatan las formidables fuerzas desencadenadas y los interminables años de guerras y luchas necesarios para frenarlas, uno comienza a sospechar que lo vivido por Roma en la segunda mitad del siglo III fue tan grande o incluso mayor que lo que tuvo que afrontar en el siglo V. ¿La diferencia? Del lado romano la inquebrantable voluntad de resistir, de sobreponerse y vencer y del lado bárbaro y muy en particular del de los godos, la capacidad para reinventarse y aprender.
En efecto, el Imperio de la segunda mitad del siglo III, fragmentado y empobrecido, no era en modo alguno más rico o poderoso que el de finales del siglo IV, pero al contrario que este último encajó mejor la avalancha bárbara. Y es que hacia el año 265 el Imperio se hallaba en quiebra técnica, económica, política y militarmente hablando, pero tan solo una década después, hacia el 275, había frenado a bárbaros y persas, recompuesto su unidad política y fortaleza militar y se hallaba en el buen camino para restablecer su economía. Si comparamos la situación del año 265 con la de, por ejemplo, el 421, tendríamos que convenir que en ese último año el Imperio se hallaba en mejor situación que en 265 y, sin embargo, mientras que a partir del 265 el Imperio no hace sino avanzar, a partir del 421 no hizo sino retroceder.
Los bárbaros de la segunda mitad del siglo III eran tan fieros y numerosos como los del V. La diferencia estaba en el grado de organización y, aunque resulte paradójico, de romanización: los del siglo V y, en especial, los godos, eran mucho más «romanos» que sus antepasados del siglo III y por eso mismo eran mucho más peligrosos, tanto que resultaron mortales para el occidente romano.
Por su parte, los romanos del siglo III contaban con una fuerte voluntad de resistencia, recuérdese por ejemplo la capacidad combativa de los ciudadanos de Atenas que se organizaron en milicias para defenderse de los saqueadores hérulos y godos, o la habilidad del Senado romano para poner en pie un formidable ejército de voluntarios y reclutas a fin de ahuyentar a los merodeadores bárbaros. Pero, además de con esta capacidad combativa de sus ciudades y ciudadanos, el Imperio romano de la segunda mitad del siglo III contó con la brutal energía de emperadores soldado como Claudio II o Aureliano. En el siglo V, por el contrario, la resistencia ante el empuje bárbaro es menos firme y, sobre todo y si se me permite la expresión, menos popular. De hecho, podríamos concluir que, en lo militar, Roma confió mucho más en sí misma en la crisis del siglo III de lo que lo haría en la del V. Mientras que, en la primera crisis, la del siglo III, confió en sus propias fuerzas, en la del siglo V se demostró muy dependiente de los federados bárbaros y, en concreto, de los godos.
Además, y esta es otra gran enseñanza de las invasiones del siglo III, para el Imperio y al final, resultó mucho más gravoso tener que lidiar con las pequeñas pero múltiples bandas guerreras que se infiltraban en su territorio que con los grandes ejércitos que, seguidos por sus familias y esclavos, rompían las fronteras y se adentraban arrasándolo todo. A estos últimos se les enfrentó y se les aniquiló, pero a las primeras, a las pequeñas bandas de unos cientos de guerreros o incluso de unas docenas de ellos, no se las podía controlar y eran ellas, en verdad, las que hacían imposible la vida en las provincias que infectaban. 1 Para neutralizarlas, Roma acudió primero a impermeabilizar sus fronteras con el acantonamiento en ellas de más legiones, con la elevación de más fortalezas y con la disposición de fuerzas de maniobra que pudieran acudir a los lugares amenazados de forma inmediata. Así lo hicieron Galieno, Claudio II, Aureliano y, sobre todo, Diocleciano. Tuvieron éxito, pero no completo y, por eso, ya con el emperador Constantino, asistimos a otra acción complementaria: estabilizar a los bárbaros, a los godos en nuestro caso, poniendo fin a su anárquica disgregación tribal y facilitando su cohesión y fijación mediante el expediente de reconocer a los jefes, los jueces tervingios, para que actuaran como interlocutores del Imperio y fueran garantes del buen comportamiento de sus díscolas gentes. Podríamos, pues, concluir que Roma fue un factor esencial en la génesis de los tervingios, como también lo sería en la de los visigodos. Un factor que, con toda probabilidad, fue el más importante, pero no el único. Veámoslo. 2
Cuando los godos dejaron Gotiscandia y llegaron a las tierras que ellos llamaban Oium y que pronto pasarían a denominarse Gotia, se encontraron inmersos en un ambiente que hoy denominaríamos multiétnico y multicultural. Ya hemos aludido a la importancia que tuvieron para ellos las relaciones con los pueblos sármatas y dacios y el impacto de la civilización grecoescita del Reino del Bósforo en su propia cultura. Hemos aludido también a la integración en lo que podríamos llamar «complejo gótico» de otras tribus germanas, protoeslavas, ugrofinesas, etc. y también se ha evidenciado que miles, docenas de miles de civiles y soldados romanos, se sumaron a los godos en el siglo III, bien como cautivos y esclavos, bien como aliados de fortuna. 3 Así que hacia el año 332 los godos debían de ser un pueblo muy diferente de aquel que había abandonado el Báltico ciento cincuenta años antes. Esa «diferencia» se manifiesta de forma notable en la arqueología. En efecto, si hacia el año 200 los godos habitaban en pequeñas aldeas en las que llevaban una vida de subsistencia y en la que los trabajadores especializados eran excepción, ahora, en el siglo IV y en sus nuevos asentamientos, nos hallamos ante grandes aldeas que han adoptado modernos modelos de explotación agrícola y ante variados tipos de asentamientos entre los que no faltan auténticos complejos de producción artesanal masiva, casi industrial, en los que no solo se fabricaban en gran número objetos, armas y herramientas de calidad, sino que también se exportaban muy lejos.
Exportaban e importaban. La expresión Biberum ut gothi , que significa «beber como un godo», era tan frecuente en los siglos IV al VI como lo fue en los siglos XIX y XX la de «beber como un cosaco» y, en efecto, los yacimientos de asentamientos godos del siglo IV en las actuales Rumanía, Moldavia y Ucrania están repletos de ánforas de vino procedentes del Imperio romano. No solo vino, sino vajillas de calidad, joyas, armas… Nos hallamos de repente ante los restos de una nueva sociedad rica y populosa que ha sustituido al paupérrimo mundo de las culturas de Wielbark y Przeworsk que atisbábamos entre los godos bálticos de los siglos I y II. Ahora nos hallamos ante unos «nuevos godos». Unos godos complejos desde el punto de vista étnico y avanzados cultural y económicamente, cuyo estilo de vida nos ha quedado reflejado, de acuerdo con la arqueología, en los restos de la llamada cultura de Cherniajov. Así, por ejemplo, en el yacimiento de Budeşti, en la actual Rumanía y correspondiente al siglo IV y que con sus buenas 35 hectáreas es el mayor asentamiento godo del mar Negro, debieron de habitar unas 7000 personas lo que sería equivalente en extensión y población a muchas pequeñas ciudades del Imperio romano de su tiempo. 4 Budeşti es la más grande, pero no la única de las grandes aldeas godas que surgen en el siglo IV entre los Cárpatos y el Dniéper. Junto a esas grandes aldeas había multitud de asentamientos más pequeños y, lo que en realidad nos importa, en todos esos asentamientos se usaba ya el arado con reja de hierro y se roturaban sin cesar nuevos campos, pues el análisis polínico demuestra que se pusieron en cultivo más tierras que nunca antes en la región, lo que, como es evidente, trajo consigo un incremento formidable de la población. Este crecimiento agrícola y demográfico se reflejó en todos los órdenes de la vida y sobre todo en la economía de los «nuevos godos». Por ejemplo, tenemos pruebas de que se incrementó de un modo exponencial la producción y elaboración de herramientas y armas de hierro y a tal nivel que comenzó a exportarse desde los yacimientos y factorías –no encuentro otro nombre que les haga justicia– radicadas en los Cárpatos y en los grandes valles fluviales de la Estepa. Una de esas «factorías» dedicadas a la producción casi industrial de herramientas y armas de hierro es Sinicy, en la actual Ucrania. Allí, en el siglo IV, se agrupaban 15 herrerías en pleno funcionamiento y en las que debieron de trabajar no menos de 45 herreros que fabricaban armas y herramientas de calidad que exportaban muy lejos de su aldea. No solo hierro, conocemos asentamientos semejantes especializados en la fabricación de alfarería y, lo más significativo para que podamos comprender hasta qué punto se había vuelto complejo, rico y sofisticado el mundo gótico del siglo IV, también existían poblados dedicados a la fabricación de vidrio, joyas, textiles y hasta de peines de asta de ciervo y marfil. Sí, hasta el año 300, el vidrio era un artículo de lujo que llegaba a los germanos desde el Imperio, pero a partir de esa fecha comenzó a fabricarse en aldeas situadas en pleno territorio godo, en el norte de los Cárpatos, en auténticas fábricas, fabricae si queremos usar el equivalente y contemporáneo vocablo romano, que exportaban su mercancía de lujo a todo el mundo germánico, desde Noruega a Crimea. También los peines de asta de ciervo o de marfil eran un artículo de lujo. En Birlad-Valea Seaca, Rumanía y dentro del territorio que dominaba Ariarico, el rey o juez godo que se enfrentó a Constantino entre los años 331 y 332 y que sería el abuelo del célebre Atanarico, podemos estudiar un yacimiento que muestra un asentamiento constituido por 20 casas en las que todos sus habitantes, seguramente más de un centenar, estaban por completo dedicados a la fabricación de peines de asta de ciervo.
Читать дальше