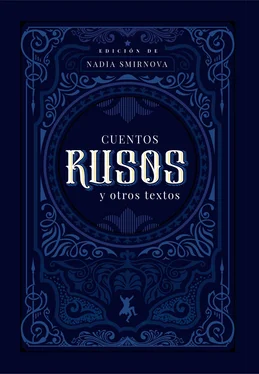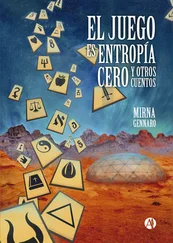»Y, al fin, ¿por qué yo, precisamente yo, que quiero a mi mujer y tengo la desgracia de conocer la vida más de cerca y en mayor grado que ella, por qué debo ilustrarla sobre la desagradable y severa esencia de lo que ocurre a su alrededor, por qué debo contarle sobre aquellas piedras y espinas que yacen en el camino del hombre, en su insoportablemente difícil y sanguinolento camino hacia lo desconocido?
»Me viene mejor cuidarla, para que ella, medio-niña, permanezca el mayor tiempo posible en ese estado de frescura del sentimiento y del pensamiento, en el agradable estado de semisueño del alma, esa alma que siente con tanta calidez y tiene tanta fe. Que entienda menos, eso me dará la posibilidad de poder disfrutarla como una flor.
»Y, si me apetece, podré complacerme con el refinado deleite de echar pequeñas gotas del escepticismo oscuro, de la punzante amargura del entendimiento en la luminosa humedad de sus sentimientos. Empezará a marchitarse paulatinamente, y yo observaré y disfrutaré de mi pequeña venganza contra la vida, que tanto me envenenó.
»Estoy envenenado, y así, enveneno yo mismo, enveneno a ese ser valioso que apenas ha vivido… Hago daño a la vida, privándola de la energía que serviría a sus propósitos si yo lo permitiese».
Y otra vez estiré la mano para despertar a mi mujer.
* * *
No obstante… por alguna razón volví a echarme en el sillón y, mirándola a la cara, me puse a pensar preso de esas extrañas ideas, tan difícilmente distinguibles de sensaciones. Era como si en mi cabeza se deslizase una espesa avalancha de algo que desprendía sombras densas sobre mi alma. Estaba hastiado. Durante mucho tiempo no conseguía claridad ni conexión en mis pensamientos.
Pero cuando lo conseguí, sentí miedo y frío. Todo lo que pensé se ha fundido en una pregunta sólida y abrupta: ¿amo a mi mujer? Me levanté, me aparté hacia la ventana y, apoyando mi frente sobre el marco, me puse a mirar al jardín. Todo se inundaba de rayos lunares y sombras. El jardín callaba con el silencio concentrado de un ser que contempla los misterios, habiendo descifrado muchos de ellos.
«Mujer...» —me repetí a mí mismo, sintiendo que esa palabra corta, tan simple y, al parecer, clara, suena fría y plana y no suscita nada en la mente ni en el corazón.
Hay muchos sonidos así, nacen y mueren sin dejar nada detrás. ¡¿Mujer?! —hay incluso algo grosero, esclavizante en eso.
Estamos acostumbrados a pensar que entendemos nuestras palabras, y nos engañamos con esa costumbre. El alma de las palabras, su significado, nos es desconocida y oscura.
«Entonces, ¿amo a mi mujer?» —me pregunté. Amaba sus ojos, sus besos y su sonrisa, su voz y sus gestos, y muchos otros detalles y, quizás, a toda ella en esos detalles. Pero ¿la amaba sin ellos, como a una persona y un alma viva, como conciencia y misterio, como una respuesta siempre vibrante a las impresiones, como un instrumento fino, sensible y armónico? ¿La amaba así?
No pude decir que lo haya buscado en ella —ni que haya buscado, ni que haya deseado encontrarlo… Nos conocimos… Ella, una chica viva y vigorosa, me gustó más que otras. Por aquel entonces mi vida era tan dura y aburrida que pensé que no perdería nada al casarme. Hice que se interesase por mí y sentí el deseo de recibir sus cálidas caricias.
Hice que se consolase un poco. Es fácil hacer que una mujer se consuele a sí misma. Sobre todo ahora, cuando la masculinidad en un hombre es igual de rara que la feminidad en una mujer. Pero, aun habiendo perdido mucha feminidad, la mujer no ha perdido la capacidad de compadecerse, y hoy en día el amor de una mujer, casi todo, es la pena que siente hacia el hombre…, hacia el hombre, demasiado pobre de espíritu y débil de cuerpo.
... Pero me olvido de la cuestión principal…
Al encontrar la respuesta a esa pregunta, me hice otra....
«¿Qué es lo que ella ama de mí?». Esta fue más difícil de contestar: verdaderamente, si yo estuviese en su lugar, si yo fuese una mujer, no creo que fuera capaz de encontrar nada de positivo y fuerte, nada digno de atención en una persona como yo…, salvo, quizás, la capacidad de pensar en una especie de espirales sin fin que llevan el pensamiento hacia algún lugar del abismo sin una gota de luz.
Pero las mujeres tienen una lógica tan penosa…
Al solucionar la cuestión de su amor, me volví a preguntar:
«¿Por qué, para qué nos necesitamos, si somos extraños, desconocidos?».
Y ahí me di cuenta de que no amo a mi mujer, pues si la amase lo más mínimo, sería incapaz de preguntarme esas cosas… Sentí frío…
¿Qué pasará en adelante, cuando ella lo comprenda? ¿Qué le pasará? ¡Me sentiré tan mal, tan angustiado! ¡Cuántas lágrimas habrá, cuánto de lo inútil, agudo, de lo que destroza los nervios, de lo que envenena la vida! Al principio se creerá engañada, después se sentirá como una mártir del deber, después comenzará a buscar consuelo…, y se buscará un amante… ¡Puf!…
Otra vez me acerqué a ella. Dormía profunda y despreocupadamente y la tierna sonrisa infantil no abandonaba su rostro. Pero ahora ya no despertaba en mí esos sentimientos agradables que eran imperativos hacía tan poco… hasta ayer.
La miraba y me preguntaba:
«¿Para qué necesito ese juguete? ¿Acaso debo buscar la unión con ella aun sabiendo que no existe? ¿Es posible para nosotros dos… y para la gente en general, esa infame “convergencia de las almas”, esa comprensión?... ¿Unión de intereses? ¡Bah! No coincidiremos en eso. Me gustaría que nada me hiriese, quiero tranquilidad —ese es mi único interés».
No me molesta pensar… pero vivir —¡no, gracias! Ya he vivido unos diez años y sé cuál es el valor de la vida: después de los veinticinco no es más que una progresiva pérdida de fuerzas, de deseos, de imaginación…, de todo lo mejor, de todo aquello que contiene esa misma esencia de la vida. Estás creado para algo y estás obligado a hacer algo.
Y todo lo que hagas debe, en primer lugar, corresponder al marco moral existente en el momento dado; un marco siempre lo suficientemente pesado y apretado para aplastar al hombre; en segundo lugar, todas tus acciones son muy vanas, muy aburridas, muy obscenas.
Porque no eres un genio…
Así pues, un buen día, esa niña, mi mujer, me preguntará si la amo, y desde ese día nuestra vida se volverá pésima.
¿Cómo llamarlo todo? ¿Un error? ¿Un malentendido? No lo sé, la verdad… Por cierto, casi siempre y, al parecer, todos lo hacen así: se enamoran y se casan, se conocen y se decepcionan, y después comienzan a «arrastrar la existencia» —lo que viene a llamarse «la vida familiar»… Arrastran la existencia aquellos cuya alma está atravesada por el clavo del deber; los que son un poco más inteligentes se separan con el buen recuerdo en forma de arrepentimiento por el tiempo perdido y el enfado mutuo. Tanto lo uno como lo otro es inexpresablemente horrendo.
Pero «todo eso es filosofía, hermano», como dice un conocido mío. Y la realidad es esta: mi mujer me da miedo como una persona que en el futuro me causará muchas penas y preocupaciones…
Y ahora, la miro y pienso:
«He aquí la persona que pronto reivindicará sus derechos a mi atención y a todo mi universo… Empezará a hurgar las cosas en mi interior, estudiarme, observarme, pensar en mí, y todo eso para saber qué es lo que soy. Y yo mismo tengo una idea muy borrosa de mi propio “yo”».
Y me parece que cuando los ojitos infantiles de mi mujer miran a los míos, intentan penetrar en un abismo sin fondo, lleno de niebla corrosiva.
Y me da pena mi mujer —perderá su visión clara sobre el hombre y sobre la vida al observar a su marido. Conozco su opinión sobre mí: me considera muy original, refinado e inteligente.
Читать дальше