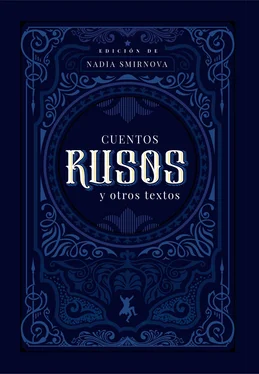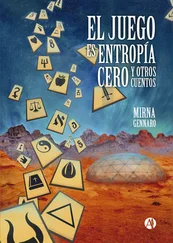Te miraba, ¡mi querido, mi dulce flor! Todo el tiempo que dormías o reposabas en la cama o en el sillón, miraba tus movimientos, tus instantes, unido a ti por una fuerza inconcebible.
¡Qué extrañamente nueva era mi vida en aquel momento, y cómo, al mismo tiempo, leía en ella la repetición de algo lejano que existió hace siglos! Me parece que es difícil dar una idea de ello: volvió a mí este fragmento fresco y alado de mis tiempos de adolescencia, cuando el alma joven busca amistad y fraternidad entre sus jóvenes compañeros, una amistad decididamente adolescente, llena de detalles tiernos, casi infantiles, de constante demostración de signos de delicado apego; cuando se mira dulcemente a los ojos, y cuando uno está presto a hacer cualquier sacrificio, incluso el más inútil. Todos estos deliciosos, jóvenes, frescos sentimientos — ¡Ay!, estos habitantes de un mundo sin retorno — todos esos sentimientos han vuelto a aparecer en mí. ¡Dios mío! ¿Por qué? Te miraba. ¡Mi querido, mi joven flor! ¿Acaso ese soplo tan fresco de juventud me envolvió para que después, de golpe, me sumergiese en un enfriamiento de sentimiento aún mayor, mortífero, para que de repente me volviese decenas de años mayor, para que viese mi vida en fuga con mayor angustia y desesperanza? Así es como el fuego que se extingue expulsa la última llama que estremecedoramente ilumina las sórdidas paredes, para después ocultarse por los siglos de los siglos y…
[Fin del manuscrito]
1«Noches en la villa» fue escrito en 1839 y es un fragmento inacabado que relata los últimos días de la vida del conde Iósif Vielgórski (1817-1839), amigo íntimo de Gógol.
Maxim Gorki
De las memorias de un contemporáneo
… Hoy, estando en mi estudio después de comer, con un tono de ternura y preocupación, mi mujer dijo:
––Ha aparecido algo raro en tu trato hacia mí, Paul. A veces me miras con interrogación…, como si estuvieses esperando, queriendo saber: ¿cuándo..?, ¿será pronto? Y además te has vuelto especialmente atento hacia mí…, no como hacia una mujer, eso ni siquiera lo habría notado…, sería tan habitual y trivial…, no, es esa extraña atención interrogativa, en espera, al igual que tus miradas silenciosas. ¿Qué te pasa? ¡Me asustas, Paul!
Cuando lo dijo, brillaron las lágrimas en sus ojos, lágrimas de miedo y desconcierto… ¡Es tan sensible!
Yo también me asusté por su pregunta y me puse a consolarla como pude. No tardé mucho tiempo en conseguirlo, las mujeres se consuelan rápido. Cuando lo conseguí, le pregunté con un cierto temor si había intentado encontrar alguna explicación a mi disposición.
—Sí —dijo ruborizándose—. Creo que no estás contento con el hecho de que…, ya han pasado cinco meses desde que…, tú y yo…, somos marido y mujer…, y yo aún…
Enrojecida de vergüenza e inquietud, acabó su frase susurrando y, tapando la cara con las manos, se acurrucó a mi lado como una suave y bonita bola —una postura sensual y juguetona, solo posible en las gatas y en las mujeres—.
A través de los blancos y finos dedos de sus manos brillaban sus ojos negros. El vestido de color marino la cubría con olas suaves y suntuosas.
Justifiqué mi disposición con un ligero malestar físico. Se tranquilizó, y yo también, pues en sus palabras sentí que estaba segura de mi amor, y por eso, aun con toda su sensibilidad, era incapaz de comprender qué era lo que preguntaba con mi mirada. Me dio pena. Después me fui a pasear, y le dije que no me esperase, porque me pasaría por el club. Se lamentó y se despidió de mí con un beso. Cuando volví, ya estaba dormida.
... Acabo de apartarme de su cama, donde pasé dos horas sentado, mirándola, esa mujercita, mi mujer.
Tumbada boca arriba, semicubierta por una ligera manta que esboza todas las curvas de su cuerpo en relieve, tumbada, sonríe en el sueño. Alrededor de su cabeza, los mechones enredados de su pelo yacen a modo de una oscura corona sobre la almohada. Uno de ellos cayó sobre su hombro y garganta; el otro, sobre la mejilla rosada, un par de rizos se colaron cerca del ojo, cerca de sus largas pestañas…, otro mechón grueso se deslizó por su oreja izquierda. Toda ella es tan bella, su frescura es tan seductora, y su piel respira un agudo aroma de mujer que agita los nervios. La luna mira por la ventana, en el alféizar están las flores que dejan caer sus sombras sobre la alfombra al lado de la cama, sobre la pared. La noche es tan silenciosa y cálida… El verdor del primer mes del verano susurra tiernamente y llena el dormitorio de una suculenta y cálida narcosis que envuelve el alma con un placer indolente…
Soy un hombre completamente sano, un poco más fácilmente impresionable de lo normal, si bien sano. Pero dejemos las excusas —¿se puede hablar acaso de una norma en lo referente a la percepción, a las impresiones? Entonces, yo, un hombre sano, llevo ocho noches pasando el tiempo de esta manera tan rara y cómica, al lado de la cama de mi mujer, temiendo tocarla y sintiendo que si perturbo su sueño con mi caricia legal, la ofenderé tanto a ella como a mí mismo, aunque ella no entienda esa ofensa, sino que —como siempre— se alegraría por ella. Desde el momento en que, lleno de pasión, la acaricié por última vez, han pasado trece días.
¿Qué es lo que pasó desde aquel entonces?
Nada en especial…
Todo iba tal y como debía después de la boda, bien, tierna y cálidamente. Nos apreciábamos mutuamente, nos disfrutábamos y, muy a menudo, con admiración me decía que no se esperaba encontrar tanta novedad y dicha en el amor.
Con plena disposición y un corazón sincero, yo confirmaba sus palabras.
Pero de repente me alcanzó una sombra, una sombra extraña y fría que agota el sentimiento y agudiza la mente. Por primera vez sentí su presencia hace trece días o, más exactamente, hace trece noches.
Así ocurrió.
* * *
Volví a casa desde el club, agitado y disgustado por la conversación con un conocido. Habíamos hablado de la vida y su virulento juego con el hombre; es un tema que siempre acaba produciendo una sensación de agotamiento absoluto, de soledad e impotencia.
Y así, entré al dormitorio, donde todo estaba tan inquietantemente bello como hoy. Me paré al lado de la cama de mi mujer para admirarla antes de despertarla. Quería hablar- le mucho de esa vida que no se burla tan despiadada e irónicamente de ningún animal como del hombre, sobre todo del mejor hombre.
Me acerqué a mi mujer dormida para besarla en la frente —solía despertarla así—; me acerqué y la miré con admiración. Sonreía en el sueño, y los rayos de luna hacían que su cara pareciese translúcida. En toda su pequeña figura había algo de muñeca, de niña, y su sonrisa era ingenuamente astuta, infantil. Al principio me pareció que no dormía, sino que me observaba a través de las pestañas de sus ojos entreabiertos. Quise reírme de su pequeña astucia, pero vi que respiraba regularmente, y sabía que no podía fingir tanto tiempo. Entonces me dio pena despertarla.
«¿Para qué, en realidad, voy a despertarla? ¿Para decirle lo difícil que es la vida?» —me pregunté.
Me pareció estúpido, ridículo despertar a una persona para lamentarse de la vida, de cuya esencia ni ella ni yo tenemos una idea clara…
«¿Entenderá lo que le diré?».
Y, al pensarlo, tuve que contestarme a mí mismo: «¡No, no lo entenderá! Es demasiado joven, fresca e inexperta para sumergirse en el abismo de aquellos pensamientos que enfrían el alma y la cubren de dolorosas manchas oxidadas, manchas de tediosa perplejidad ante las manifestaciones de la vida. ¿Acaso necesita entenderlo?
»¡No! ¿Para qué? ¿Qué aportará tal entendimiento? En pocas ocasiones enseña a ubicarse y elegir un punto estable en la vida, pero siempre agota el alma.
Читать дальше