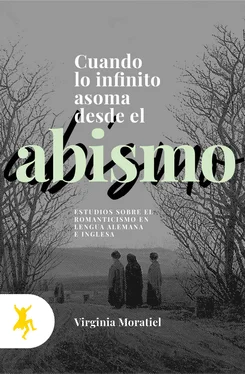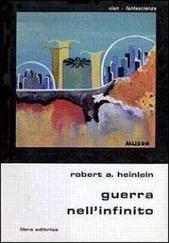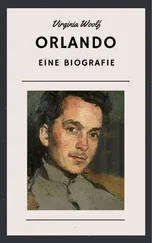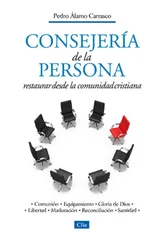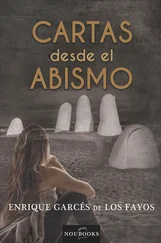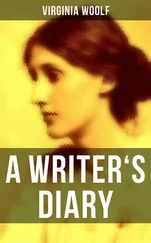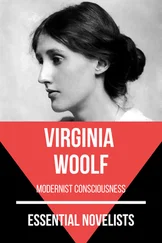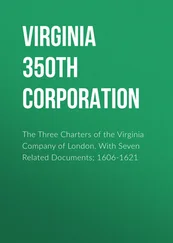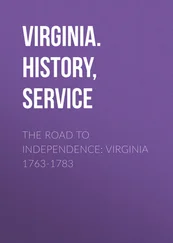En suma, éstos son todavía locos lindos que rezuman utopía y, al poner en marcha su ideal y buscar anhelantes su ejecución, se frustran en la recomposición de lo absoluto. Sin duda, dejan el agrio sabor de boca que entraña la decepción, pero no se regodean ante el fracaso ni desarrollan vías alternativas, como sucederá a medida que el romanticismo avance. La aparición de Fausto en escena dará un giro al panorama, porque entonces los desvaríos del conocimiento se aliarán con el mal, la inteligencia caerá en manos de lo irracional, de las pasiones más inconfesables. Y, aunque al final el héroe sea rescatado por Margarita y las huestes angelicales del bien, la obra de Goethe representará la ruptura que inicia el romanticismo oscuro.
E. T. A. Hoffmann es uno de sus más eminentes representantes con sus cuentos de terror. En ellos se ve actuar a la razón analítica, la misma que descompone el objeto del conocimiento y es la base de la lógica, intentando adueñarse del mundo y recreándolo a través del mecanismo, como ocurre con los relojes o los autómatas y, hoy en día, con las computadoras. Se trata de una inteligencia que desvaría en su afán de remedar la labor divina de creación y que —según dice Hoffmann en Los elixires del diablo— «es la misma locura que te acompaña para sostener tu razón» y termina por generar monstruos. La presencia de estos artilugios genera inquietud porque no se los reconoce como familiares ni pertenecientes al mundo real. Son extraños a él, pero están en él destruyendo su continuidad, provocando lo que Schelling primero, y Freud después, llamaron el sentimiento de lo «siniestro» (das Unheimliche), esa emoción que despierta aquello que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado y, precisamente por eso, produce malestar, incluso conduce a la demencia cuando se averigua que se ha sido víctima del engaño. Éste el caso que nos presenta «El hombre de arena», donde un estudiante se enamora de Olimpia, una muñeca encantadora a quien confunde con una mujer real. Al descubrir que se trata de un ingenio mecánico, enloquece y se suicida. Otros fenómenos siniestros que trata Hoffmann en sus cuentos son los vampiros, el sonambulismo, la telequinesia, el magnetismo, la premoción, el sueño y la telepatía. El vuelco hacia lo irracional representa un rechazo frente a la presión normativa de una sociedad que nivela a sus miembros y discrimina a quienes no se someten a sus directrices. Constituye, además, una repulsa contra la industrialización que amenaza a los individuos.
Dado que estos caracteres se irán acentuando cada vez más, los siguientes personajes literarios terminarán hundidos en un completo desquiciamiento. En el Lenz de Georg Büchner, por ejemplo, nos encontramos ante la primera descripción en la historia de la literatura universal de la angustia sentida por un esquizofrénico, un impresionante testimonio sobre el escritor del Sturm und Drang que terminó suicidándose. Su autor, un joven de veintiún años, escribió el texto en Estrasburgo, donde se había refugiado por razones políticas en un estado anímico desolador, del que daba cuenta en una carta de marzo de 1834:
Ni siquiera me queda la voluptuosidad del dolor y del deseo. Desde que atravesé el puente del Rin, estoy como aniquilado por dentro, no nace en mí un solo sentimiento. Soy un autómata, me han quitado el alma.4
Su personaje, obsesionado con la muerte y lo divino, intentando devolver la vida a una niña fallecida —como si fuera capaz de canalizar a través de sí el milagro de la resurrección— expresa lo que él mismo no se permitía decir:
Aquel desgarramiento dentro de él, la música, el dolor, le conmovieron hondamente. El universo estaba ante él en carne viva y le causaba un profundo e indecible dolor. Ahora otro ser se inclinaba sobre él, temblorosos y divinos labios que se bañaban en sus propios labios; subió a su solitario aposento. ¡Estaba solo, solo!5
En el Woyzeck, también de Büchner, se aprecia una turbadora puesta en escena sobre cómo la explotación y la humillación constantes llevan a la locura, en un anticipo del concepto foucaultiano de biopolítica. El protagonista, barbero militar, es un hombre ingenuo y obediente, que recibe un trato vejatorio por parte de la autoridad. A causa de su pobreza se lo considera incapaz de tener moral. Y, en efecto, carece de independencia. Su vida es instrumentada por quienes lo mandan y él responde de manera automática aceptando la orden como si se moviese al tirón de los hilos de un titiritero. Hasta que al final, cual si fuera una cobaya de laboratorio, es convertido en objeto de un experimento médico. Traicionado por su esposa con su mismo victimario, termina por apuñalarla. Esta pieza teatral se considera la antesala del expresionismo y, a pesar de estar inconclusa, ha inspirado la ópera homónima de Alban Berg, la extraordinaria película de Werner Herzog, un musical americano y una canción de los rockeros argentinos Fito Páez y Luis Alberto Spinetta.
En Inglaterra, el romanticismo transita por derroteros parecidos a los de Alemania. Los primeros jóvenes poetas, como Wordsworth, Coleridge o Southey, son radicales que admiran la Revolución francesa, de cuyo desenlace pronto se desilusionarán, aunque retendrán la utópica idea de una pantisocracia, una comunidad de bienes, libre e igualitaria, que tratarán de implantar sin éxito en Pennsylvania. No sólo recorren Europa sino que viajan ex profeso a Alemania para informarse sobre el desarrollo del idealismo a partir de Kant. Como resultado, siguen y profundizan los principios estéticos de Schelling, especialmente en lo referido a la intuición y a la imaginación. Poco a poco, entre ellos se va dibujando el perfil del poeta romántico, impulsivo y desequilibrado, que desafía las normas impuestas. Comienza con la estampa de un polémico y rebelde Lord Byron, quien escandaliza a la sociedad con desplantes imprevisibles, además de una vida llena de viajes, aventuras amorosas prohibidas y la intervención en una guerra que le es ajena, la de la independencia griega, la misma en la que había participado el protagonista de Hiperión. Y culmina finalmente en la figura de John Keats, aquejado de lo que entonces se llamaba melancolía, es decir, con momentos de entusiasmo y largos períodos de languidez y depresión, consecuencia de una infancia infeliz marcada por la orfandad, una salud delicada, los altibajos económicos, un amor oculto que no llega a consumarse y la muerte de sus más allegados a causa de la tuberculosis, enfermedad de la que él mismo murió con treinta y seis años.
Como efecto de vidas tan azarosas, hostigadas por el sufrimiento físico y psíquico, no es de extrañar que estos escritores encuentren en la poesía —como dice Coleridge— una posibilidad de huir de la realidad y que incluso se adicionen al opio, aunque sea por causa del uso medicinal indiscriminado del láudano. A resultas de esta última drogodependencia, Coleridge escribe poemas magistrales de una estética alucinógena cercana a la ensoñación, tales como «Kubla Khan» o la «Rima del antiguo marinero».
En el caso de Keats, quien además estudia farmacia y llega a ejercer como cirujano, es decir que conoce la filosofía holística de la naturaleza predominante en su tiempo, no sólo cree en la capacidad del arte para despertar el espíritu dormido que anida en el interior de todos los fenómenos sino en su valor terapéutico, en su potencial para sanar la principal herida humana, surgida del contraste entre lo eterno y lo fugaz. En consecuencia, se opone a la racionalidad científica ilustrada, simplemente porque estropea el sentido de la belleza. Ejemplo de ello se encuentra en su poema «Lamia», una queja sobre el desencantamiento que sufre la visión cotidiana, pero cautivadora, del arco iris ante la explicación de Newton sobre la descomposición de la luz al pasar por un prisma. Así, Keats encuentra en la poesía un phármakon, a la vez un veneno y un remedio, «cicuta y narcótico» —según afirma en «Oda al ruiseñor»—, una bebida alucinógena que hace soportable el desgarramiento del alma, llamada a convivir con la belleza perenne, pero obligada a enfrentarse al dolor y a la podredumbre de la enfermedad que la corrompe en el tiempo, hasta desvanecer al individuo, cuyo nombre —de acuerdo con su propio epitafio— está escrito en el agua.
Читать дальше