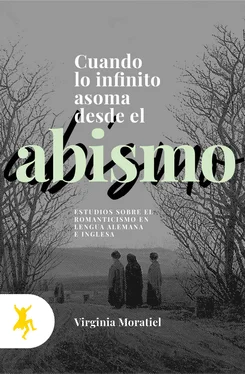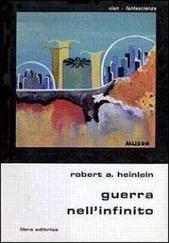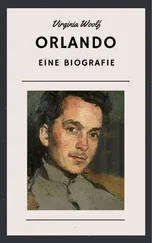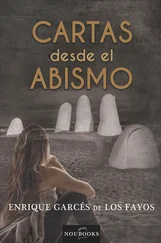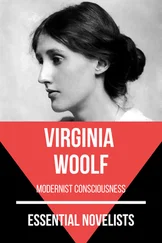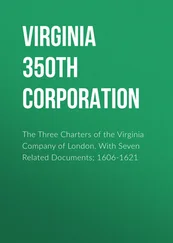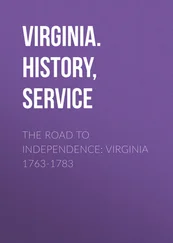Sin embargo, el desarrollo del romanticismo no puede considerarse una progresión lineal cuya fuente se encuentre en Alemania y desde allí mane hacia toda Europa, porque la cultura británica está a la base de su propio origen. Por ejemplo, en esa ferviente admiración del teatro pasional de Shakespeare y de la épica «celta» de Ossian, escrita por Macpherson, un deslumbramiento que cundió entre los jóvenes Goethe y Herder, quienes dieron el puntapié inicial para la construcción de una nueva literatura. La poesía alucinada y visionaria de William Blake es otro hito ineludible, porque ya aquí nos encontramos con la primacía de la imaginación sobre las demás facultades cognoscitivas y una mística que acepta el mal como un momento necesario en el despliegue de lo divino en el mundo. Y estas ideas ya no proceden de Schelling, porque Blake es anterior a él, sino que enraízan en la tradición inglesa, en el gnosticismo de John Milton y su Paraíso perdido.
Este libro intenta reconstruir el entramado cultural que se dio entre los filósofos y los poetas románticos de ambos países. Pero no sólo a causa de una influencia directa, porque a veces una idea casi idéntica aparecía en el mismo momento sin que existiera contacto entre los creadores, como si a través de ellos se estuviese difundiendo una única intuición transpersonal, casi mágica. Y aunque los filósofos operaban a priori, los poetas parecían llegar y adelantarse a sus planteamientos casi por telepatía, dando la impresión de que también en ellos se encarnaban los fenómenos básicos de la filosofía romántica de la naturaleza. Nada de esto tiene que sorprendernos, pues el pensamiento no es algo que surja por artificio, no es —según dijo Fichte— una vestimenta exterior que pueda usarse o dejarse a placer sino que depende y emana de lo que cada uno es. De este modo, sólo se puede ser romántico, si se vive románticamente, cuando se habita el mundo desde la autenticidad, en plena consonancia entre lo que se siente, se piensa, se dice y se hace. Sólo se puede ser romántico cuando se toma conciencia de las propias limitaciones frente a la infinitud y, como consecuencia, se prima la tolerancia y se acepta la diferencia con los otros, cuando prevalece el amor a los demás y a la naturaleza, cuando el mundo se construye desde el sano respeto a uno mismo. Eso hizo del romanticismo una cosmovisión universal, válida para cualquier tiempo y lugar, sobre la que el mundo moderno pretendió fundarse. No obstante, muchos obstáculos impidieron su realización: la falta de libertad que acompañó el avance del mercado capitalista por todo el planeta diseminando formas políticas que amparaban la industrialización, el expolio de la naturaleza y el materialismo, el desarrollo tecnológico y de los medios de comunicación al servicio de la masificación, en definitiva, el dominio de los ricos así como el patriarcado. Quizás por eso, porque el romanticismo es aún una promesa incumplida, conmociona con la belleza de sus imágenes y con la potencia liberadora de su pensamiento.

2. De poetas y locos: la enajenación en el romanticismo
Intentar establecer de un modo rígido los límites de un movimiento literario y filosófico tan complejo como fue el romanticismo, vastamente extendido en el tiempo por Europa y América, resulta una tarea ímproba. En esa búsqueda es posible perderse hacia atrás, siguiendo una cadena sin fin de antecedentes prerrománticos, o hacia el futuro, sin poder detenerse de manera concluyente en ninguno de los epígonos, porque su impronta en la cultura occidental ha sido tan profunda que aún perdura en nuestros días. Sin embargo, si flexibilizamos un poco la cronología tratando de encontrar esas imágenes que lo definan mejor que mil palabras, se podría decir que la época del romanticismo está enmarcada entre la conmovedora efigie de dos poetas naufragando en el abismo de la locura. Y seguramente, todos estaríamos de acuerdo en que hemos acertado al fijar ese impreciso instante de inicio y final, porque lo hemos hecho a partir de una actitud que, si bien parece extrema, caracterizó a este movimiento.
El comienzo se encuentra en una torre frente al río Neckar en Tubinga, donde camina casi sin pausa, hablando en voz alta consigo mismo y recitando sus propios versos el más excelso de los poetas alemanes, adalid y vigía de sus compañeros románticos. Un Hölderlin huraño, malhumorado, pero pacífico, que fue acogido allí después de pasar dos años ingresado en la vecina clínica psiquiátrica del Dr. Autenrieth y de ser declarado incurable. Su enfermedad mental, tal vez una esquizofrenia catatónica, manifestó sus primeros síntomas poco antes de morir Susette Gontard, su amor imposible, oculto y prohibido. Sigue escribiendo poemas de elevación sobre la naturaleza y de una gran transparencia espiritual que firma como Scardanelli, aunque ya no sean tan bellos como los de antes. Prodiga reverencias a cualquiera que vaya a visitarlo, otorgándole títulos de toda clase: su majestad, su santidad, señor barón. Y aún le gusta tocar el piano, improvisando en uno que le regaló la princesa von Homburg, al cual le cortó varias cuerdas. No consigue concentrarse. Es incapaz de captar una idea y mantener su claridad para desarrollarla y relacionarla con otra análoga. Vive en su mundo interior. Parece que todo lo externo le molestase y quisiera desentenderse de ello con un lenguaje deslavazado, que Paul Celan retrata tan bien en su poema «Tubinga, enero»… «Pallaksch»… «Pallaksch»… Su mente se irá desgranando poco a poco hasta morir treinta y seis años después.
Como si se tratara de un espejo enfrentado que refleja la primera estampa deformándola, la etapa romántica concluye con la imagen de un arcón abandonado en el puerto de Richmond. Pertenece a un hombre que pretende llegar a Nueva York y se ha subido a un barco que acaba de zarpar hacia Baltimore. Se le ha olvidado la maleta, quizás porque —según él mismo dijo— siempre estuvo loco con largos intervalos de horrible cordura. En su bipolaridad, sufre accesos de lucidez y furia creadora alternados con interminables momentos de desesperación, acompañados de adicciones al juego, el alcohol, el opio, las peleas y las mujeres. Unos días más tarde lo recogerán en una taberna de la ciudad de Baltimore, borracho, semiinconsciente, vestido con una ropa que no le pertenece y aspecto de indigente. Tiene alucinaciones y dice cosas ininteligibles. Da la impresión de que padeciese delirium tremens. Poco después morirá en una habitación de hospital llamando a un tal Reynolds con desesperación, al explorador que le había servido de inspiración para perfilar a Arthur Gordon Pym, su propia criatura imaginaria. Igual que ella, tal vez lucha en su desvarío por sobrevivir a un naufragio, evitando ser engullido por la noche tenebrosa del océano helado entre escenas de canibalismo y cadáveres en descomposición. Es poeta, aunque la miseria lo llevó a escribir narraciones góticas y de terror. Se trata del inventor del cuento moderno y se llama Edgar Allan Poe.
Puede que la idea de que la locura sea peculiar del romanticismo parezca una exageración y, en cierto sentido, lo es. En las culturas primitivas siempre se ha creído que los poetas recibían su don de componer como una gracia divina y que, a través de ellos, hablaban los dioses y, por eso, en la Grecia arcaica comenzaban sus versos invocando a las Musas. Incluso se decía que mostraban «entusiasmo», es decir que habían sufrido un rapto divino, porque en ellos se encarnaba una divinidad a quien prestaban su voz. Así se explicaban sus comportamientos enajenados y se prescindía de atribuirles plena responsabilidad en sus palabras, suponiendo que realmente no eran conscientes de lo que proclamaban. La praxis poética se entendía entonces como una forma de posesión, cuyo resultado era el delirio o —dicho de otra manera— el poema del cual el propio autor muchas veces no podía dar razón o explicación. A esta figura del vate que, desbordado por la pasión, en el fondo expresa una idea universal, alude Platón en el Fedro, entre las cuatro formas de manía: la profética, la mistérica, la erótica y la poética. Se trata de un tipo de demencia que también afecta al enamorado o al filósofo y que reaparece en El Banquete sosteniendo en parte su concepción del arte. Vuelve a surgir en el renacimiento y, por supuesto, también en el romanticismo. Claro que este desbordamiento, que no es sino el aliento de la inspiración, nunca llega a buen término si se mantiene en la pura irracionalidad, porque —como solía decir Borges— sólo hay arte cuando la locura es razonable. Mucho antes que él, también lo había reconocido Schelling —por cierto, un hipocondríaco— cuando afirmó que lo inconsciente tiene que ajustarse a una forma y que, sin el aprendizaje de una técnica, por mera espontaneidad, no se puede hacer ninguna obra digna de ser tenida en cuenta. Dicho de otro modo, lo estético exige que el abismo se aprecie desde el borde sin traspasarlo, sin arrojarse al vacío que todo lo devora. Esto último fue lo que le ocurrió a Alejandra Pizarnik. De hecho, cuando sintió que la piedra de la locura empezaba a quebrantar el poema, cuando intuyó que el tejado del lenguaje se desgarraba en jirones y la dejaba a la intemperie, entonces ya no pudo escribir más y se suicidó.
Читать дальше