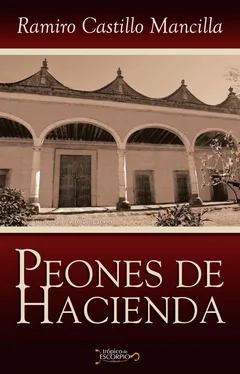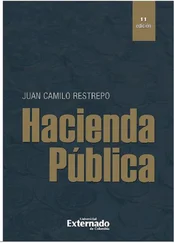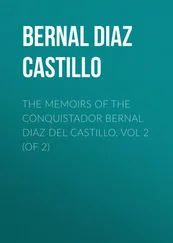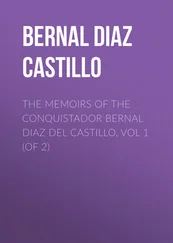Ramiro Castillo Mancilla - Peones de hacienda
Здесь есть возможность читать онлайн «Ramiro Castillo Mancilla - Peones de hacienda» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Peones de hacienda
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Peones de hacienda: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Peones de hacienda»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Peones de hacienda — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Peones de hacienda», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ese domingo después de la misa de medio día, Isauro Reyes estaba hincado en el confesionario, el sombrero grande por un lado, puesto en el suelo. Por el otro lado había una ventanita con tela de mosquitero, para no ser visto por el sacerdote. Pero este conocía perfectamente quiénes eran los que se confesaban y solo era una artimaña para engatusar al ignorante. De ahí el dicho vulgar muy conocido: “Se dice el pecado, pero no el pecador”.
El párroco de ese tiempo se llamaba Basilio Meza, de unos cincuenta años, era un hombre de baja estatura y piel blanca.
De carácter bonachón y amigable, un poco llenito y de abultada barriga que ocultaba con su hábito color café, como los usados por los padres carmelitas. Tenía varios años catequizando en la iglesia del lugar como padre capellán, es decir, dependiente del hacendado. Este cura era muy apreciado por la mayoría de los peones. Porque por ejemplo, cuando había algún difunto, ocurría a su jacal, le daba la bendición, y les decía que el muertito ya estaba en el cielo; además no cobraba. Igual si se trataba de algún moribundo: iba a darle los santos óleos. En general cumplía con su misión de ofrecer consuelo a los habitantes de la comunidad.
Ese mediodía ahí estaba en el confesionario, muy songuito , como si la virgen le hablara, pensando cómo le iba a sacar la sopa a Isauro, y cuando este se acercó, el padre sacó la mano para que el peón se la besara; y pelando los ojillos saltones tomó aire como para empezar a confesarlo.
—¿Puedes decirme tus pecados, hijo mío? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
—Amén —contestó Isauro al tiempo que se persignaba.
—Empieza, hijo, te escucho —dijo nervioso, entrecruzando los dedos de las manos sobre su abultada barriga.
—No encuentro cómo empezar, padrecito, porque ya tengo harto tiempo que no me decían que me confesara.
—Para eso estoy aquí, hijo mío, ¡heme aquí!, para la salvación de tu bendita alma, no temas más.
—Ah, bueno, pues fíjese que hace unos diyas llevaba una carreta con mazorquitas a las trojas, se me quiso zafar la rueda porque no la dejaron bien remojada y me la llevé a mi jacal, ansina cargadita. Y le bajé el maicito y arreglé la rueda, y después me asomé a la calle y como no vide a naiden , ahí dejé la carguita y salí solo con la carretita solita. Pues la mera verdá lo hice para ayudarme un poco, padrecito —y volteaba para todos lados un poco nervioso, temiendo ser escuchado por alguien más.
—¿Cómo?, ¿cómo?, hijo mío no te entendí muy bien, si puedes decirme otra vez, un poco reciecito por favor, para que Diosito también te escuche y pueda perdonarte tus pecaditos —el padre pegó la oreja a la pared de tabla lo más que pudo, hasta el punto de sentirla caliente por lo apachurrada que la tenía.
—¡Sí!; le decía que yo bajé en mi jacal la carretita de mazorquitas ya pizcaditas —dijo el peón, levantando un poco más el volumen de su voz.
—Bueno, hijo mío, aquí entre nos, dime cuándo fue para que Diosito no te castigue.
— Jue apenas el domingo pasado, padrecito, porque el capataz se fue temprano y ahí aproveché lo de la rueda, que estaba floja, además el cuico de las trojes no sabía, por eso me hice guaje para ayudarme con el maicito.
—Eso está muy, muy mal, tomar las cosas ajenas, hijito mío, pero no importa, le voy a pedir a Diosito que te perdone, y que no te vuelva a tentar el vil diablo.
—Eso es todo padrecito, ya me voy, con su venia .
—¡No!, espérate tantito, deja y rezo por ti un poco más para que Diosito te deje limpio de todo pecado, no te muevas de aquí.
El padre dejó al confesor hincado y caminó de puntitas para no hacer ruido, fue con el sacristán y le dijo que les comentara a las mujeres que estaban esperando para confesarse que fueran hasta otro día. Regresó a donde estaba Isauro y después de carraspear en forma ruidosa por lo nervioso, lo conminó:
—Discúlpame, Isauro, fíjate que eso que me dijiste no lo va a saber nadie, son secretos de confesión y aquí quedan entre nos. Voy a pedirle a Diosito mucho, mucho que te perdone todos tus pecaditos —al mismo tiempo se asomó a buscar al sacristán y le hizo una seña con la mano para que se acercara. Vio la hora en el reloj que guardaba en el bolsillo y aprovechó para darle cuerda.
III. Fidela Beltrán © Ramiro Castillo Mancilla © Gilda Consuelo Salinas Quiñones, (Trópico de Escorpio) Empresa 34 B-203, Col. San Juan CDMX, 03730 www.tropicodeescorpio.com.mx 1ª Edición, marzo 2019 ISBN: 978-607-8773-00-8 Diseño de portada y formación: Montserrat Zenteno Retoque fotográfico de portada: César Daniel Lobolópez Cuidado de la edición: Gilda Salinas Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de su autor. HECHO EN MÉXICO Heurística Informática, Procesos y Comunicación Objetiva
El sol del amanecer se asomaba por el cerro, filtrando sus rayos de oro a través de los altos zacatales de espigas doradas que bailaban con el viento, cuando el sereno aún humedecía la hierba del camino. Las mujeres de los peones torteaban en sus humildes jacales y el humo de cada fogón se veía desde las negras y bien trabajadas milpas del lugar.
Una de esas mujeres era una muchacha llamada Fidela Beltrán, hija de peones trabajadores de la hacienda. Tenía el porte de la mujer mestiza de esa época, de estatura media, la naturaleza le había proporcionado unos hermosos ojos negros, que no pasaban inadvertidos. Le gustaba usar el pelo largo —color negro azabache— cubierto por un rebozo; de cara bien proporcionada y piel morena clara. Era la mayor de cuatro hermanos, apenas había cumplido los veinte años y se consideraba diferente a las mujeres de su clase. En esos años la mayoría de las muchachas desde los trece años se iban con el novio, a algunas se las robaban y algunas, a esa edad, ya tenían una criatura o más. En aquellos años no era la costumbre ver novios en la calle ni muchachas platicando con muchachos de su edad, mucho menos que anduvieran agarrados de la mano o abrazados. Eso era mal visto por los mayores. Tal vez por ello se fugaban del hogar a temprana edad. En el caso de Fidela, la suerte quiso que se dedicara a cuidar a sus hermanitos desde que su madre, doña Micaela, quedó tullida, “pero ella tuvo la culpa”. Así le decía su esposo, don Ciro Beltrán, que la derrengó a punta de patadas. Todo fue para quitarse la muina porque ese día se peleó en la calle, y perdió y con alguien tenía que desquitar su coraje y para eso estaba su mujer. Después de esa brutal golpiza, Micaela ya no pudo caminar porque le ofendió la columna vertebral y dos costillas.
A partir de ahí, Fidela la hija la curaba sobándola todos los días, con pencas de maguey calentadas con ceniza, y al paso de los meses se comenzó a mover, poco a poco, dando pasitos apoyada en un horcón de mezquite que se metía en el sobaco para poder sostenerse.
El papá de la muchacha, don Ciro, era un borracho irresponsable. Eso obligó a Fidela a tomar las riendas del cuidado de sus hermanitos y del trabajo de la humilde casa. Por esto se privó de muchas cosas, sobre todo de fijarse en algún muchacho de su edad. Con el único que tenía cierta amistad era con Isauro Reyes. Porque en ocasiones su abuela, llamada Lichita, le mandaba hacer tortillas. Hasta esas fechas el travieso cupido no había flechado su corazón.
Esa mañana ahí estaba en su cocinita haciendo las tortillas, que eran recogidas todos los días por una criada de la hacienda, para darles de comer a unos albañiles que habían traído de San Luis.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Peones de hacienda»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Peones de hacienda» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Peones de hacienda» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.