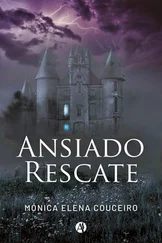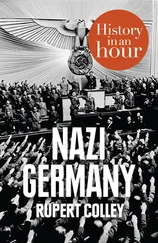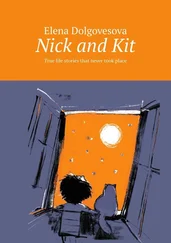—¿Y por qué no la abriste? ¿Ahora me recriminas el que no tuvieras el valor suficiente?
—¡Lo intenté, maldita sea! Pero el vigilante del club me aseguró que habías dado instrucciones claras de no ser molestado. Yo insistí en que me dejase pasar, que estaba pasando algo grave. Le di un empujón y él respondió rompiéndome la mejilla de un puñetazo. Aún recuerdo el dolor y la sangre corriendo por mi camisa nueva.
—¡Puedes repetirte una y otra vez! ¡De nada servirá! ¡Entiéndelo, no recuerdo los detalles, Gabriel!
—Yo a la perfección: cuando al fin pude entrar, vi las abrazaderas, la droga por el suelo y la miré a ella. Aquella imagen ha prevalecido en mi memoria aún después de muerto. ¿De verdad no sabes a lo que me estoy refiriendo?
—¡Mil veces no!
—Saliste furioso de la habitación con la cara desencajada gritando, violento. Nunca te había visto tan fuera de ti.
—Pero ¡si solo era una zorra!
—¡Sí, eso, encima insúltala! —grité descargando un puñetazo sobre la pared de la Guardería.
—Gabriel, tenía la mente nublada: habíamos bebido demasiado por los buenos tiempos, las comisiones de agencia y la multitud de clientes que pronto llamarían a nuestra puerta.
—Sí y brindamos hasta que casi te das de bruces contra el suelo…
—¿Y qué? ¿Tan malo es aplaudir los éxitos? ¡Nos merecíamos un homenaje, llevábamos más de seis meses detrás del cliente para que nos adjudicara el concurso! ¡Me impliqué hasta las cejas! Tú me entiendes. Y te prometí que serías el segundo mayor accionista de la empresa. ¿Qué culpa tuve yo de que una prostituta de mierda truncase nuestra vida?
—Más bien fue la mía, yo cargué con tu culpa… ¡Qué desfachatez! ¡Ya no te aguanto más! —Levanté la cabeza mirando al infinito—. ¡Señor, dame fuerzas para soportarle! Fiat justitia, ruat caelu…
—¿Qué has dicho? ¡No te entiendo!
—He dicho y lo repito para que me comprendas: «Hágase justicia, aunque se caiga el cielo».
Y el cielo se desplomó sobre nosotros. Un diluvio inesperado inundó la sala donde nos encontrábamos y varios ángeles de la guarda, asustados, salieron a buscarnos.
—Vamos —nos avisó Rafael apareciendo repentinamente ante nosotros—. ¡Le habéis cabreado, pero bien!
—¿A quién si puede saberse? —pregunté yo incauto.
—A Lucifer —contestaron los tres ángeles que lo acompañaban a la vez—. Está muy cerca y por supuesto os habrá escuchado desde sus dependencias. ¡Parecéis imbéciles! ¡Escondeos! El Hijo de la Mañana es duro de pelar.
—Pero ¿dónde? —preguntamos los dos horrorizados, mirando alrededor con ojos nerviosos, buscando como conejos una madriguera.
Nadie contestó: cerraron de un portazo la Guardería y nos dejaron atrás: a Bene despavorido y a mí estático como si estuviera congelado.
El viento arreció trayendo hojas secas de todos los puntos de la Tierra. Pero ¿cómo era posible? Nubes negras cubrían la estancia y apagaban el eterno mediodía de esta parte del Otro Lado. A ras de suelo, una extraña sombra aún más oscura que la oscuridad se deslizó hasta nosotros. No tenía forma, sino que se trataba de un ánima color negro. Nos rodeó y atravesó el patio, dejando en el ambiente un olor fétido y penetrante, como el dulzor de la Muerte. De pronto, el cielo se abrió de nuevo y la sombra se elevó mágicamente sin dejar rastro. Bene y yo nos miramos acojonados, resoplando. En el suelo descubrimos una carta abandonada entre las hojas, escrita a mano por alguien en letras encendidas y rojas. Bene la cogió para soltarla inmediatamente.
—¡Mierda, está aún caliente! ¡Como si las cartas pudiesen tener fiebre! —comentó estúpidamente.
—¡No la abras, puede tratarse de una trampa! —grité yo, pero no me hizo caso.
—¡Qué raro! Pone mi nombre, pero ni remite ni membrete. —La rasgó enseguida, palideciendo a medida que leía.
—¡Por Dios! ¿Qué dice?
—«Con todos mis respetos, no lo entiendo. Benedetto, tras ser el publicitario más importante de todos los tiempos, haber obtenido los premios nacionales e internacionales más meritorios; tras treinta años de exitosa carrera sin precedentes, llegas directamente al Otro Mundo y lo dejas todo para seguir a este idiota de Gabriel. No te quedes con los perdedores, con los ángeles que no tuvieron la valentía de atreverse a ser perfectos, con aquellos que obedecen a Dios el Inmisericorde. Da media vuelta y ven conmigo: abandona el absurdo y cruza al lugar donde reside el verdadero poder de las almas. Que nadie te engañe; te conozco: eres cautivador y penetrante. Estamos hechos el uno para el otro: quien te haya pedido el arrepentimiento es que no te conoce como yo. Los genios no piden perdón, a las almas excelsas se las reverencia. Verte así, a punto de ser despojado de tu orgullo, resulta humillante. Te espero en la frontera de las dependencias del Infierno. No está lejos, a un parpadeo de donde ahora te encuentras. Atraviesa en una barca el río de la Muerte y pregunta por mí. Ahora tengo que irme, me requieren constantemente. Ataviaré tu corazón desnudo con las mejores alas de las que dispongo. Abandona esa mochila repleta de reproches y sígueme. No lo pienses y cierra los ojos: con tan solo desearlo será suficiente». —Entonces, Bene los cerró.
—¡Noooo! ¡Si lo haces no volverás a abrirlos!
Los arcángeles juraron no olvidar jamás mi perniciosa actuación y me enviaron de vuelta al Otro Mundo escoltado por dos subalternos. Mi llegada fue apoteósica: nada más aterrizar, los escoltas me abandonaron, como se hace a veces con los sueños más amados; solo, tirado en la sala de espera de los juzgados. Colgaron de mis alas un cartel con el número cien.
—¿Qué significa esta chorrada? —pregunté.
—Es tu turno. Aún quedan por juzgar noventa y nueve almas delante de ti, es decir, si todo va bien y no hay contratiempos inesperados, podrían juzgarte en un par de años.
—¿Qué? ¿Un par de años?
—No, tranquilo —dijo al fin el más jovencillo—. Por ser vos quien sois, tendréis una vista rápida. Ahora os dejamos, tenemos aún mucho trabajo por hacer. ¡Adiós! —Emprendieron vuelo rumbo al Cielo.
—¡Suerte, Gabriel! —me deseó uno de ellos desde lo alto soltando una risotada maliciosa—. ¡Si continúas así, no conseguirás un ascenso jamás!
—¡Eso crees tú, desgraciado! —respondí—. Pronto conseguiré veros las caras en la antesala del Altísimo y entonces seré yo el que os humille. ¡No dudéis que ascenderé a ángel de la guarda y después a arcángel!
—Pase —me invitó una voz dulce—. La sala número nueve, por favor.
Tanta amabilidad me dejó por un momento fuera de juego. Me acerqué a la sala con un miedo atroz. ¿Alguien amable en los juzgados? ¿Desde cuándo? Eso sí que era nuevo para mí. Abrí la puerta con cuidado: al fondo, una mujer rubia de ojos color acero me solicitó cordialmente que tomase asiento.
—Y bien, aquí veo que usted ha permitido que don Benedetto Cruz desapareciera. Un espectro de unos sesenta y cinco años, vagando por las dependencias del Infierno.
—Sí, pero…
—¡No hay peros que valgan! Ruego que se limite a responder sí o no.
—Pues sí, así es.
—El arcángel Rafael alega que posiblemente prefirió al Diablo antes que a usted. Curioso, ¿no es cierto? —Hizo una pausa—. También veo que en vida cometía adulterio constantemente…
—Mujer tenía que ser la maldita juez —mascullé entre dientes.
—¿Decía usted algo, Gabriel?
—No, eso no es cierto, se lo aseguro. ¡Si no tenía tiempo más que para trabajar!
—Entonces, dígame —preguntó tranquilamente—, ¿no atacó a una prostituta en Madrid y cumplió por ello tres años de cárcel?
Читать дальше