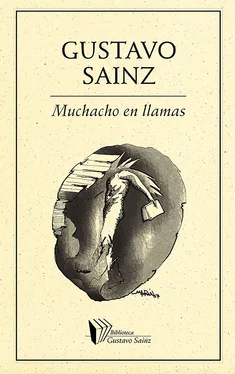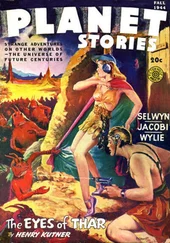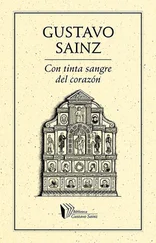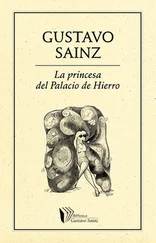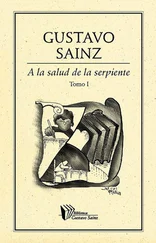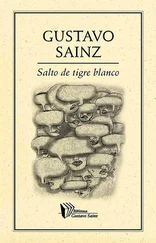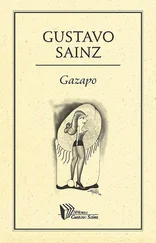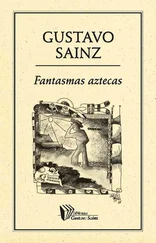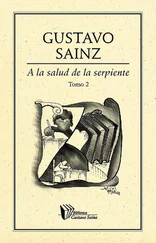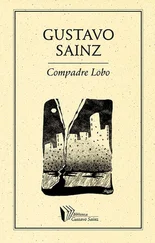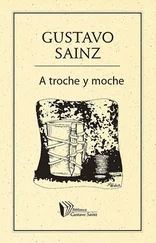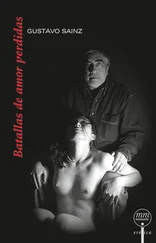La profusión de citas nos revela el eclecticismo literario de Sofocles, pero no nos da una medida justa de su formación intelectual. Por esto la conversación con Rodolfo Usigli, que nos ofrece un esbozo del joven Sofocles, es sumamente interesante. Usigli es tajante, prepotente, seguro de sus convicciones, mientras que Sófocles se muestra tímido, incierto, con un estribo ideológico vagamente de izquierdas. Usigli habla de la dualidad fundamental del Bien y del Mal, recalcada por Sófocles, el dramaturgo griego, pero se niega a politizar categorías éticas, a subvertirlas ideológicamente. A Usigli no le gusta el teatro de vanguardia, antinarrativo, afectivamente inerte. Casi todas las preguntas de Sofocles, en lugar de orientar la discusión, tienden a provocar la displicencia erudita de Usigli. Estamos delante de una entrevista de digresiones, en la que, oblicuamente, aflora el tema de la identidad nacional.
En la segunda parte del libro, los episodios “novelados” en tercera persona son más frecuentes, lo que denota cierto esfuerzo por parte del autor; mejoran en la medida en que Sofocles adquiere más seguridad. Sigue experimentando: hay más intentos de capítulos, con variación de nombres, fragmentos recordados y fragmentos inventados. Tiene una entrevista ad hoc con José Revueltas. Las preguntas son amplias, agresivas, pero su lógica es artificiosa, de argumentación retórica. Salta a la vista el miedo de no poder mantener un esfuerzo intelectual sostenido.
En las entrevistas que sigue haciendo notamos un ligero crecimiento por parte de Sofocles, aunque éstas no constituyen un foro compartido, sino una plataforma propiciatoria para la personalidad intelectual del entrevistado. La entrevista con Carlos Fuentes es reveladora: no es una entrevista propiamente, sino un monólogo de Fuentes, un breviario sobre el arte de escribir. La novela policiaca, dice Fuentes, le ha ayudado a descubrir la importancia de la estructura, y a distinguir entre el narrador en primera persona, quien no tiene que documentar la verdad, y el narrador en tercera persona, quien tiene que hacerlo. Fuentes valora la presencia de lo fantástico en la literatura, porque lo fantástico, al provocar la duda, excluye lo absoluto. Explica Fuentes: “la narración fantástica sólo puede tener lugar en un instante, que es idéntico al presente y que es idéntico a la duda; no puede haber ningún resquicio para esa duda instantánea” (173). Para Fuentes, la literatura moderna, a cambio de tener coherencia, puede prescindir de la verosimilitud. Sofocles admira a Fuentes, quien ha obligado a los escritores de su generación y a la generación siguiente a pensar en serio sobre la cultura. Complementaria a la idea de Fuentes sobre la esterilidad estética de los absolutos es la observación de José Revueltas: “No hay verdades últimas, hay verdades concretas que se van obteniendo y conquistando, unas más pequeñas y otras menos” (204).
La reseña de Sofocles Alejo Díaz de La ópera del orden, de Jodorowsky, se distingue por una incipiente lucidez profesional y un vocabulario especializado, por su preñada concisión, es decir, por la habilidad crítica de su autor, no por su sensibilidad estética. Sofocles se siente razonablemente seguro navegando entre las visiones estéticas y vitales de otros, cuando es espectador y no participante. Los doce posibles títulos para su novela revelan que en su propio mundo sigue reinando la confusión entre vida y literatura. Los posibles títulos para su novela indican que Sofocles todavía no tiene título, que la materia narrativa que está acumulando sigue amorfa. En efecto, el título final, Muchacho en llamas, sugiere un proceso, no su resolución. Sofocles está a la deriva. El decálogo de Horacio Quiroga (Decálogo del perfecto cuentista), que Sofocles incluye acto seguido, contrasta en su intención normativa con algunas de las indicaciones de Rosario Castellanos, puesto que postula la ejemplaridad de un maestro, de Poe a Dios. Imita a otro escritor, aconseja Quiroga, si hay que hacerlo. “No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino” (189). Esto es precisamente lo que Sofocles no puede hacer. Escribe casi siempre bajo el imperio de las emociones, lo que hace de su escritura una reacción más bien que una metamorfosis estética. Además, tener emociones, es decir, capacidad reactiva (dolor, placer, etc.), no es lo mismo que tener sentimientos, afectividad sostenida, coherente. Sofocles, literalmente, no se conoce a sí mismo más allá de sus impulsos primarios, no sabe distinguir entre eros y ágape. No quiere a Tatiana o a Mazarika, sus compañeras de aventuras amorosas, sino el consuelo físico de sus cuerpos. Temístocles es su mejor amigo porque éste siempre lo invita a comer cuando tiene dinero.
Durante una de sus periódicas reconciliaciones, padre e hijo van a recorrer un río montañoso, en compañía de un grupo de hombres endurecidos, acostumbrados a medirse contra la naturaleza. Escalada en fila, ardua, en absoluto silencio. No hay silencio superficial, dijo con concisión aforística Cioran. Sofocles no disentiría: “sólo entonces podía abrir mi hermetismo, y se animaba mi denso universo personal, turbio y oscuro, donde tan pocas cosas penetraban, aunque la oscuridad me hacía olvidar de todo, o de casi todo.... ¿Seríamos nosotros los guardianes del umbral? ¿Eran esas formaciones un umbral entre la vigilia y el ensueño? ¿Se unían allí el mundo sagrado y el profano? Y en ese caso ¿nosotros éramos los profanos? ¿O los iniciados?” (193).
Esta experiencia elemental, metaliteraria, es algo nuevo para Sofocles: “Ni los círculos del infierno de Dante ni El viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, me servirían para describir ese lugar, que de pronto se convirtió en una metáfora de mi propia vida, toda oscuridad y pasos de ciego.... Y también sin Mazarika, ni Cecilia, ni Tatiana, ni mujer alguna...” (193). De esta oscuridad primordial, no entorpecida por la palabra hablada, volverá a nacer Sofocles, “un punto de conciencia en medio de un mundo a oscuras” (195). Sofocles se da cuenta de que su arte, como la conciencia de sí mismo, tiene que surgir de la oscuridad de su propio ser, de lo todavía no definido por otros, de que es un proceso orgánico. Cuando Sofocles dice que su “arte tiene tiene una tendencia hacia la apariencia y la máscara”, no está haciendo la apología de lo superficial sino de lo posible, donde la materialidad es improcedente (196). Sofocles no quiere seguir las avenidas claramente señaladas de los ismos literarios o filosóficos, sino la senda imprevisible de lo insondable (196). En una cita de Alejandra Pizarnik se recalca la posibilidad de la acción, no el sentido de los objetos que la integran. Tanto la beca que Sofocles recibe de Centro Mexicano de Escritores, como el triunfo sobre sí mismo en la montaña, representan una forma de nacimiento. Pero el nacimiento literario es su “verdadero nacimiento” (204).
Los consejos que su padre le da a Sofocles coinciden, elípticamente, con las opiniones de Carlos Fuentes: hay que leer a los narradores mexicanos del siglo XIX para saber cómo ha evolucionado la prosa literaria; hay que mantener una coherencia. El padre, como hace don Quijote con Sancho, le aconseja a Sofocles que simplifique. También le pide paciencia para “crecer y madurar”. Sofocles, cuya difidencia irónica es evidente en automatismos verbales, como “¿De veras?”, puntualiza, sin embargo, que la escritura moderna, a diferencia de la tradicional, es mucho más compleja, puesto que tiene que asimilar la diversificación de la expresión de los otros medios, tiene que rebelarse y violentarse para ponerse al día. “¿Por qué necesitaba que otro me confirmara como escritor?” (219), se pregunta Sofocles. ¿Por qué necesitaba que el padre y sus compañeros confirmaran su hombría? Porque, como dijo Kierkegaard, tenemos miedo de estar solos. El padre de Sofocles está compenetrado de su obligación: “No me voy a morir sin llevarte a verlo...” (118).
Читать дальше