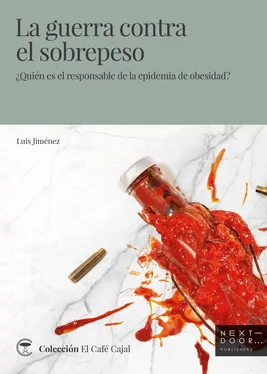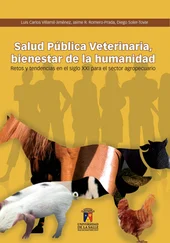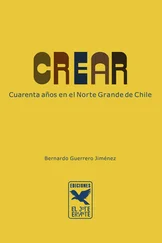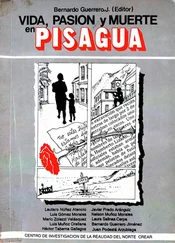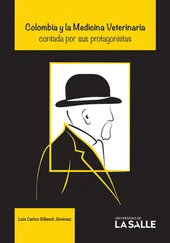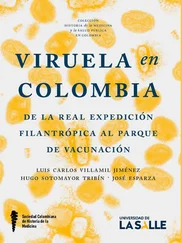De cualquier forma, los actores con sobrepeso escasean. No es necesario ir a las listas de actores o actrices mejor pagados para comprobar que la mayoría luce cuerpos mayoritariamente delgados. Basta con ver el reparto de casi cualquier película para comprobar que todos sus intérpretes, sobre todo los protagonistas, tienden a mostrar un tipo de físico parecido. Algo totalmente alejado de la realidad, como acabamos de ver en las estadísticas, sobre todo en países como Estados Unidos, donde la prevalencia de la obesidad puede afectar a una de cada tres personas. ¿Conoce usted alguna película en la que uno de cada tres actores muestre sobrepeso?
Si indagamos en otros campos del espectáculo y de la comunicación, el panorama se asemeja. Aunque no solemos ser conscientes de ello, porque estamos muy acostumbrados, la escasa presencia de personas obesas en los modelos y patrones que se difunden en los mensajes directamente dirigidos a la población desde los medios de comunicación resulta abrumadora. Por ejemplo, es realmente complicado encontrar personas con kilos de más en la publicidad, sea cual sea el medio utilizado. Los publicistas siempre prefieren vender sus productos utilizando como referencia cuerpos delgados y esbeltos, ya que saben de buena tinta que la identificación con el personaje es un aspecto fundamental para el éxito. Y nadie quiere identificarse con una persona obesa. De hecho, habitualmente se utiliza a las personas con sobrepeso para justo lo contrario, es decir, representar una situación no deseada, como ocurre con el «antes» de los anuncios de dietas milagrosas.
Vivimos en una sociedad en la que, cuando alguien acapara una gran cantidad de miradas, debe ajustarse a un arquetipo bastante concreto. Y, por el contrario, el exceso de kilos en esas situaciones desemboca con mucha frecuencia en situaciones bastante lamentables.
Por ejemplo, los pocos presentadores de televisión obesos que han llegado a labrarse un prestigio profesional y han cosechado el éxito, tienen que lidiar de forma habitual con comentarios relacionados con su peso, en el mejor de los casos irónicos, pero a menudo fuera de lugar e incluso absurdamente críticos.
Pero también hay excepciones. Si usted rebusca en el mundo artístico, podría llegar a la conclusión de que algunos profesionales de este gremio gozan de cierta inmunidad ante el escarnio público. Por ejemplo, si nos centramos en el ámbito musical, seguramente podrá enumerar unos cuantos músicos con kilos de más pero con los que la gente no suele ensañarse. De todos modos, si analiza varios casos comprobará que siguen una sencilla regla: cuanto más extraordinarias sean sus cualidades como artista, más parecemos aceptar su sobrepeso. Y, en la medida en que estas sean más modestas, menos aceptaremos las desviaciones respecto a los patrones ideales. Me explico: hay una cantidad significativa de cantantes de ópera con sobrepeso, que son precisamente los que más nos maravillan con su voz, y a los que por eso mismo solemos dejar bastante «tranquilos». Podríamos decir que «perdonamos» su situación porque la compensan con sus impresionantes dotes musicales. Pero en la medida en la que bajamos en «sofisticación musical», podemos apreciar que el porcentaje de obesos disminuye de manera ostensible. Al llegar a los niveles más populares, es decir, los intérpretes de canción moderna y de temporada, con frecuencia dirigidos al público más joven, para el que las cualidades musicales pasan a un segundo o tercer plano, de nuevo la escasez de obesos es brutal, por no decir absoluta. De hecho, en este colectivo más bien se rinde un culto casi obsesivo al cuerpo.
Todos estos ejemplos del papel social tan poco atractivo que les toca vivir a muchas personas con sobrepeso resultan, sin duda, bastante anecdóticos y posiblemente se encuentren sesgados por mis ideas previas sobre el tema. Sin embargo, me sirven para introducir uno de los elementos más dolorosos pero quizás menos conocidos de la obesidad: el estigma hacia las personas que la sufren.
Cuando los enfermos son culpables
Lamentablemente, a lo largo de la historia de la medicina y de la evolución del tratamiento de las enfermedades, el estigma hacia los enfermos ha estado presente de forma constante. Con el término estigma, los expertos suelen referirse a los pensamientos negativos hacia un colectivo, que en el caso de estar asociado a enfermedades suele materializarse de dos formas: mediante la culpabilización de la persona afectada por su condición de enferma y la aparición de prejuicios o valoraciones adversas que trascienden su situación sanitaria. O dicho de forma más sencilla: pensando, por un lado, que la enfermedad se debe en gran parte a su responsabilidad (o falta de ella) porque no son capaces de ponerle remedio; y por otro, que esa circunstancia, y sus comportamientos asociados, limita negativamente ciertas capacidades o habilidades de la persona afectada.
Le voy a poner algún ejemplo histórico, para que pueda comprenderlo mejor.
Durante el siglo XIX, a los inmigrantes irlandeses que llegaban a América se los acusaba de ser responsables de diversas enfermedades porque eran «sucios y faltos de higiene». Además de tener que sufrir una enorme mortalidad por cólera y otros padecimientos, tuvieron que soportar acusaciones de «pecadores y espiritualmente indignos», que para colmo se utilizaban como explicación del origen de sus desgracias respecto a su salud. También cuando los afroamericanos morían de tuberculosis a principios del siglo XX, en lugar de invertir en la prevención o tratamiento de la enfermedad, las autoridades de muchas ciudades americanas prefirieron alertar a sus ciudadanos blancos respecto al riesgo de mezclarse con afroamericanos o de contratarlos para cualquier tipo de trabajo.
En estos y otros muchos casos en los que se han repetido este tipo de situaciones, el entendimiento social de la enfermedad suele incorporar juicios morales sobre las circunstancias en las que esta se contrajo, absolutamente sesgados y exacerbando la hostilidad preexistente hacia los colectivos más afectados.
Pero no hace falta remontarse demasiado al pasado para encontrarse con el estigma hacia los enfermos; el sida fue un caso «de manual» y que se estudia en las facultades de Medicina. En principio se la definió popularmente como una enfermedad de «gente de mala vida», tales como homosexuales y promiscuos. Y se llegó al extremo de que algunos amantes de las conspiraciones plantearon incluso hipótesis relacionadas con el diseño del virus VIH en un laboratorio, con el objetivo de castigar a colectivos que manifestaran comportamientos «moralmente rechazables». Sin embargo, en cuanto empezó a afectar de forma masiva a la población, incluidos relevantes e influyentes personajes de los ámbitos político, económico, cultural e intelectual, fuimos testigos de una rápida reacción dirigida a reconducir la situación.
En un artículo publicado en una revista de salud pública estadounidense, se resumía la situación vivida durante los años de explosión de esta enfermedad de la siguiente forma (19):
En el caso del VIH / SIDA, el papel perjudicial de la estigmatización fue tan evidente que las agendas de salud nacionales e internacionales identificaron explícitamente el estigma y la discriminación como principales barreras para abordar con eficacia la epidemia. Ya en la década de 1980, apenas unos años después de que la enfermedad se identificara inicialmente, la discriminación contra las personas en riesgo de contraer el VIH/SIDA fue identificada como contraproducente y las primeras políticas de salud pública incluyeron elementos para la protección de la privacidad y confidencialidad de los pacientes. Como se hizo más evidente que el estigma y la discriminación estaban entre las causas fundamentales de la vulnerabilidad al VIH/SIDA, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA aprobó una declaración en 2001, en la que los estados firmantes se comprometían a «desarrollar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociados a la epidemia.» Posteriormente, el estigma y la discriminación se eligieron como tema para la campaña mundial del SIDA 2002-2003. En 2007, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA emitió el informe, «Reducción del estigma del VIH y la Discriminación: una parte fundamental de los programas nacionales de SIDA», proporcionando estrategias para centralizar la reducción del estigma y la discriminación en las respuestas nacionales a la enfermedad. Las recomendaciones del informe incluyeron la prestación de actividades de financiación y programación para los enfoques nacionales multifactoriales para la reducción del estigma y la discriminación por el VIH.
Читать дальше