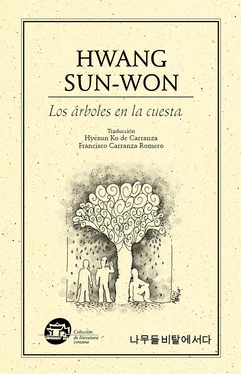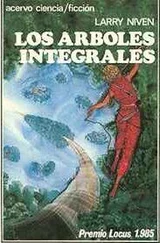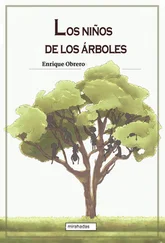Cuando recordaba los ojos con párpados diferentes de Sugui, no podía dejar de sonreír.
—¿Por qué sonríes? ¿Hay algo bueno…? ¡Caramba, qué frío! —Yungu se levantó y empezó a ejercitarse estirando sus brazos hacia adelante y a los lados.
Llegó el anochecer entre las montañas. Antes de que el crepúsculo rojizo desapareciera detrás del monte, una sombra gris empezó a llenar el pequeño valle. Se apresuró a tapar todo y subió a la montaña. Parecía lenta, pero era rápida. En el cielo morado aparecían las estrellas una tras otra. Volvieron los soldados de turno desde su lugar de guardia. Todos esperaban la orden de Jyonte de volver al campamento.
—Está calentando la casa… —comentó un soldado mirando el pueblo.
Detrás de la sombra de los pinos ya oscuros, subía un hilo de humo de color más claro. Era el humo de una chimenea.
—El humo me despierta el apetito —dijo otro soldado—. Quizás esté haciendo crema de maíz.
—Se habían llevado todo, ¿te acuerdas? No había ni una papa —añadió el anterior.
—Quisiera tomar siquiera un vaso de agua caliente.
—Oye, y aquella mujer ¿no sería una espía?
Jyonte se paró y dijo a Yungu:
—Informa al campamento que ya volvemos —y luego bajó con su carabina a la espalda.
Tongjo sabía por qué bajaba Jyonte. Iba a matar a la mujer. Aunque no fuera espía, como temían que avisara de sus movimientos a los enemigos, debían llevarla al campamento. Como eso significaba un fastidio, la desaparecería. Con razón había informado al campamento que no había ni un alma en el pueblo.
Tongjo esperó el sonido de la bala mirando las sombras por donde se había ido Jyonte. Yungu se le acercó.
—¿Qué miras con tanta seriedad? No pienses en otra cosa, sino en el regreso.
No se oyó ningún disparo. Después de un buen rato, Jyonte volvió limpiándose las manos con algo. ¿Qué habría pasado?
—¡Andando! —ordenó, luego miró a Tongjo y preguntó—: ¿Qué tanto miras como idiota?
Tongjo siguió contemplando el pueblo y no contestó nada.
Al día siguiente, Jyonte sintió que Tongjo lo miraba diferente.
—Oye, ¿por qué me ves así? Tu mirada es como si vieras algo muy sucio y no me agrada.
—¿Qué hiciste con la mujer ayer?
—¡Caramba! Oye, ¿por ésa me miras así? Como quieres saber tanto, te lo diré. Bajé y la mujer no se asustó tanto como de día. No se resistió, pero cuando estaba por salir, agarró mi mano. Sabía lo que eso significaba: tenía miedo de quedarse sola. Entonces, ¿qué hacer? Le quité la vida. Eso fue todo.
2
Ocurrió después de unos días, el 13 de julio de 1953. Dos semanas antes de la firma del armisticio. A las 10 de la noche la tropa enemiga atacó masivamente a lo largo de unos cincuenta kilómetros del frente izquierdo de la península con ciento cincuenta mil soldados. Querían expandir la zona de ocupación, aunque fuera un palmo de tierra más hacia el sur. Al mismo tiempo, ansiaban apoderarse de la planta eléctrica de Kumali en Jwachon.
La división a la que pertenecían Tongjo y sus compañeros estaba al este del frente de las colinas de disparo.
Al principio el enemigo atacó a la división metropolitana bajo el mando de la sexta división estadunidense, pero como la metropolitana se retiró, y ocupó su lugar la tercera división estadunidense, atacó la segunda división del ejército sudcoreano. Luego se dirigió al este con el fin de cercar a la sexta y a la octava división de los sureños del frente centro-oriental.
El 14 de julio, la división de Tongjo debía retirarse a la costa sureña del río Kumsonggang. Ese día, el fuerte viento llevaba las nubes blancas de verano hacia el sureste. El humo que salía del bombardeo enemigo —jamás experimentado antes— se juntó con las nubes, y el cielo, poco a poco, empezó a bajar. De repente, los aviones de guerra de la tropa de las Naciones Unidas, atravesando las nubes y el humo, empezaron a bombardear a los enemigos. Las bombas y las balas que reventaban estremecían la tierra y ensordecían a la gente. Las ráfagas, mezcladas con polvaredas y pedazos de plantas, arrasaban sin tregua. La tropa enemiga, aun así, seguía adelante. Usaba la táctica de la multitud.
Yungu se acercó. Su cara negruzca estaba preocupada.
—Anoche tuve un mal sueño. Soñé que el estómago se me hinchaba e iba al médico, y él me decía que estaba en el último mes de embarazo. Estoy seguro de que hoy me pasará algo malo.
Jyonte intercedió por él y el jefe de su unidad lo excluyó del combate. En la batalla, a veces se dejaba fuera a los que tenían un mal sueño la noche anterior, porque había varios muertos que tuvieron sueños de mal augurio. Sin embargo, la gente no abusaba, no era común evitar el combate mintiendo sobre los malos sueños. En la guerra, dejar de participar en el combate no era garantía de seguridad. Más bien, había casos de mala suerte por haber mentido. En la guerra todos eran sinceros.
Ese día, desde la tarde, negros nubarrones cubrieron el cielo. El firmamento nocturno quedó negro, sin estrellas. Por ese cielo, luminosas bombas explotaban continuamente lanzando terribles rayos, pero, por el humo y la neblina, se opacaban. La lucha cuerpo a cuerpo empezó en varios lugares.
La unidad de Tongjo también estaba allí.
—Ya no sirven los revólveres ni las granadas —murmuró Jyonte desenvainando el cuchillo en la densa oscuridad.
Pronto, Tongjo y Jyonte se separaron.
Tongjo, al quedarse solo, no sabía qué hacer. Sólo pensaba que debía hacer algo. En ese momento, alguien, desde atrás, le agarró la cabeza y una mano estrujó su cuello. Tongjo, automáticamente, sacó su cuchillo y empezó a atacar. No sabía en qué parte ni cómo. Después de una feroz lucha, como el otro ya no respondía, adivinó que había muerto. No supo de dónde había sacado tanta fuerza. Ése, el que había acuchillado con los ojos cerrados, no era él. A ése lo movió una fuerza que no era la suya. A partir de ese momento, cuando veía algo, lo agarraba de la cabeza, y cuando ésta estaba rapada, acuchillaba, pateaba y derribaba.
El combate duró hasta la madrugada, cuando los enemigos se retiraron.
Apenas se percibían los gemidos y gritos de soldados heridos de ambos bandos. Un soldado maldecía a alguien y gritaba que le dieran la muerte para olvidarse del dolor. Otro parecía orar llamando a su madre. Otro, simplemente lloraba. Eran escenas después de un terrible combate. No podían enviar inmediatamente a los heridos al hospital, porque los enemigos habían atacado repentina y masivamente.
Tongjo vio a Jyonte, que tenía heridas en ambos codos.
—Estás sangrando mucho.
—No te preocupes, pero ¿qué pasa? Ni siquiera estás herido. Ya aprendiste a pelear. Claro, nadie nace sabiendo pelear. Cualquiera lo hace cuando se ve obligado.
Cuando llegó Yungu, Jyonte le dijo:
—Dame un cigarro, los míos se echaron a perder —y de su bolsillo sacó la cajetilla empapada de sangre.
—¡Qué cigarro ni qué…! Primero tengo que vendarte.
—No, hombre, primero dame un cigarro.
Yungu le dio la mitad de uno. Él tenía esa costumbre: cuando les distribuían cigarros, los cortaba en dos. Por esto, cuando a todos se les acababan, él todavía tenía.
Lo encendió, absorbió profundamente el humo, despacio, lo botó y luego dijo:
—Estas heridas son pequeñeces, porque el humo ni siquiera sale por ellas —se rio. Sus dientes, en contraste con su cara cobriza, brillaban de blancos—. De verdad, la pelea no tenía fin. Cuando acababa con uno, me llegaba otro.
El cielo bajo empezó a gotear, luego cayó la lluvia a cántaros. Se sumó el viento del sureste, más fuerte que el día anterior. La lluvia torrencial creó una neblina que ocultó la visión. Ya no se distinguía nada.
Читать дальше