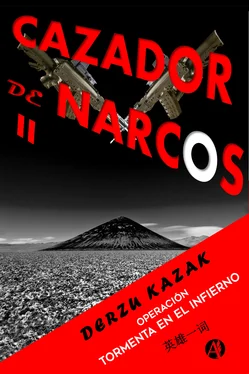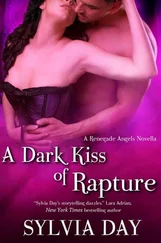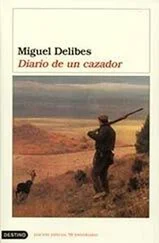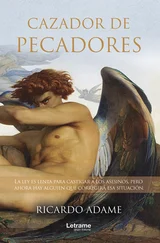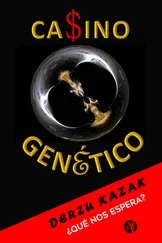1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Le contaron a través de su intérprete, que sembrando durante cinco meses, podían prolongar la recolección del opio y hacerlo en familia, con pocas personas. Eso, si tenían la suerte de que los fríos primaverales… o los desecados estíos… o las plagas de langostas, no destruyeran las plantaciones, llevando una prolongada hambruna a sus hogares.
En su cerebro, retornaron las espeluznantes plagas de langostas que ocultaban la bóveda celeste. Zumbadoras nubes pardas dejaban caer sobre la tierra el granizo viviente con una sola misión que cumplir: devorar indiscriminadamente con metodología de Kamikaze toda la vegetación que esté en su camino. Una maldición apocalíptica que dejaba a su paso el terreno desnudo más vertiginosamente que los exfoliantes bélicos americanos. Formaban un monstruoso ejército absolutamente disciplinado, sin temor a la muerte, cada langosta era el soldado perfecto, obcecado en la única misión de su vida: comer a reventar.
Hordas liliputienses de Atila arrasando la tierra.
Nadie sabía de donde salían.
Pero sí por donde pasaban.
Los niños se divertían haciendo largos collares con langostas vivas que pinchaban en un hilo; las mujeres y hombres, deshechos de darle palos con las ramas desgajadas de algún arbusto, tenían el talante abatido y los brazos caídos a sus costados, los cuerpos flácidos, rendidos ante el implacable destino que no conocía misericordia.
Las gallinas, ahítas, cacareaban enardecidas matando a picotazos los saltarines insectos, que partían en trizas adecuadas a sus gargueros golpeándolos contra el suelo. Sus buches atiborrados a reventar, sobresalían como pesados globos emplumados delante de sus patas, mientras los perros mascaban saltamontes limpiando sus hocicos cuando alguna pata espinuda se enganchaba. Había tantas langostas muertas y vivas en el suelo, que las botas se resbalaban sobre la grasa de los insectos muertos.
En otros viajes de reconocimiento militar vio el fantástico espectáculo de los campos florecidos de amapolas. Una obediente y preciosa alfombra roja y malva que mecía la brisa con aleteos de miríadas de mariposas. Pronto comenzaría la cosecha.
El campo se llenaba de campesinos meos, una de tantas razas que aúna a tailandeses, laosianos y vietnamitas, con ropas blancas, rojas, negras o floreadas, según el grupo étnico a que pertenecían. Incluso se veían muchos chinos meos que se los distinguía como miaos, con adornos de plata en sus cuellos, y vestidos sencillos que recordaban a los tibetanos. También los hombres y mujeres de la tribu lisus hacían este cultivo de microcirugía.
Una noche de vivaque, bajo la lluvia torrencial de los monzones que amenazaba tirar la carpa al suelo, compartiendo las preciadas raciones militares de chocolate y carne con dos jóvenes meos que encontraron en el camino, le contaron que pronto empezaría el delicado trajín de sacarle el opio a cada capullo de flor.
Comienzan las incisiones en las cápsulas unos días antes de que tiren sus pétalos. Era el momento en que los frutos de las amapolas empezaban a perder el color verde, antes de que se ponga amarillento. Le enseñaron a regañadientes sus instrumentos, que llevaban en un morral tejido a mano con lana multicolor. Era un forastero… y en las tierras del opio los extranjeros no son bienvenidos. Pero las latas de comida americana y algunos trozos de chocolate ablandan los corazones.
Cada uno tenía un escalpelo específico. Su hoja estaba envuelta casi enteramente con una cuerda, dejando solamente una punta corta y muy afilada para no dañar la cápsula en el corte. Con ese útil harían cuidadosamente una o dos incisiones horizontales en los costados del fruto. Decían que así rendía más. Sin embargo, en la India los hacían verticales por las mismas razones, con un instrumento singular llamado Nushtur. Los cortes los realizaban invariablemente por la tarde, dejando fluir un jugo lechoso, que se condensaba toda la noche en forma de lágrimas.
Revivía aquellos amaneceres en medio de los chubascos monzónicos que parecían bíblicos diluvios, y las estaciones secas que cuarteaban la tierra en dameros separados por profundas grietas.
Los meos y los lisus continuaban su labor.
Las mujeres lisus, con sus desmedidos turbantes y sus pecheras de plata, propias de la provincia China de Yunnan, se distinguían desde lejos de las otras tribus de las montañas. Las vestimentas de las tribus del sureste Asiático no cambiaban con los siglos. La ropa era siempre la misma, y jamás provenía de modistas de París.
El sol naciente anunciaba la hora de volver a los campos de amapolas. Un jovial jovencito meo le enseñó el procedimiento de recolección durante una calurosa mañana. Naturalmente, a cambio de una ración de chocolate y dos latas de carne de ternera.
Cortaban hojas de adormideras, y con otro tipo de cuchillo pequeño, desprendían el opio en forma de gotitas y lo colocaban sobre ellas. Un trabajo manual extremadamente paciente y lento, que exigía buena vista y excelente pulso.
Los veía en los registros de su mente doblados por la cintura, como cirujanos con sus escalpelos, raspando y raspando. Cada amapola rendía solo dos centésimas de gramo. ¡Para lograr un kilo de opio necesitaban raspar cerca de cincuenta mil capullos de amapola!
Luego seguían con el laborioso proceso. Cuando las lágrimas tenían suficiente consistencia, se amasaban en panes que debían colocar cada día un par de horas al sol, buscando esa fermentación especial que da el aspecto propio del opio. Cuando lograban el producto deseado, lo envolvían en hojas de adormidera y lo empaquetaban mezclado con cierta cantidad de frutos secos de rumex, para que no se peguen entre sí.
Recordaba como si hubiese sido ayer a los esforzados campesinos, sondeando la forma en que cotejaban el peso y calidad de los panes de opio, levantándolos hábilmente con una mano. No debían ser ni secos ni blandos. Pesarían entre los 400 y 700 gramos cada uno, con un tinte pardo rojizo leonado, que se oscurecía con el contacto del aire.
No parecía molestarles el hedor fuerte que llenaba el ambiente, ni el gustillo decididamente desagradable, amargo y acre. Era su mayor fuente de ingresos, pese a que sólo les permitiera comer para sobrevivir y anidar en chozas miserables, donde los insectos y roedores de todo tipo buscaban refugio junto al calor humano, compartiendo casa y comida.
El gran negocio lo hacía la mafia asiática con la purificación del opio. Esa envilecida pandilla los tenía como esclavos. Si alguna familia no cumplía con las órdenes de la banda de forajidos que patrullaba la zona, secuestraban a los revoltosos, y si estaban con el día cruzado o con ganas de divertirse, los mataban entre torturas en las plazoletas, como escarmiento de los demás. Allí nacía la cadena del tráfico de heroína y morfina, un encadenamiento que empezaba con los compradores de los panes de opio, naturalmente, al precio fijado por ellos, su procesamiento en laboratorios clandestinos para obtener la morfina y la heroína, y la red de narcotraficantes que la distribuía por el mundo, multiplicando exponencialmente su precio y los riesgos en cada escala.
Exhumaba desde los viejos archivos de sus recuerdos las plantaciones de adormideras en el Asia menor, de donde obtenían el llamado opio de Esmirna de la variedad balorkassar, con gran proporción de morfina, y las variedades gueve, karahissar y malatia, con poca morfina… el opio de Persia y de Irán, obtenido del Papaver Somniferum variedad album, y tantos otros...
El Comandante Parker vio recorrer por su mente a los chinos de esas épocas. Un pueblo sabio y acrisolado en el fuego del sufrimiento, con atávicas costumbres encerradas bajo siete llaves en su inmenso territorio, tan poblado y tan desconocido. En el libro de medicina Li–Shi–Shang, habla del opio como droga que cura, pero mata como un sable, ¡en 1578! Allí todo es antiguo. Cuando algo hiere el mundo, seguramente ya cicatrizó en China.
Читать дальше