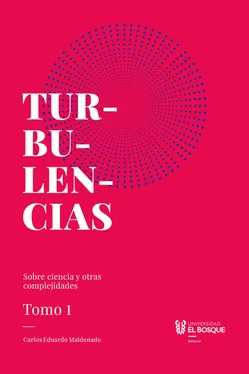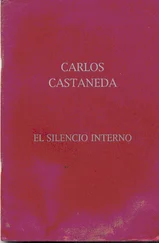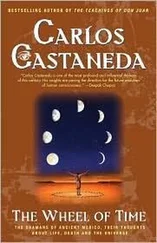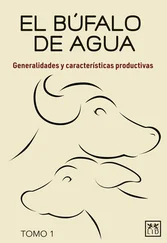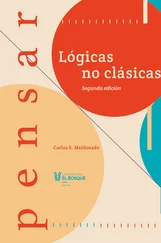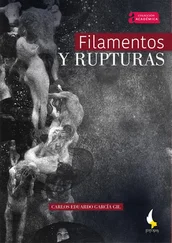En ciencia, el proceso investigativo permite y exige al mismo tiempo adelantar avances de investigación. Pero dichos avances deben ser de tal índole que la “gran sorpresa” (si existe; cuando existe) no deba ser anticipada con obviedad antes justamente del anuncio de la misma. Esta es una situación difícil, que en la práctica se dice fácil, pero resulta más complicada de llevarla a cabo.
El gran producto de la investigación – latu sensu – debe poder ser adecuadamente ponderado, de suerte que la publicación del mismo, en forma de artículo o de libro, por ejemplo, tenga lugar en el mejor de los momentos y de los canales posibles. Muchas veces es posible anticipar, si no esta línea de acción, sí, por lo menos, el umbral mínimo posible para que ello tenga lugar.
Es aquí exactamente cuando tiene lugar la especificidad de la ciencia, a saber: tiene canales específicos, propios, y hay que saber elegirlos. Es lo que los estadounidenses llaman, apropiadamente, “ The right man in the right place ”, una expresión que simple y llanamente denota la buena combinación de fortuna y oportunidad con estrategia y disciplina de trabajo.
Existen muchas forma en que se expresa la medalla de oro en ciencia –o en filosofía–, pero la más determinante es la adscripción de un idea original, un descubrimiento anodino o una invención inaudita a alguien. Los premios, si los hay o si los llega a haber, son simplemente el producto derivado del reconocimiento de que “X descubrió que Y”, por así decirlo. O que “la idea A fue originalmente formulada por B”.
Si el gran premio para un artista es un aplauso cerrado y acaso sostenido en el tiempo –y si se puede con ovación y todo–, para los pensadores y científicos el equivalente es el reconocimiento explícito de haber formulado con originalidad una idea, un invento o un descubrimiento.
Desde luego que siempre habrá antecedentes, una historia o prehistoria del logro alcanzado. Ese no es el punto. Cuando alguien es grande, existe explícitamente el reconocimiento de deuda a otros. Como Newton: sobre hombros de gigantes. Aunque claro, siempre puede haber excepciones a esta regla de nobleza e integridad intelectual (como es el caso propio de Heidegger, o de Habermas, entre otros).
Es suficientemente sabido que el mundo de la ciencia en general es un mundo de grandes egos. Pero una explicación parcial es justamente la medalla de oro que está en disputa. La verdad es que son siempre, por definición, para cada quien, muchos los competidores. Y cada uno mejor que el otro. Con todo y que siempre puede existir o aparecer un “novato” que salga con una idea, invención o descubrimiento que pueda ser sorprendente. Y que es generalmente lo que sucede.
La ciencia no avanza tanto por quienes ya son insiders , sino, muchas veces, por outliers y newcomers , que llegan con bríos, enfoques, aproximaciones y logros que pueden, al traste, lo que otros más avanzados en edad y en trabajo ya habían logrado. También la historia de la ciencia es abundante en ejemplos y casos al respecto.
La peor de las tragedias para un científico o filósofo consiste en el hecho de que un logro propio no se le reconozca como tal. No es ni siquiera que alguien le robe una idea, pues esta clase de fechorías siempre terminan por ser descubiertas. Robos existen todos los días, y malas apropiaciones de ideas. Esto es, casi, pan de cada día. Pero un gran logro es la gran apuesta, por así decirlo, de quien ha dedicado muy largas noches y días a elaborarla y, al cabo, escribirla y publicarla.
Porque, desde luego, la ciencia –como la filosofía– solo se hace, desde hace mucho tiempo, escribiendo y publicando. Solo que hay que saber hacerlo, y este es un arte que se aprende con el tiempo; o con un muy buen golpe de suerte. Que también existe. (En la época laica, la diosa Fortuna ha terminado siendo subvalorada. Casi todas las culturas y civilizaciones clásicas cuentan entre sus dioses al equivalente de la diosa Fortuna. “Suerte”, dirían las gentes hoy en día)
La ciencia –al igual que la filosofía– es un asunto de mucha disciplina y pathos personal. No una cosa más que la otra. Se trata de ese pathos y disciplina que se convierten en un estilo de vida, no simplemente en un trabajo o una labor.
Hacer ciencia –o filosofía– es una cosa sumamente difícil, porque solo existe medalla de oro. En todas las otras prácticas, oficios, actividades no necesariamente se tiene que ser el mejor. Existen legiones de profesores, y los hay muy buenos, excelentes incluso. Y hay también legiones de científicos, inventores, descubridores, pensadores. Aquellos llevan a cabo una labor fundamental, a saber: contribuir a la apropiación social, a la divulgación del conocimiento. Jamás podremos pagar suficientemente la deuda con ellos. Pero es que hay, además, la legión de quienes se dan a la tarea de crear –ideas, conceptos, modelos, teorías, ciencias–. Para estos solo hay medalla de oro. Aunque no todos puedan ganársela, e incluso no en franca lid, como juego limpio ( fair play ).
Una breve nota de antropología de la ciencia
Es un hecho establecido que en la ciencia y en la metodología normal, se habla: a) de El método científico (como si no fueran posibles otros, varios, múltiples), y b) de El método científico como consistente en observación, descripción, formulación de hipótesis, verificación o contrastación o falsación de la hipótesis con la experiencia, y entonces formulación de un modelo o de una teoría acerca de los fenómenos. Hasta aquí nada nuevo.
La pregunta que surge es: ¿qué explica, por qué razón se asumió desde la modernidad que el método científico consistía o consiste en estos pasos? La antropología aporta luces que permiten entender el mito fundacional de la ciencia clásica y normal imperante.
Cada época desarrolla la ciencia que puede y, al mismo tiempo, cada época desarrolla la ciencia que necesita. Pues bien, sin ambages, toda la ciencia moderna, desde Bacon hasta Pasteur, desde Vesalius hasta Galileo, desde Leeuwenhoek hasta Newton, por ejemplo, o también, desde Descartes hasta Adam Smith, es la ciencia de la burguesía como clase social en ascenso. Esta burguesía triunfará políticamente en 1789 y económicamente con la Revolución Industrial.
Si hemos de creer a dos fuentes distintas, pero cercanas, de acuerdo con Hegel en su libro Fenomenología del espíritu (1807) y a Marx en Contribución a la crítica de la economía política (1959), la burguesía no hace nada: simplemente paga para que los campesinos o los obreros hagan el trabajo. De forma habitual, un burgués no sabe coser un botón, no sabe cultivar la tierra o preparar un plato en la cocina, no sabe reparar una máquina, bañar un perro o cuidar de una vaca. Y es que no necesita saberlo porque tiene el capital que le permite pagar por el trabajo. Trabajo físico o intelectual que otros hacen.
El burgués de la modernidad temprana, mediana y tardía sencillamente observa pasar el mundo; observa los acontecimientos, incluso, si se quiere a distancia, y los describe. Desde la comodidad de su estudio, de su casa o de su hacienda, formula hipótesis y demás, pero jamás se ensucia las manos. La ciencia moderna genera una conciencia epifenoménica; es justamente la conciencia de la burguesía, en el sentido cultural, social e histórico de la palabra.
Precisamente por esta razón, el método científico nació y se estableció de la forma como se ha transmitido hasta la fecha.
El método científico nace como resultado de la mentalidad fisicalista producto del triunfo de la mecánica clásica y se corresponde perfectamente con la mentalidad deductiva o hipotético-deductiva que caracteriza a la civilización occidental: “si los hechos no se ajustan a mi modelo o a mi teoría, tanto peor para el mundo”. Los modelos jamás fallan; es, en el peor de los casos, la comprensión y la aplicación de los modelos –por parte de otros– lo que falla. La economía y las finanzas son un ejemplo conspicuo al respecto.
Читать дальше