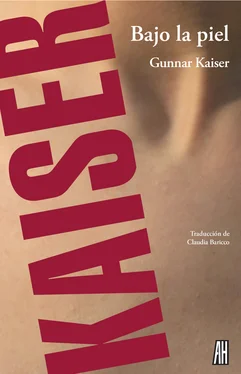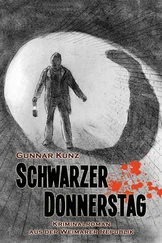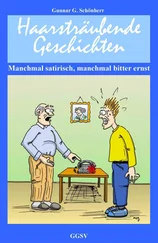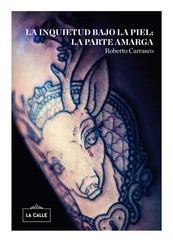Este se había acomodado en un pasillo sobre una base de libros. Estaba allí entre dos filas de estanterías tumbado con los brazos cruzados sobre una serie de libros que había extendido sobre el piso desnudo y que iban desde su cabeza hasta sus pies, envuelto en su abrigo, inaccesible como un cruzado de piedra sobre su sarcófago. Debajo de la cabeza se había colocado una pila un poco más alta, tenía los ojos cerrados. Yo me acerqué sin saber si aún estaba despierto. Cuando estuve parado junto a él abrió de repente los ojos y me miró como si hubiera soñado conmigo.
–Mr. Rothbard nos permite que esta noche durmamos aquí.
Eisenstein susurraba. Por lo visto no era la primera vez que se quedaba encerrado allí abajo.
Yo lo imité, tanteé en el pasillo contiguo un par de libros en la estantería y los elegí según su grado de blandura. Con ellos me armé un lugar para dormir, coloqué el libro más blando arriba de todo y apoyé allí la cabeza. A través de las hileras de libros de los últimos estantes vi el cuerpo de Eisenstein tendido del otro lado, inmóvil. Había vuelto la cabeza hacia mí, pero no pude distinguir si me miraba o si ya estaba dormido.
–Imagínate –escuché finalmente su susurro– que todo el mundo estuviera hecho de libros.
No me resultaba difícil imaginármelo.
–Sería terrible, ¿no? Tan terrible como si no existieran los libros. El mundo vive en el resquicio que nos dejan entre sí los libros.
Yo temí que fuera una larga noche sin dormir. Allí estaba yo tendido con los brazos cruzados sobre el pecho, con la cabeza sobre una antigua novela alemana, con el aroma del cuero y el pergamino en la nariz. Recién entonces me di cuenta de que desde hacía horas me estaba congelando, pues sólo llevaba puesta una camiseta y allí abajo hacía frío como en una cripta.
Pero dormí larga y profunda y más profundamente y tuve sueños locos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí como si toda la historia del libro sobre el que había tenido apoyada la cabeza hubiese transcurrido delante de mis ojos. Como si yo mismo fuera un personaje de la novela.
Libro dos
Bajo la piel
De la vida de un criminal
Primera parte
1
El siglo veinte, podemos afirmar ya aunque para que verdaderamente llegue a su fin todavía nos queden algún par de insignificantes años por delante, fue un siglo de los extremos. El que no fue extremo en este saeculum o bien fue un hombre del pasado, ingenuo habitante y vástago de un mundo previo manchado de tinta, caído en un feliz olvido, o pertenecía ya a un futuro no demasiado lejano, un futuro de tibios y mediocres, a una generación ya en marcha colmada de comodidad y conformidad cuyos seres fabricados en masa miran desde arriba entre divertidos y con desprecio a los extremos y parpadean. Estos, en cambio, los desmesurados y sin molde ni modelo podían estar seguros de que la posteridad los recordaría: es que sí, profundamente agradece el espíritu humano los excesos de lo excéntrico, lo extremo y lo extravagante. Los nombres de un Mao o de un Hitler o un Stalin, de un Idi Amin o un Pinochet, de un Pol Pot o un Suharto, de un Mengele o de un Göth, pero también los de un Chikatilo o un Fritz Haarmann han quedado grabados para siempre en la piel del siglo pasado como signo de su infamia.
En la lista de los villanos no ha de hallarse el nombre del hombre cuya historia queremos contar aquí. Es que Josef Eisenstein fue uno de los monstruos más geniales y al mismo tiempo de los más desconocidos. Algún contemporáneo, sino todos, lo habría de llamar bestia, monstruo y engendro del infierno; y quizás algunos pocos habrían de reconocer al genio que en sus obras sobreviviría a su época. Pero si nadie pronuncia su nombre y se estremece al hacerlo o expresa su admirado asombro –o ambas cosas–, esto se debe al simple hecho de que las obras y los actos de este hombre fueron al mismo tiempo tan atroces y geniales, sí, su genialidad reside en su atrocidad y viceversa, que no pudieron más que permanecer ocultos al mundo; y habrían de permanecer ocultos para siempre si no intentáramos aquí tan temerariamente volcar de una vez por todas al papel y arrancar del olvido lo inaudito. Pero este destino de no ver jamás unidos sus actos a su propio nombre lo compartió y lo comparte Eisenstein con muchos otros monstruos no sólo de este siglo que ya se acerca a su fin, sino de toda la historia de la humanidad. Bastantes asesinos múltiples, criminales de guerra, terroristas, carniceros, asesinos seriales y otros seres inhumanos habrá habido cuyos nombres no han llegado hasta nosotros aunque en sus conciencias pesaran el sufrimiento y las vidas de innumerables personas –o no pesaran–, y si bien nosotros, los hombres del presente, solamente conocemos a los grandes tiranos y déspotas, esto no nos impide saber, aunque sólo lo reconozcamos para nuestros adentros, que del infranqueable macizo de psicópatas y autores de crímenes capitales que produjo la naturaleza humana los que de entre ellos poseen nombre no constituyen más que aquella cima que ya se divisa desde lejos.
Pero si uno se acerca un poco más al reino de lo inimaginable para el común de la gente, si dirige su mirada hacia el lado oscuro y los abismos de la vida humana, constatará que los nombres conocidos sólo con muy poca frecuencia corresponden a aquellos en cuya atrocidad también residió un cierto grado de genialidad; sí, cuya atrocidad recién por su genialidad adquiere el aroma de lo interesante, de eso que nosotros, hombres de la media, necesitamos tanto para darle algo de atractivo a nuestra sosa existencia. Este aroma que habrá de tensar al máximo nuestros nervios brotará del destino de Josef Eisenstein ya desde el día mismo de su nacimiento en el año 1919.
Ahora bien... Si hemos de presentar aquí la historia de su vida, es bien probable que el lector ya en este punto, tras estas palabras introductorias, no pueda evitar manifestar tempranas dudas sobre la veracidad de lo que va a relatarse. Tampoco con el transcurso de la historia, podemos afirmar, podrán descartarse totalmente tales dudas ni atenuarse siquiera en modo alguno: demasiado colosal es la medida del horror cuya minuciosa descripción sentimos que le debemos al espíritu de la historia como para que no sólo sean comprensibles reservas en cuanto a la sinceridad y la confiabilidad del narrador, sino también absolutamente esperables. Permítasenos afirmar entonces aquí, y no por última vez, que los elementos de la historia que se le ha de presentar al lector en las páginas que siguen no sólo fueron observados con ojo fiel en la pura vida tal como aconteció, sí, y si se permite la expresión, no sólo fueron sentidos con mano fiel, sino que en igual medida, y aunque no todos los detalles puedan presentar el deseado carácter inequívoco y la deseada verosimilitud, débense estos a una verdad superior como la que la naturaleza sólo suele revelarle al hombre en las obras más sublimes del arte.
Entonces pues, el nacimiento. O quizás comencemos un poco antes. Es que Josef Eisenstein fue gestado en los revueltos tiempos del año 1918 de nuestro no precisamente poco revuelto siglo, en el atardecer del mismo día que vio caer sobre el Somme al Barón Rojo. Por la mañana de ese día, unos diez mil kilómetros hacia el oeste, un muchachito se despertó bajo un ciruelo debajo del cual, agotado por las labores del campo, se había quedado dormido la tarde anterior. Cuando al salir el sol el rocío temprano cubrió las briznas de hierbas, también de las hojas del ciruelo cayeron finalmente algunas gotas; una de ellas, que antes había entrado en contacto con los excrementos de un ave fragata y llevaba consigo los gérmenes patógenos de la gripe que allí se encontraban, cayó directamente en la garganta del muchacho que dormitaba con la boca abierta. Este se despertó entonces, se sacudió de los muslos el polvo y la suciedad del día anterior y se puso en camino hacia la casa de sus padres, donde a modo de saludo su madre lo recibió con una buena tunda.
Читать дальше