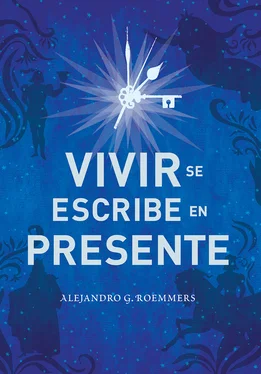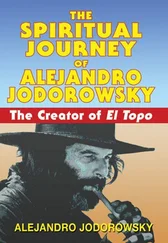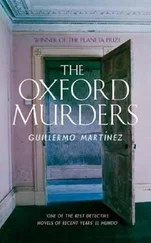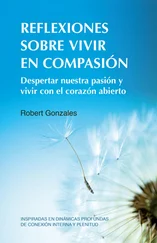Siguió avanzando sin ver ni dónde ponía los pies. De repente, en un profundo cañadón del río, la helada oscuridad se abalanzó sobre él, como un gigantesco oso parduzco que abrazara todos los sentidos. Armó lo más deprisa posible la pequeña tienda de campaña que llevaba en la mochila y desplegó la bolsa de dormir que estaba en el fondo, prolijamente enrollada, dudando si quitarse la ropa antes de introducirse en ella.
Se dio cuenta de que no había comido nada desde el sándwich que le había ofrecido el camionero y buscó una de las barras de cereales que había traído consigo. Mientras masticaba, se dijo que a la mañana siguiente iría en busca de su presa. ¿Pero era verdaderamente eso lo que buscaba? Afuera la gran noche patagónica lo tenía en sus brazos. ¿Y qué hacía él en ese lugar salvaje y a la vez acogedor? Sintió que su presencia no solo era insignificante, sino que su turbio propósito periodístico de alguna manera contaminaba y traicionaba tanta pureza y autenticidad. Con un poco de hambre, pero agradablemente cansado, se metió en su bolsa de dormir vestido como estaba y se entregó al sueño.
Antes de dormirse del todo, a medio camino entre la vigilia y la ensoñación, le vino a la mente la imagen adusta de su padre, que lo observaba como desde una distante orilla, los dos solos, en el gran silencio de la noche. ¿Quería de veras, él, Fernando, dedicarse al periodismo como le había dicho a su padre? En una época en la que cualquier habitante del planeta podía registrar los hechos con su celular y compartirlos con el mundo entero en un instante, ¿cuál era el sentido del periodismo y sus palabras, frente a la fuerza de las imágenes que se imponían por sí solas, sin más comentario? Tal vez su padre tuviera razón, y para la prensa escrita u oral solo quedara el cotilleo y, de vez en cuando, como un oasis encontrado en el desierto, alguna historia singular, la revelación de cierto oscuro misterio o una reflexión más o menos acertada y visionaria de algún destacado colega. Y hacia allí se dirigía él, para intentar hacer la diferencia, para encontrar la verdad detrás de las fachadas, al menos detrás de la de Ron Davies. Creyó ver que la cara de su padre fruncía el ceño con un gesto reprobador o desconfiado mientras se dormía.
Lo despertó algo que, en la confusión del sueño, le pareció un cañonazo, y toda la carpa se iluminó con un destello repentino. Al compás de truenos y relámpagos y de un viento aullador, el aguacero empezó a caer sobre la carpa amenazando con hundirle el techo. Fernando encendió su linterna y esperó un largo rato, rogando que la lona lo protegiese del agua, pero muy pronto riachuelos barrosos empezaron a colarse y a empapar la bolsa de dormir.
Al cabo de una larguísima hora, en la oscuridad más absoluta, bajo una lluvia que amainaba, “al menos ya no hay rayos ni truenos”, se consoló y decidió salir de la carpa. Estaba amaneciendo. Fernando se dijo que lo mejor sería buscar algún lugar más resguardado y volver más tarde por sus cosas. Después de todo, en aquella inmensidad, pensar que alguien pudiera robarle se le hacía absurdo. ¿Quién querría apropiarse de una pobre carpa y de una mochila vieja y empapada?
Empezó a caminar siguiendo el curso del río, tropezando a cada paso en la arena pedregosa. Los árboles aún oscurecidos tejían una red contra el fondo del cielo negro, como en la ilustración que más le gustaba del libro que le había regalado su madre, el bosque de Blancanieves. ¿Estarían espiándolo detrás de los troncos las criaturas fantásticas de aquellos cuentos?
Pasadas unas horas, ya en plena mañana, se dio cuenta de que la playa desaparecía y que, si quería seguir en la dirección que había tomado, tenía que cruzar el río. El agua corría suavemente sobre grandes rocas, por lo que decidió saltar sobre las piedras para alcanzar el otro lado. Pero cuando pegó el último salto, en lugar de poner los pies en la arena de la orilla opuesta, se sintió resbalar y su bota quedó atrapada entre dos grandes piedras. Intentó zafarse, pero la bota se había atascado tercamente, y no lograba levantar el pie. Cualquier movimiento que intentaba le producía un dolor insoportable. “¿Qué hago ahora?”, se preguntó. No había visto a nadie desde que el camionero lo había dejado solo ni había oído nada, excepto el viento y la lluvia de anoche, y ahora el canto matutino de los pájaros. Con algo de pudor, porque casi le daba vergüenza perturbar la soberbia majestad del paisaje, lanzó un grito.
Nada, ninguna voz, ningún movimiento. Lanzó otro grito y después otro. Solo le respondió el silencio.
Ya estaba imaginando soluciones drásticas, viéndose con la pierna ensangrentada y rota, arrastrándose sobre las piedras del río, cuando en la orilla, detrás las malezas, oyó un ladrido. Y al momento apareció, ante sus ojos agradecidos, un gran perro ovejero bien cuidado y con un enorme collar alrededor del cuello.
Fernando volvió a gritar, con la esperanza de atraer al dueño del animal. La amable bestia lo miraba con unos grandes ojos dulces, al parecer sin atreverse a mojarse las patas.
–¿Qué ocurre? –oyó que un vozarrón preguntaba entre los árboles, seguido de la aparición de un hombre alto, de rasgos severos, aunque elegantes, buen mozo, bien pasada la cincuentena.
Al ver a Fernando atrapado entre las piedras, el hombre se metió rápidamente al agua helada, hundió los brazos para mover una piedra que atrapaba la bota, pero no pudo moverla.
–Ten paciencia un momento, mientras busco un tronco en la orilla para hacer palanca. Esa piedra es muy pesada.
Fernando sonrió aliviado frente a aquella presencia humana y amable.
–No sabe cuánto le agradezco –dijo emocionado, no solo por la ayuda, sino porque de inmediato reconoció en los rasgos de su salvador al hombre que buscaba: era Ron Davies en persona el que estaba intentando rescatarlo.
Mientras trataba de apartar la vista para ocultar su azoramiento, una punzada de dolor le hizo notar que tener paciencia y quedarse quieto allí era de todas formas su única opción. Afortunadamente, el efecto anestésico del agua helada se iba extendiendo lentamente desde su pie hacia el resto de la pierna. Al cabo de unos minutos, el hombre regresó con una fuerte rama de coihue y, hundiéndola por debajo de la piedra, comenzó a sacudirla con intensidad, haciéndola oscilar.
Fernando no pudo reprimir un grito desgarrado, pero el hombre no se detuvo hasta que logró desplazar la roca y liberarle el pie. Más tarde, Fernando agradecería esta aparente insensibilidad de su salvador, pues en caso de haber cesado en su acción, lo hubiera condenado a esperar varias horas metido en el agua helada hasta que regresara con más ayuda.
–Tómate de mi brazo para llegar a la orilla, porque estas piedras son muy resbalosas –le aconsejó el hombre y Fernando así lo hizo, aguantando el agudo dolor que sentía ante cualquier intento de apoyar el pie lesionado.
–No te esfuerces –insistió–. Parece que te torciste el tobillo. Siéntate aquí en esta roca. Está bastante seca.
El hombre lo ayudó a sentarse y Fernando le sonrió.
–Gracias –dijo con una voz algo débil, tanto por el percance sufrido, como por la sorpresa del encuentro–. Mejor descanso un poco antes de seguir adelante. –Y agregó para justificarse–: Estaba tratando de encontrar un lugar más resguardado para mi carpa. –Y como notó que el hombre buscaba con la mirada la carpa en las orillas, agregó–: No está por acá. Me instalé allí atrás, pero anoche me cayó encima el aguacero. Decidí tratar de encontrar un sitio mejor para esta tarde.
–Así no podrás ir solo a ningún lado –sentenció el hombre. Y después de una corta pausa indecisa agregó–: Mira, yo vivo aquí cerca. ¿Por qué no vienes a mi casa, para ver si podemos aunque sea vendarte el pie? Yo te ayudo a levantarte.
Читать дальше