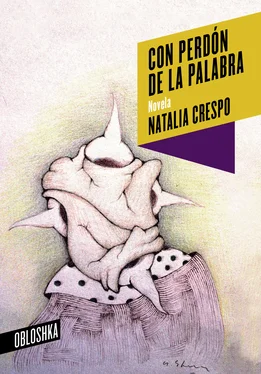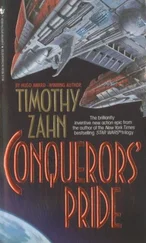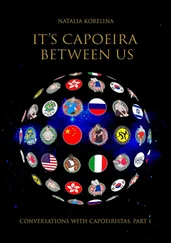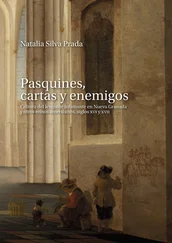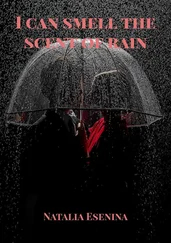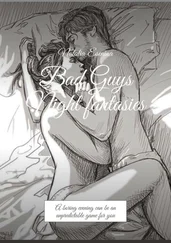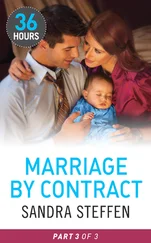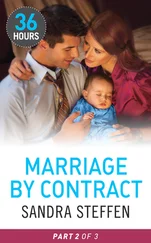Recuerdo que hacia el final de aquel verano ya había descubierto, no sin tristeza, cierto deterioro en mi madre. Unos cuantos pelos blancos de barba plateaban su mentón. En mi hermana también sobrevolaba cierta decadencia (aunque no a causa de las nieves del tiempo). Había perdido un diente (no quise saber cómo) y la danza del caño le salía cada vez más desangelada, sin aura, como una obra de teatro que se repite muchas veces. Un día se lo dije, con todo el amor fraternal del que era capaz (que tal vez no era mucho, ahora que lo pienso): “Zulmita, tenés que bailar con más convicción”. Y agregué, al calor de mis lecturas (en ese momento, poesía mística): “Gemí un poco, como en trance divino”. Pero aquella sugerencia no le gustó a mi hermana, que tenía de mi madre muy ganado el favor y de mí muy perdido el temor. “¿Por qué no te metés en lo tuyo, parásito de mierda?”. Así fue como conocí la sensibilidad escénica de la Zulma, acostumbrada a las ovaciones sibilantes de mi madre, a la saliva del amor.
Respecto del diente, le cuento (para que no piense que en mi familia somos unos dejados) que Zulma logró que uno de sus clientes —de los cuales tenía muchos porque el negocio era próspero y ella muy dedicada— le pagara el implante. Se trataba de un joven estudiante de odontología venido del Chaco, calentón y envalentonado como pocos, que le puso como condición que la inicial de su nombre fuera grabada en medio de la pieza a implantar en la provocativa boquita de Zulma. Por suerte esta vez la chica se asesoró bien (por mí, ¿por quién sino en Benavídez?) y le exigió al chaqueño un contra requisito: que la grabación fuera en imprenta minúscula. Como el pibe se llamaba Luis, aquel posesivo tatuaje dental quedó como una simple línea vertical que partía el diente al medio y hasta lo hacía más natural, más a tono con el resto de la dentadura de Zulma, que distaba de la impecabilidad. Ya ve, Su Merced, cómo incluso los que vamos por la vida reptando por la senda de clavos y mierda podemos tener aquí y allá algún que otro progreso luminoso, casi como plumas de ganso.
Luego de aquella expresión de Zulma (“parásito de mierda”), medité mucho sobre mi situación en la casa solariega. Caí en la cuenta —entre mates y pajas— de que todo, excepto los huevos (todo: los duraznos en lata, la yerba, el azúcar, el pequeño jabón del baño y hasta la pastafrola que comíamos cada tanto), era provisto por mi hermana. Y claro, Muñó fumado y fugado vaya a saber uno dónde, mi madre envejecida y más alegre que nunca, ¿con qué ingresos se sustentaba mi querido hogar? Sentí culpa y remordimiento por no haberme dado cuenta antes, yo siempre con la nariz en los libros y una mano en la entrepierna.
En estas elucubraciones estaba cuando vi desde el patio de mi casa, de refilón y como escurriéndose de mí, la cara del Corcho. Venía a por comida el muy turro. Me miraba con un ojo, luego con el otro. Nunca de frente. Se acercaba a la casa y se sentaba a mirarme. Me mostraba un pedazo de cola hacia abajo, luego la agitaba para los costados, como diciéndome “tirame un huevo, huevón”. Perro del orto. Si se llega a morfar una gallina, ¿qué nos queda a nosotros?, me acuerdo que pensé. Era noche cerrada pero luminosa: la luna estaba redonda y fresca como el queso que nunca habíamos comido ni comeríamos. (Mi padre jamás nos había traído comida. Ni quesos ni nada. Yo, Su Señoría, supe lo que era el jamón recién en la pubertad y gracias a Bartolo.) Y ahora este perro del orto a por comida en mi propio patio, me acuerdo que pensé. Me miraba con un ojo, luego con el otro. Nunca de frente. Sobre la tierra, cerca de los tablones que hacían de pared del gallinero, había un alambre que mi madre usaba para trabar la puerta del cobertizo. Caminé sin hacer ruido. Lo agarré de las puntas. Se doblaba con facilidad. Tenía el largo justo. Perro del orto. Di dos pasos en silencio, pisando la tierra con cautela. Cuando estuve detrás del Corcho, cho, cho, cho, lo llamé cariñosamente, imitando la voz aindiada de Muñó. El animal se acercó con las orejas gachas, el hocico mojado y querendón. Cho cho cho. Le atrapé el cuello con el alambre y apreté fuerte. Ya está el chivo en el lazo, hubiera dicho Bartolo. Cho cho cho. El desgraciado lanzó un grito que me perforó los tímpanos, pegó un par de patadas hasta que cayó, pesado y caliente, sobre la tierra quebrada. Me limpié la sangre con un trapo que había junto al cobertizo y trabé la puerta con el alambre, no fueran a escaparse las gallinas.
V

¿Me va leyendo, Su Señoría? Una semana pasó desde que le escribiera lo que atrás queda. Solo llevo contada mi vida en lo que iba yo del conocer la luz del sol a los trece años de edad. Habrá usted visto en ella miseria, ya lo creo, pero más es aún la que queda en el tintero. “Ténganos Dios de su férrea mano”, reza el Guzmán de Alfarache, “para no dejarnos caer en otras o semejantes miserias, que todos somos hombres al fin, no clavos de acero, pudiéndose éstos firmes sostener”.
Corría el año 1990 y yo acaba de cumplir catorce años. Con ayuda de Manuel Bardal, un amigo o novio o jefe de mi hermana (nunca terminé de entender ese vínculo), aprendí el oficio de fumigador. O, mejor dicho, el de secretario de fumigador.
Bardal era flaco, alto, narigón, de andar juncoso y torpe. Tenía el tórax como para afuera y los hombros, pequeños para ese cuerpo, echados hacia atrás. Cuando se acercaba caminando, sobre todo si era verano y llevaba solo camiseta, esternón, nuez de Adán y tabique eran las tres protuberancias que primero se percibían de él. Aunque rudimentario en el trato y pobre de espíritu, Bardal se daba cuenta de que aquella saliente trinidad huesuda llamaba mucho la atención. Pero como era, además de tosco, muy pagado de sí mismo, si alguien osaba hablar de alguno de sus huesos salientes, ponía las manos debajo de su bulto y, haciendo canastita, decía: “agarrame esta”; o simplemente levantaba las cejas, sacaba el mentón hacia afuera y se ponía, otra vez, las manos en canastita. Hablaba poco y dentro de su parquedad no había ninguna frase que pronunciara sin acompañarla del gesto de levantar las cejas y sacar el mentón, como prepoteando a su interlocutor. Cuando quería expresar empatía o compasión, agregaba un gesto más: tildaba la cabeza hacia la izquierda, como si cabeceara una pelota que viene de costado, y decía con otro tono la misma frase que usaba para defenderse: “agarrame esta”. La murmuraba admirado, con la cadencia con que otros diríamos “qué maravilla”.
Durante el tiempo que trabajé con él, siempre llegaba a mi casa al atardecer, tras haber fumigado todo el día. Se secaba la traspiración de las axilas con una toalla vieja de mi madre, se cambiaba la remera, se hacía un mate y se sentaba junto a mi silla de ruedas. Con pocas palabras y muchos gestos, me iba contando cómo había sido cada casa fumigada ese día. Me completaba los datos que yo, al concertar la visita por teléfono, ya había recolectado (o inventado) de cada cliente.
—Che, Muñón, ¿viste la vieja careta del club de remo, la que vive por la zona de los barquitos de madera? Bueno. Hoy la fumigué. No era mala la vieja —Cabeceo hacia la izquierda—, careta nomás, pero buena onda —Segundo cabeceo.
—Qué bien, Bardal —decía yo y anotaba en la agenda: “Vieja careta buena onda”.
Esto me servía para saber cómo hablarle la vez siguiente por teléfono a cada cliente, pero sobre todo porque me daba autoridad ante Bardal, que apenas sabía garabatear su nombre. Cuando terminaba de escribir (si Bardal me estaba mirando, escribía con la letra caligráfica que me había enseñado Bartolo), agitaba mi mano en el aire, sobreactuando el esfuerzo empeñado. Él –que, como tengo dicho, era casi analfabeto– levantaba las cejas con admiración, tildaba la cabeza y exhalaba un largo “agarrááámela”.
Читать дальше