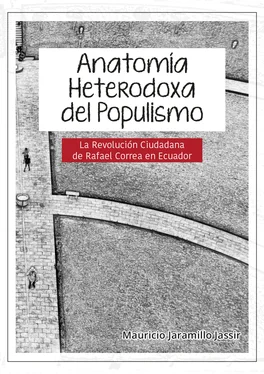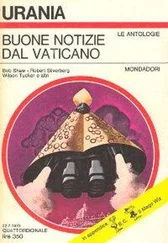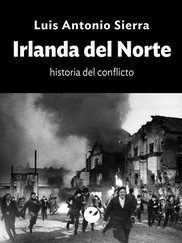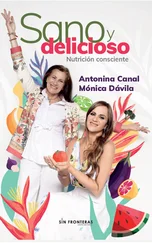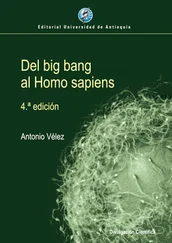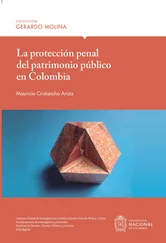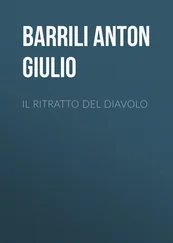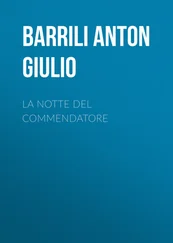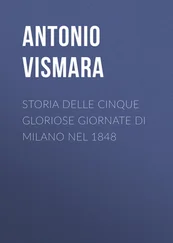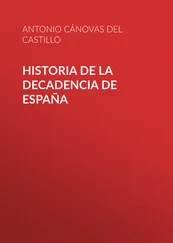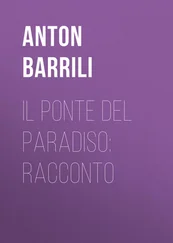El lado más débil del sistema presidencialista es la inexistencia, dentro de su normatividad, de mecanismos expeditos para la solución de crisis que frecuentemente terminan en rupturas. La historia de la consolidación republicana de la región, a partir del restablecimiento de su democracia, ha sido, como bien lo explora Mauricio Jaramillo Jassir, el de las coaliciones espurias, los juicios políticos, los exilios forzados, las destituciones ilegítimas y, más recientemente, las guerras jurídicas ( lawfare ), a través de las cuales unos nuevos poderes fácticos regionales —grupos económicos, monopolios mediáticos, organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, agencias calificadoras de riesgo, entre otros—, en ausencia de los partidos políticos o frente a su debilitamiento como voceros de cambio, están utilizando la justicia para estigmatizar y golpear a dirigentes progresistas de América Latina.
La estrategia consiste en estimular el papel mediático y protagónico de algunos jueces y fiscales (como en el caso emblemático del juez Sérgio Moro en Brasil) en la judicialización, aprovechando los nuevos sistemas acusatorios de justicia, situaciones que antes se resolvían en los escenarios políticos de la democracia. Han sido víctimas de este populismo judicial Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández y, recientemente, el propio Rafael Correa. Pasando por encima de las normas universales sobre el respeto al debido proceso, los responsables judiciales de estos casos han estigmatizado la imagen y comprometido la responsabilidad de estos dirigentes con el inocultable propósito de sacarlos del escenario político. Se trata de una forma de golpes de Estado judiciales que han llegado a prosperar contra Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia.
Si hubieran existido en los ordenamientos constitucionales de estos países alternativas institucionales para la solución de sus crisis políticas, como las que existen en los sistemas parlamentarios del mundo, no se habrían presentado formas disruptivas del orden constitucional para salir de ellas; entre estas alternativas se encuentran, por ejemplo, la anticipación de elecciones generales, el voto de censura al poder ejecutivo y la separación entre las responsabilidades y las obligaciones de Estado. Otras figuras, muy debatidas recientemente, como la posibilidad de la reelección presidencial indefinida, se estarían manejando, como se hace en los sistemas parlamentarios, mediante la reconfiguración de las bancadas de mayoría o de oposición en favor de la permanencia o el cambio de un partido o una coalición de estos al frente del Ejecutivo. Así se hizo para legitimar largos periodos de gobierno de presidentes como François Mitterrand (1981-1995) en Francia, Helmut Kohl (1982-1998) en Alemania y Felipe González (1982-1996) en España.
La ausencia de estos correctivos de los desequilibrios ocasionales del poder en las democracias parlamentarias es lo que explica y preocupa, con razón, las derivas autoritarias de algunos gobiernos latinoamericanos que, por cuenta de la concentración de poderes resultante de largos periodos presidenciales, sin la posibilidad refrendarlos de forma periódica, han terminado creando formas concentradas del poder ejecutivo que no se deben confundir con las dictaduras represivas ya mencionadas de los años sesenta y setenta. El cambio de los sistemas presidencialistas latinoamericanos de gobierno y su reemplazo por regímenes semiparlamentarios que, como sucede en la V República Francesa, distingan entre el poder presidencial, elegido por votación directa, y el poder parlamentario, por votación proporcional, es la más importante alternativa de renovación democrática que tiene la región para completar su proceso, hoy inacabado, de consolidación democrática.
El Gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017) marcó el comienzo de la era del socialismo democrático, durante la cual varios presidentes progresistas, elegidos democráticamente, iniciaron un proceso de rectificación de los errores cometidos durante la vigencia del modelo neoliberal aplicado a fines del siglo pasado y comienzos del actual. En efecto, las políticas macroeconómicas neoliberales adoptadas entonces, en desarrollo del llamado Consenso de Washington —que tuvo más de Washington que de consenso—, mostraron muy pobres resultados en materia de crecimiento e igualdad, inferiores a los que se habían conseguido, décadas atrás, durante la aplicación del modelo cepalino de sustitución de importaciones.
Los mandatarios progresistas de comienzos de este siglo (Lula, Kirchner, Morales, Mujica, Bachelet y Chávez) entendieron, con claridad, que si no conseguían revertir la tendencia que llevaba la región hacia un mayor empobrecimiento, muy pronto quedaría cuestionada la propia legitimidad de la democracia. Con esta convicción comenzaron a aumentar la inversión social respecto al producto interno bruto (9 % en promedio entre el 2004 y el 2014); pusieron en marcha programas de focalización y nivelación social en materias sensibles como seguridad alimentaria, salud pública y provisión de vivienda popular y servicios públicos domiciliarios, sin perder de vista el objetivo de seguir avanzando en las metas de la universalización de estos servicios y bienes sociales que se habían venido consiguiendo en décadas anteriores, y reemplazaron la reducción de la pobreza como objetivo cuantitativo —contabilidad de pobres— por la inclusión y la nivelación de la cancha de la igualdad como parte de sus proyectos políticos progresistas. La Bolsa Familia en Brasil, el programa Progresa en México, la continuación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) en Colombia y el avance del Sistema Nacional de Misiones en Venezuela formaron parte de esta apuesta incluyente progresista. El balance de esta década “ganada” (2004-2014) fue notable: mejoró la distribución del ingreso y las cifras de crecimiento duplicaron las del pasado inmediato.
El modelo adelantado por el presidente Rafael Correa en Ecuador, alrededor del cual gira la obra del profesor Jaramillo Jassir que hoy presentamos, se podría considerar uno de los más exitosos programas sociales que entonces se pusieron en marcha. Correa llegó a la presidencia apoyado por un arco iris de electores: pueblos originarios, nuevas fuerzas contestatarias, movimientos populares y muchos jóvenes que se sintieron atraídos por sus propuestas de cambio.
Así mismo, llegó rodeado de unos elevados niveles de credibilidad, resultantes de su trayectoria académica como profesor de las más prestigiosas universidades ecuatorianas. En su paso por el Ministerio de Economía, durante la presidencia de Alfredo Palacio, había sorprendido a la opinión con una serie de propuestas heterodoxas, las cuales convencieron a muchos ecuatorianos de que, a diferencia de los anteriores presidentes, que habían durado en el poder un promedio de tres años, el proyecto de Correa representaba una opción creíble de cambio. Este posicionamiento calificado le permitió conformar un equipo de gobierno de cuadros jóvenes, tecnocráticos, que aportaron credibilidad y sostenibilidad a las políticas a partir de las cuales puso en marcha su proyecto político.
Entonces se tenía la idea —bienvenida por los dirigentes neoliberales— de que los proyectos populistas eran paquetes de promesas izquierdistas que carecían de seriedad académica y solvencia técnica. A diferencia de estas propuestas, el programa de Correa resultó, como él mismo, creíble y, por la misma razón, peligroso para muchos sectores conservadores.
El presidente Correa corrió además con la buena suerte de que el aumento en los precios internacionales del petróleo coincidiera con buena parte de su gestión de gobierno, lo que facilitó la financiación de sus propuestas de modernización económica, inclusión social y refundación democrática. Durante su mandato no hubo un sector que no fuera intervenido con un claro propósito renovador y, por consiguiente, progresista: desde la construcción de nuevas infraestructuras hasta la elevación de la calidad de la educación y la ciencia a estándares internacionales competitivos, pasando por la construcción de nuevos y funcionales hospitales y escuelas públicas. En todos los rincones y actividades del país se sintió la mano transformadora del joven Gobierno.
Читать дальше