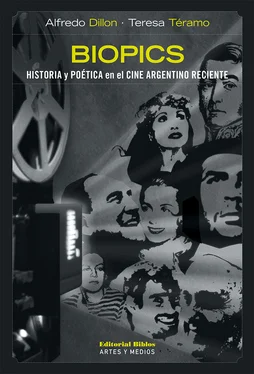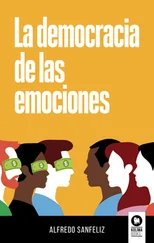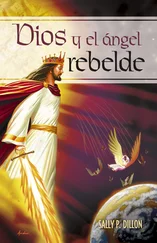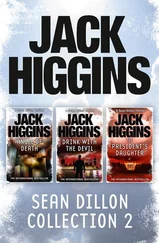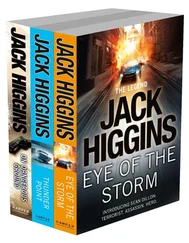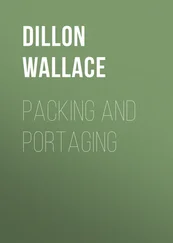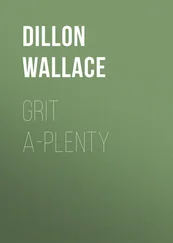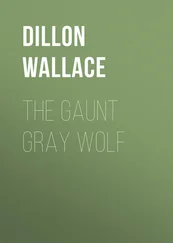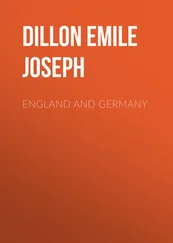El interés contemporáneo en la biopic se inscribe en un contexto más amplio: la biografía en sus diversas formas y enfoques ha ocupado el centro de la escena en los debates de la teoría literaria, la historia, los estudios culturales y las ciencias sociales. Este movimiento ha sido categorizado como un “giro subjetivo” (Sarlo, 2005) o “giro biográfico” (Arfuch, 2002); también como una “biografización” (Delory-Momberger, 2014) de lo social. Estos procesos son correlativos del boom que experimentaron en los últimos veinte años el testimonio, la autobiografía, la crónica y otros géneros del yo . En el campo cinematográfico, ese boom contribuye a explicar el interés en el género biográfico, pero también se expresó en un auge del documental –en particular, del documental en primera persona – y en la proliferación global de “nuevos realismos”, desde el brasileño Fernando Meirelles hasta el iraní Abbas Kiarostami.
Aunque durante décadas ha predominado la desconfianza de los historiadores con respecto al cine, los aportes de autores como Marc Ferro, Pierre Sorlin y Robert Rosenstone contribuyeron a acercar posiciones entre cine e historia. Desde esta perspectiva, ciertas reflexiones han puesto el foco en las particularidades que adquiere la biografía en el discurso audiovisual y en el discurso verbal. Rosenstone (2006), por ejemplo, compara las biografías literarias y las biografías cinematográficas, y destaca en estas últimas dos cualidades: la capacidad de producir identificación y la vividez que supone la narración cinematográfica, desplegada siempre en presente:
El cine puede carecer de la capacidad de proporcionar una visión psicológica profunda, o descripciones extensas de contextos intelectuales o políticos particulares, pero puede sugerir con una inmediatez impresionante cómo se veía el pasado y cómo la gente se movía, sentía, hablaba y actuaba en otras épocas. A diferencia de la palabra escrita, el biofilm, incluso en sus flashbacks, funciona siempre en tiempo presente, y hasta te hace sentir como si hubieras vivido esos momentos vos mismo. (108)
Por su parte, Joanny Moulin (2016) estudia el impacto de la biopic –él prefiere hablar de biofilm o, siguiendo a Hayden White, de biophoty – en los estudios biográficos. Para Moulin, la biografía cinematográfica ha contribuido a un “efecto de condensación” en las narrativas biográficas en general. Mientras la biografía tradicional se autoimponía el mandato de narrar una vida “desde el nacimiento hasta la tumba”, la biopic –cuya duración promedio no suele exceder las dos horas– siempre recorta los acontecimientos más significativos o el período más relevante en la vida del personaje, en función del punto de vista que se quiere plantear sobre él o ella: “Este aspecto característico de la biofotía ( biophoty ) ejerce una influencia muy interesante en la biografía moderna, liberándola de la obligación largamente autoimpuesta de contar una vida desde la cuna hasta la tumba” (Moulin, 2016).
En esta línea, autores como Han Renders proponen denominar “biografías parciales” ( partial biographies , Renders, De Haan y Harmsma, 2017: 91) a aquellas narraciones que renuncian a abarcar toda la cronología de una vida: es el caso, por ejemplo, de las biopics que analizamos en este libro. De todos modos, el concepto de biografía parcial constituye una redundancia: toda biografía, incluso la que sigue al protagonista desde el nacimiento hasta la muerte, implica un recorte. Por su misma condición de representación , toda biografía es parcial; la narración (biográfica) no puede confundirse con su objeto (una vida) ni tampoco “reflejarlo”. En ese sentido, la biopic no hace más que poner en evidencia los procedimientos de selección, condensación, conexión y elipsis –en una palabra, lo que White (1992) denomina “entramado”– 1que cualquier narrativa biográfica, incluso la más “científica”, pone en juego.
Biopic y retorno de lo real
El auge de la biopic, que convive con la escasa atención académica que ha recibido el género, puede enmarcarse en un contexto cultural más amplio. En las últimas dos décadas, tanto en el cine como en la televisión y la literatura parece haber un creciente interés por los discursos referenciales, por las narraciones en las que las fronteras entre ficción y realidad se desdibujan.
Luego de las críticas de la representación a partir de los años 60 –y sobre todo en la crítica al realismo que efectúan los teóricos franceses del posestructuralismo–, hacia fines de la década de 1990 empieza a cobrar fuerza la idea de un retorno de lo real . Frente a este “retorno”, las consignas académicas asociadas a la crisis de la representación y al antirrealismo pierden fuerza, las reflexiones de André Bazin (1990) vuelven al centro de la escena en la teoría cinematográfica y, en las distintas artes, la relación con lo real constituye el eje de nuevas reflexiones.
El retorno de lo real ha sido asociado frecuentemente con un nuevo realismo: en el campo literario, por ejemplo, Josefina Ludmer (2010: 151) sostiene que las literaturas latinoamericanas contemporáneas –a las que denomina “posautónomas”– “fabrican presente con la realidad cotidiana” y hacen caer las distinciones entre realidad y ficción para dar lugar a una “realidadficción” (153). Por su parte, Sarlo (2006: 2) advierte un predominio de las “representaciones etnográficas del presente” en la literatura argentina reciente, y reconoce que en los textos de la primera década de este siglo “el efecto de lo verdadero es tan buscado, o más, que el efecto de lo verosímil” (Sarlo, 2012: 16), en una inversión de los ya clásicos planteos de Roland Barthes y sus seguidores.
Es precisamente en la última obra de Barthes, dedicada a la fotografía, donde suele leerse la anticipación de este retorno de lo real. En línea con la teoría indicial sostenida por Bazin, en La cámara lúcida (publicado de manera póstuma en 1980) Barthes incorpora el referente –al que había evitado en toda su reflexión literaria– para pensar la fotografía, y afirma que esta implica siempre una huella de lo real, una garantía o un certificado de la existencia del referente. Barthes (2006: 182) postula que la indicialidad es el régimen de significación dominante en la fotografía: “Es precisamente en esta detención de la interpretación donde reside la certeza de la Foto: me consumo constatando que esto ha sido; para cualquiera que tenga una foto en la mano esta es una «creencia fundamental»”. Las ideas de Barthes apuntan a lo real pero también a la memoria (su libro sobre fotografía es, a la vez, una reflexión sobre la muerte de su madre): 2la imagen fotográfica prueba que el pasado ha estado presente, tiene un irrefutable poder de “autentificación” (150).
La idea del retorno de lo real fue formulada por primera vez por Hal Foster (2001) en referencia a las artes visuales de la segunda mitad del siglo XX, y en explícita oposición al posestructuralismo. Foster cita las ideas de Barthes sobre la fotografía y las complementa con referencias a la noción lacaniana de lo real. 3En contra del arte abstracto y minimalista –es decir, antirrepresentativo–, Foster recupera la genealogía del arte pop, el hiperrealismo y el apropiacionismo, en cuyas obras encuentra una reaparición –ambigua pero constatable– de lo real. El autor rechaza la mayoría de las lecturas críticas que se han desplegado sobre esta “genealogía pop”: por un lado, admite que no puede leerse la imagen únicamente de modo referencial , como “reflejo” de un referente o de un objeto real; por otro lado, descarta las lecturas posestructuralistas que solo entienden la imagen como simulacro y asumen que toda imagen no puede representar más que otra imagen.
Читать дальше