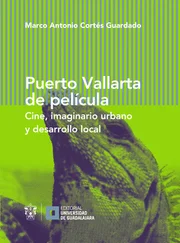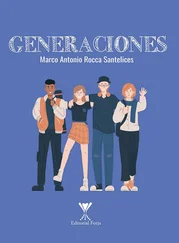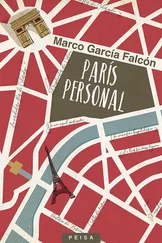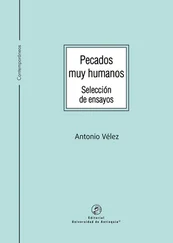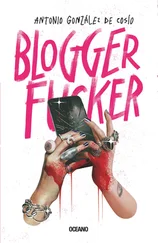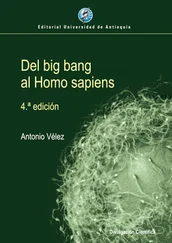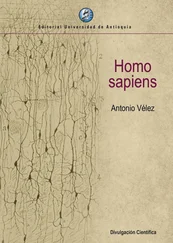El prometeísmo es una referencia a las exigencias e imperativos de la productividad en los más diversos campos. En el texto A la sombra de Dionysos,52 el prometeísmo está asociado a la sexualidad finalizada, es decir, reproductiva como expresión de la utilidad en la referencia al cuerpo y al sexo. El orgiaismo como expresión de lo dionisíaco da entrada a las formas de lo improductivo, lo lúdico y el gasto. Es prometeica la sexualidad solo pensada desde la institución matrimonial en cuanto forma de acumulación social. Allí se regulan los gastos, los dispendios y las energías difusas. Las formas de la antiproducción potencian la parte maldita en el sujeto, contrapuestas a la racionalidad del trabajo y la instrumentalidad. La modernidad se ha mantenido sobre la base de la defensa de la vida productiva, ahora entramos a una fase que, reiterando y repitiendo arcaísmos, nos retrotrae al privilegio de la vida improductiva, de gasto, lúdica y abocada al dispendio de las fuerzas.
Sin embargo, para los comentaristas estas posiciones de Maffesoli son pasibles de las objeciones más variadas. Se lo tilda de desconocer los entramados de lo económico-político productivo aún vigentes y quizá con mucha más fuerza hoy por la presencia de un capitalismo que, bajo la hegemonía del libre mercado, pretende copar los esfuerzos productivos. El productivismo parecería estar más a la orden del día en la actualidad que en otras épocas. Así lo enuncian dos sociólogos españoles: “Podemos, entonces, preguntarnos hasta qué punto todas estas visiones de la postmodernidad priman en exceso la dimensión microrrelacional, cultural y simbólica. Pero desatienden los componentes esenciales de la economía política, de las formas sociales institucionales, y del orden productivo que encuadran ese mundo de lo imaginario”.53
Y es evidente que los privilegios de la vida improductiva, el orgiaismo y el dionisismo hacen que en la obra de Maffesoli la economía política desaparezca del horizonte de análisis, y esto priva al sociólogo francés de un soporte conceptual más agudo para abordar la complejidad del presente. Y no por el simple privilegio o hegemonía que aún podrían tener las categorías de la economía política, más perentorio sería aludir al hecho según el cual la realidad del capitalismo y su desmesura en la dominación no han desaparecido. Pero ello no debe hacernos olvidar, como no se cansa de repetirnos Maffesoli, que la vida contemplativa como nuda vida es cada vez más el espacio del juego, el dispendio, lo imaginario y las opciones de lo antiproductivo, y que dicha lógica define de un modo cada vez más perentorio el devenir actual de las sociedades. Lo ético-estético rebasa en él la dimensión de lo económico-político.
Es de destacar en el tema del orgiaismo la cercanía a la concepción durkheimiana de la efervescencia social o de lo “divino social”. Maffesoli lo plantea en términos de la conjunción entre sociedad y cosmos por la vía del erotismo sagrado y las formas rituales del exceso. Allí es posible encontrar un fundamento comunitario y la base de un “querer vivir” irreprimible: “La embriaguez, el exceso, la prostitución, la desviación, todas ellas reenvían a la fusión matricial, comunitaria y por vía de consecuencia a la fecundidad social” (traducción propia).54
La prostitución sagrada y las formas dionisíacas del exceso ponen en discusión un elemento fusional, aquel que posibilita la perennidad de la vida. El eterno retorno de las cosas como unión del individuo y el cosmos. Esta visión posibilita dejar de lado la visión prometeica de la sexualidad y el erotismo, jugando solo en el tablero de unas relaciones productivas y finalizadas, de un sexo y cuerpo utilitarios.55 Si bien esta efervescencia tiene sus fuentes en el erotismo sagrado, no por ello resurge menos en la efusión y el dispendio manifestado por los grupos y tribus contemporáneos. La fuerza de lo fusional está allí. El sobrepasamiento del individuo por lo colectivo y lo “divino social” atestigua la intensidad renovada de un dionisismo que se hace inmanente a lo social mismo. Una trascendencia inmanente. Es en la vida cotidiana y su posibilidad fusional en la cual podemos hallar las trazas de la embriaguez y de la ambigüedad del dios venido de Oriente, ebrio de indistinción, fusión y comunión.
1. Una primera versión menos completa de este capítulo fue publicada en la Revista Estudios de Filosofía, número 39 de junio de 2009, Medellín, Universidad de Antioquia.
2. Berman, Todo lo sólido. Berman, filósofo estadounidense, considera que la modernidad es tanto una época como un conjunto de experiencias, a la vez que un discurso. En tanto experiencia es la vivencia de un vértigo, de una vorágine del cambio y la transformación. Una periodización de la modernidad discutida hoy es la que la caracteriza como modernidad tardía. Habermas, El discurso filosófico.
3. Este concepto hace alusión a un punto de inflexión o, como dicen algunos teóricos de sistemas, un punto de bifurcación en el desarrollo de lo moderno, que implica que sus posibilidades como época caducaron y se entra en una nueva “combinación”. El concepto de bifurcación es utilizado por Wallerstein. Immanuel Wallerstein, Las incertidumbres del saber (Barcelona: Gedisa, 2004).
4. La periodización de la modernidad no es muy frecuente en los críticos; sin embargo, ha sido un gran aporte de Marshall Berman y Alain Touraine haber intentado una posible temporalización de cortes. Marshall Berman, por ejemplo, periodiza así: modernidad temprana desde la revolución científica del siglo xvi hasta el siglo xviii, con la Ilustración y la Revolución francesa; la modernidad media comienza en 1789 y va hasta la Revolución rusa en 1917, y desde allí hasta la caída del Muro de Berlín la modernidad tardía. Para estos ejercicios de periodización, esenciales pero poco abordados por los críticos de la modernidad, ver: Berman, Todo lo sólido y Alain Touraine, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1997).
5. Es importante reseñar esto: para Maffesoli, lo posmoderno no es un talante o una moda intelectual que se singularizaría por la superación de lo moderno en las artes, por ejemplo, o un movimiento caracterizado de nuevas tendencias en la arquitectura a mediados del siglo pasado. Lo posmoderno es una época que supera a la modernidad, vencida por la saturación de sí misma. Para avanzar en esta comprensión, ver: Michel Maffesoli, “Postmodernidad. Las criptas de la vida”, Espacio Abierto 15, nos. 1-2 (2006): 391-402, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12215220.
6. Walter Benjamin, Tesis de filosofía de la historia (Madrid: Taurus, 1973).
7. Este opúsculo de Kant ha recibido comentarios filosóficos contemporáneos. Uno llevado a cabo por Foucault, destacando la actualidad de un Kant para situar la posibilidad de una ontología de la actualidad, otro es el texto de Jean-François Lyotard, El entusiasmo, aprovechando el texto kantiano en una perspectiva más bien estética. Jean-François Lyotard, El entusiasmo. Crítica kantiana de la historia (Barcelona: Gedisa, 1985).
8. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre filosofía de la historia universal (Barcelona: Altaya, 1994), 68.
9. Georg Lukács, En torno al desarrollo filosófico del joven Marx (Bogotá: Universidad Nacional, 1986).
10. Se hace alusión aquí a la burocracia como nueva categoría social de dominación en el socialismo, en especial, se trata de la denominada nomenklatura de la era del estalinismo en la ex Unión Soviética.
11. Walter Benjamin, Las tesis sobre la filosofía de la historia (Barcelona: Taurus, 1973), 307.
12. Michel Löwy, Aviso de incendio (México: Fondo de Cultura Económica, 2010), 48.
13. Entre otros, recibieron la influencia de Alexandre Kojève, Georges Bataille y Jacques Lacan. Dicha difusión estuvo en la base de la presencia importante de Hegel en el pensamiento francés. Luego, llegará una oleada de renuncia y crítica explícita del hegelianismo, particularmente en la obra de Gilles Deleuze.
Читать дальше