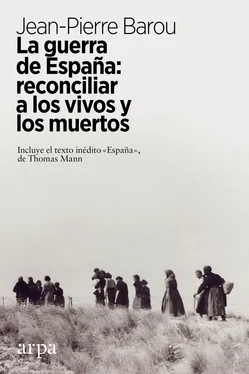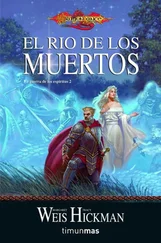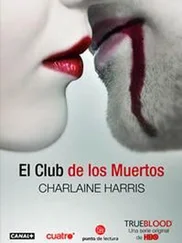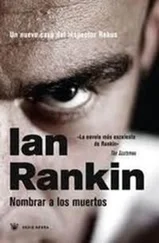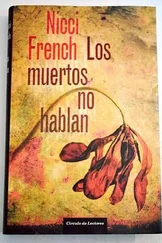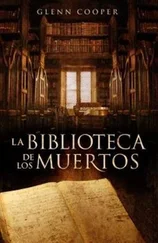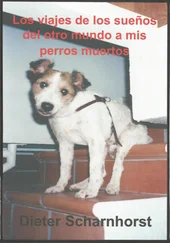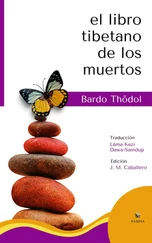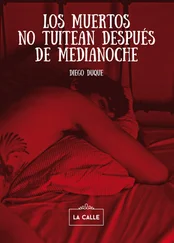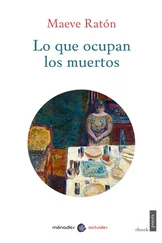Su amigo Gregorio Marañón era un médico admirado por todos en Madrid debido a su mente siempre alerta. En la Primera Guerra Mundial, cuando apenas contaba veintisiete años, participó como médico voluntario en el bando francés y regresó a España condecorado con la Legión de Honor. En verano de 1926 fue encarcelado por el Gobierno monárquico de Primo de Rivera por haber defendido la instauración de la república. Este especialista en los estados intersexuales introdujo la endocrinología en España y fue también autor prolífico y traducido en toda Europa. En su obra más célebre, Don Juan y el donjuanismo , escribe: «Y si España ha dado a la mitología humana dos ídolos de esta importancia —el segundo es Don Quijote—, su contribución es inmensa, pues sólo hay un tercero, Fausto, que pueda compararse con ellos en universalidad». Aconsejó leer a Lope de Vega para descifrar las revueltas inclasificables que anticiparon la Guerra Civil, en especial su obra Fuenteovejuna . Hemos seguido su consejo.
La hermandad de Mann, Gide, Bernanos y Camus tenía un equivalente plenamente funcional en España, como era de esperar y de desear. En su homenaje a Salvador de Madariaga, Camus añadió: «Como tantas mentes españolas, y contrariamente a una opinión extendida (un imbécil llegó a decir un día que la filosofía española no existía e inmediatamente le rebatieron cien hombres inteligentes), Madariaga es uno de los pocos contemporáneos que pueden llevar legítimamente el título de filósofo». Porque investiga «los secretos del mundo» y «unas reglas de conducta para su vida y su tiempo». Camus cita a otro filósofo español, José Ortega y Gasset, para quien la guerra de España es «una lucha ilustre contra la muerte». Ortega, de sonrisa ligera, con un sombrero Panamá en la cabeza y su cigarrillo en los labios, percibe en esta guerra una dramaturgia. ¿A qué muerte se refiere si no es la de los cuerpos? Estos nuevos testimonios —sin los cuales el escándalo que denuncia Mann habría parecido demasiado privado— amplifican lo dicho por el Nobel alemán. Tanto el Norte como el Sur se hacen eco de esta excepción española que nunca había sido tan excepcional. De no ser por Mann, ¡todo podría haber pasado por un asunto interno de España! Es la unión de todos ellos lo que consagra la verdad. Añadamos también a Eduardo Ortega y Gasset, de rostro aguileño, hermano del filósofo y diputado en las Cortes, interpelando a sus compatriotas con Lope en la cabeza. Ninguno de ellos moldeó sus obras en la arcilla histórica. Parecen inmunizados contra el virus de la historia por la «locura de la inmortalidad», en la que Unamuno se sumergió fiel a su España inmaterial. Sin olvidar el papel fatal que hubo de asumir Lorca. Y está Don Quijote, una figura que sobrevivirá para siempre. Recordemos que el primer libro de Ortega y Gasset se titula Meditaciones del Quijote y que Madariaga fue autor de una Guía del lector del Quijote publicada en 1926. Marañón lo hermana con Don Juan. Unamuno habla de «Nuestro Señor Don Quijote», mientras que, para Camus, la obra de Cervantes constituye «el evangelio de España». Este héroe anticipa la lucha contra el dinero, la indiferencia, la hipocresía, el exceso de razón, la falta de alma, todo aquello de lo que adolecerá el futuro. Para todos ellos «se trata del combate perpetuo» —en palabras de Camus—, porque ¿contra quién carga cuando se lanza contra los molinos de viento en los que ve a «desaforados gigantes»? ¿Nuestros gigantes financieros?
Para Thomas Mann el 18 de mayo de 1934, «Don Quijote es un loco». El 25 de mayo «ya no está loco», su temeridad se torna «asombrosa», pues presupone claridad, conciencia. Mann va tomando estas anotaciones mientras aprovecha su viaje a través del Atlántico para leer Don Quijote en una edición en cuatro volúmenes de tapas anaranjadas, a bordo de un navío holandés que zarpó de Boulogne-sur-Mer, en su primer viaje a Estados Unidos, viaje al que solo seguiría el de su exilio definitivo en 1938. Lee en el salón azul, luego sube a cubierta y se echa en su tumbona, «una transposición del excelente diván de Hans Castorp», que es, recordemos, el protagonista tuberculoso de La montaña mágica . Por fin dispone de tiempo para leer a Cervantes. Sus impresiones de lectura se convertirán en su «Travesía marítima con Don Quijote». Si la mar le mece, Don Quijote le embriaga. Primero le sorprende «la crueldad de Cervantes», luego lo juzgará «generoso». El 28 muere Don Quijote, y Nueva York está más cerca. En la noche del 29, la última, resucita: «Estaba ahí, conmigo, y yo me entretenía con él». Se trata de un sueño. Mann no comparte lo que se dijeron. Se aleja de él «lleno de tristeza, de ternura, de piedad y de una veneración sin límites». Así se unen los dos eslabones.
Todos ellos nos han guiado en este relato. Pero sin duda sin la ayuda de ¡Indignaos! no habría escrito este libro o, mejor dicho, sin la ayuda de los indignados de España, pues su actualidad y su necesidad no me habrían parecido tan evidentes. Su aparición es la prueba de la existencia de un pasado adormecido y que ha despertado; también han ayudado las innumerables obras publicadas en estos últimos años sobre el conflicto. Una guerra que vuelve a empezar, pues se revela necesario hacer de ella una relectura completa. Ambos linajes, el del Norte y el del Sur, y los indignados nos animan a hacerlo. También hizo falta la fortuna —¡sí, el azar!—, que tomó parte en este proyecto. Cuando abandonábamos el Parador de Tortosa, donde nuestro editor barcelonés nos había recomendado pasar la jornada, un empleado nos sugirió tomar una ruta distinta a la que habíamos previsto. «El camino es bonito si os dirigís a Teruel». Recorría el espléndido valle del Ebro. En el arcén, un cartel que rezaba «Sitio histórico» llamó nuestra atención; estaba ahí como olvidado, señalando un camino forestal cuyo suelo reverberaba inclemente un sol de justicia. Tras un largo camino entre colinas y pinares, llegamos a la cima de «la colina 705», su denominación militar. En ella, un pequeño monumento custodia el registro de los nombres —todos ingleses— de los combatientes caídos en su defensa. Contemplando el valle azulado, atravesado en la lejanía por los meandros del Ebro, el recuerdo de la batalla homónima de 1938, fatal para el bando republicano, se intensificó. Franco había establecido como prioridad esa colina, como supe más tarde. De hecho, su éxito final dependió de ello. De regreso al valle, descubrimos un museo de la batalla del Ebro, en Gandesa, cruce de caminos conquistado y reconquistado durante la batalla. Otros «lugares de interpretación» iban marcando los antiguos doscientos kilómetros de frente en Corbera d’Ebre, Vilalba dels Arcs, Batea, El Pinell de Brai, La Fatarella... Nuestros guías no decían ni mu. ¿Por qué todos esos museos, esa memoria, aquel silencio? Llegamos a Teruel, para luego seguir hasta Granada. Allí, un empleado de la oficina de turismo nos anunció que esa tarde —17 de agosto de 2018— habría una ceremonia de homenaje en Alfacar, el lugar donde un grupo de falangistas fusiló a García Lorca. Fue entonces cuando esa pancarta que desplegaron unos jóvenes mostró su eslogan, y la idea de este libro empezó a tomar forma.
En Montpellier, ciudad en la que vivo, «España» me estaba esperando en la biblioteca. Me acordaba del texto; lo releí. También eso precipitó la decisión. Volví a pensar en ¡Indignaos! y en sus muchos lectores en España. También aquel librito había nacido de un modo extraño. El movimiento de los indignados también sacó de ahí su verdad. España la esperaba desde hacía cuarenta años.
Más tarde subí al tren Barcelona-Granada, llevaba la versión en castellano de aquel libro en el bolsillo. Entré en Granada una mañana rosada y agradable, alquilé un coche, alcancé la sierra andaluza en la que el sol ganaba fuerza a cada hora, y llegué a Casas Viejas...
Читать дальше