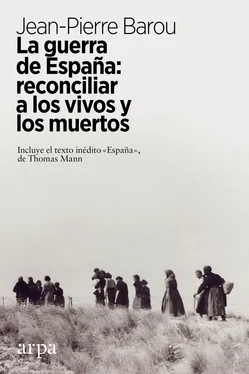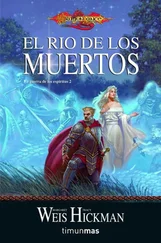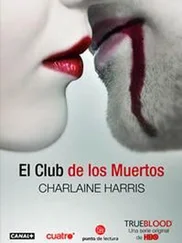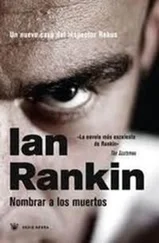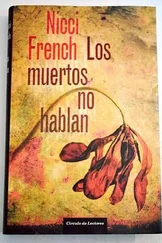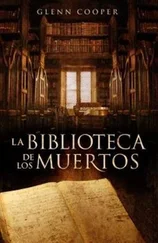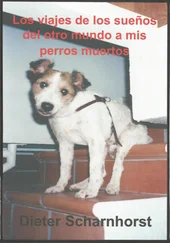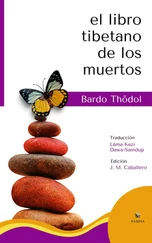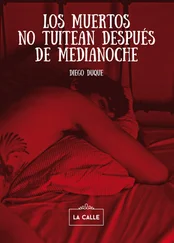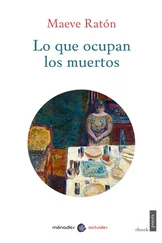Camus se fijará en él cuando lo cuestionen, por primera vez, tras la representación de su obra El estado de sitio en 1948. Los cristianos de izquierdas le reprochan que haya privilegiado a España —la acción tiene lugar en Cádiz— en detrimento de la Unión Soviética, que está luchando en esos momentos más de cerca contra el totalitarismo. De hecho, la obra es mucho más rica y compleja que esta interpretación, opone el espíritu histórico al artístico. Ante estos ataques, Camus se remite a Bernanos, al católico, a esos Grandes cementerios : «Él sabía que, de callarme, habría insultado a la verdad». Su respuesta a los reproches es clara: «Habéis olvidado que las primeras armas de esta guerra totalitaria se mancharon con sangre española».
El premio Nobel no hace que Mann se vuelva más «civilizado». En Si la semilla no muere , Gide confiesa: «Preferiría no tener ningún éxito a fijarme en un solo género. Aunque me condujese a los más altos honores, no puedo consentir en seguir una ruta ya establecida». En su homenaje final a Gide, Mann lo elogia: «Fue un moralista de raza». La literatura, la verdadera, la que no diferencia entre vencedores ni vencidos, los salva de la caducidad. En 1945, cuando De Gaulle llama a Bernanos para ofrecerle un asiento en su gobierno provisional, este declina el ofrecimiento. También desdeña entrar en la Academia francesa: «Cuando solo pueda pensar con las nalgas...». Esta frase no le granjeó muchas amistades. Sigue siendo un exiliado. Nunca tuvo alma de colaboracionista. Camus, con o sin premio Nobel, no abandona sus armas: «El mundo en el que vivo me repugna, pero me siento solidario con los que sufren en él». Esta independencia de espíritu está estrechamente ligada al acto de escribir, a su sacralidad: a mil leguas de lo artificial. Para Mann, «el lenguaje se encuentra cargado de un gran misterio. Nosotros somos los responsables de su pureza». «Su estilo piensa por él», dice de Gide Ramón Fernández, un crítico de raíces españolas. Para Bernanos, el poeta verdadero es, como ya se ha dicho, «anarquista» por naturaleza, desafía lo relativo. Su estilo, extrañamente limpio y que tanto execraron sus adversarios, hace que Camus sea hoy el escritor más leído por los franceses. Su exilio, el exilio de todos ellos, ejemplifica estas bellas palabras de Nietzsche: «Escogerás el exilio para poder decir la verdad».
Todos ellos forman una cadena en la que Mann da la voz de alarma, Gide repite el mensaje, Bernanos lo amplifica y Camus, último eslabón, hace de esta excepción española un amanecer infinito. Leamos con atención: «Toda la inteligencia europea se vuelve hacia España, como si sintiese que esta tierra miserable guarda ciertos secretos de una realeza que Europa busca desesperadamente formular, mediante todo lujo de guerras, de revoluciones, de epopeyas mecánicas y de aventuras espirituales. ¿Qué sería, en efecto, de la prestigiosa Europa sin la pobre España?». Estas líneas han sido extraídas de su prefacio de 1946 a una obra sobre testimonios de la resistencia contra Franco. ¿Qué sería de nosotros sin este país emplazado en un extremo de Europa como un pedazo de pan seco?
España atesora «secretos de realeza»: ya nos lo temíamos. En un artículo publicado en 1955 en la revista anarquista Le Monde libertaire , titulado «España y el donquijotismo» —artículo exhumado en 2008 por un libertario no violento alemán—, Camus insiste en señalar este carácter regio. Unamuno, afirma, que murió aislado entre las paredes de su domicilio de rector de la Universidad de Salamanca, en diciembre de 1936, tras haber escapado a un linchamiento, era paradigma de ese carácter. A los que deploraban en su presencia la escasa contribución española a los descubrimientos científicos, Unamuno les respondía con una frase digna de «Nuestro Señor Don Quijote», como él lo llamaba: «¡Que inventen ellos!», y «ellos» quiere decir las demás naciones. «La pobre España» tiene infinidad de cosas mejores que hacer; su tarea es defender «su propio descubrimiento». Camus le pone nombre: «Podemos llamarlo la locura de la inmortalidad». Para acercarnos a esta realidad debemos apoyarnos en Lorca y su «duende», un término intraducible que, de creer al poeta, es el sello de su patria: «A España desde siempre la ha movido el duende». Es «el espíritu oculto de la dolorida España». Difícil decir más, salvo que es «un luchar y no un pensar». ¿Qué clase de lucha? «Esta lucha [...] adquiere a veces, en poesía, caracteres mortales». ¡Un juego con la muerte cuyo epicentro es la poesía! ¿Deberíamos llevar duelo por ello?
Mann permanece sombrío. El desenlace de la Guerra Civil en favor de la tiranía oscurece a sus ojos el balance en 1946, cuando cree que «el futuro solo verá en el arte una fuerza auxiliar al servicio de una comunidad humana que poseerá bienes más vastos que “nuestra cultura del espíritu”». Y concluye con estas tristes palabras: «He aquí lo que podría llamar una profecía». En el prefacio de Advertencia a Europa , Gide intenta compensar su pesimismo: «No debemos caer en la desesperación mientras conciencias como la tuya sigan despiertas y fieles». ¡En vano! Bernanos, por su parte, apuesta por la resurrección del hombre de buena voluntad con la condición antes citada: «la reconciliación de los vivos» precedida, como en una procesión, por el estandarte de «la reconciliación de los muertos». El hombre de buena voluntad renacerá con esa condición, la de un trabajo de evaluación realizado a conciencia, lo que exige un sistema jurídico adecuado. Camus, por su parte, siempre rehusó poner punto final al conflicto. Si creyó que «esta lucha es interminable» fue con la esperanza de un «renacimiento». ¿Los habría reconfortado la muerte de Franco, en 1975, y la renovación democrática que vino después?
Son cuatro hombres testarudos. Mann tachó las democracias de «capitalistas». A Gide le afligía «la generación del dinero». A Bernanos, «una sociedad incapaz de reconocer otras relaciones entre individuos que las económicas». Camus extrajo las consecuencias: «Toda vida dirigida por el dinero tiende hacia la muerte». ¿Estaría esta otra guerra definitivamente perdida? El poder del dinero, la influencia de los partidos y su control de la democracia no han hecho más que aumentar, lo que implica reconocer que Mann tenía razón, que su «cultura del espíritu» ha dado paso a valores «civilizadores», entiéndase colonizadores.
Centremos ahora nuestra atención en Salvador de Madariaga, el diplomático español ante el cual Camus, en París, en 1956, declaró: «Sí, Don Salvador, hombres como usted han impedido que perdamos la esperanza, y cuando se me ha pedido, hoy, que me dirigiera a usted he pensado que sería lo primero que le diría». Y añadió: «Estoy orgulloso de ser su contemporáneo». Camus, a sus cuarenta años, reutiliza ese día la fórmula empleada por Turguénev, desde su lecho de muerte, para dirigirse a Tolstói. ¿Dedicó alguna vez Camus un elogio mayor que ese? «Don Salvador», grave, delgado, estilizado, esboza una sonrisa. Estamos en París, corre el año 1956 y la manifestación ha sido organizada por el Gobierno republicano en el exilio. Sí, el libertario olvidado por los biógrafos se dirigió al diplomático olvidado por los historiadores, el que representaba a la España republicana en la Sociedad de Naciones de Ginebra, la predecesora de la ONU, donde se le había apodado, no sin cierta ironía: «la Conciencia de la Sociedad de Naciones». Desde la tribuna, en 1935, se rebela contra la intervención militar de Mussolini —futuro aliado de Franco— en Etiopía y denuncia el uso de gases de exterminio en esa guerra de conquista colonial. Sigue oponiéndose en solitario en junio de 1936. En los pasillos de la Sociedad de Naciones, los ministros de Francia e Inglaterra buscan un compromiso que Italia pueda aceptar, e ignoran las peticiones de ayuda del emperador de Etiopía, Haile Selassie: «Nunca antes se ha visto que un gobierno proceda al exterminio sistemático de una nación sirviéndose de medios bárbaros». Madariaga dejará su cargo y optará por el exilio en julio de 1936. Se irá a enseñar literatura española a Brujas, Oxford y Princeton. Autor prolífico, cabe destacar su obra El genio de España , escrita originalmente en inglés y dedicada a la literatura de su país. Cabe recordar también su implicación en favor de un desarme mundial. Durante la Guerra Civil, Madariaga acusó a la Iglesia de haber traicionado a la razón, de haber perdido el alma en esa guerra desalmada.
Читать дальше