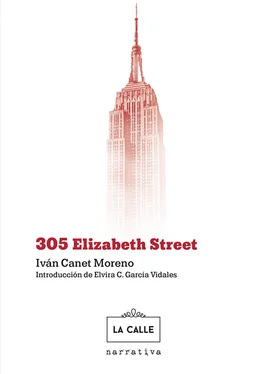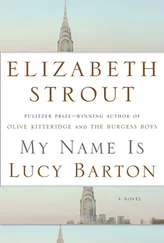Al llegar a casa esa misma tarde encontré a mi madre en el salón, acabando de marcar con agujas una chaquetilla de color azul claro.
—Robbie, cielo —me llamó antes de que pudiera escaparme escaleras arriba—. He hablado con el director Jerrot. Dice que los profesores están teniendo quejas acerca de tu rendimiento. ¿Qué te ocurre? Tú siempre has sido un buen estudiante. ¿Tienes algún problema? ¿Es…? ¿Es por papá?
—¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! No te preocupes, mamá. No me pasa nada.
—Prométeme que te esforzarás más, hijo.
—Te lo prometo —le dije, y acto seguido me marché a mi habitación, cerré la puerta, me lancé sobre la cama, saqué En la carretera y me zambullí de nuevo, esta vez en Saint Louis, Missouri.
Cuando acabé de leer En la carretera algunos días después, supe de inmediato que quería ser escritor. Lo supe tan pronto como le di la vuelta a la última página. Después de En la carretera, llegó Aullido y otros poemas, de Allen Ginsberg, el volumen delgado que Vicky me había animado a coger de manera tan sutil. Sus versos causaron un gran impacto en mí —era la primera vez que leía algo tan descarnado, tan crudo, tan feroz— y aunque en aquellas primeras lecturas no lograba entender todo lo que leía, las páginas de dichos libros no hicieron sino reforzar mi empeño de dedicarme en cuerpo y alma a la literatura.
Le conté a Vicky, al miércoles siguiente, mi propósito de convertirme en escritor. Ella sonrió, abrió el primer cajón del escritorio, sacó la cajetilla de cartón verde que contenía las
galletas —esta vez eran de limón— y lo celebramos. Luego, antes de nuestra vuelta por las estanterías en busca de nuevas historias que leer, me deseó la mayor de las suertes.
Me pregunto si algún día encontrará algún ejemplar de esta novela y la leerá, o alguien se la leerá. Me pregunto si aún se acuerda de mí.
Cuando llegó la señora Strauss yo ya había podido leer muchos de los libros que me prohibiría esa vieja harpía. Todo ocurrió durante el verano de 1971. Yo ya había cumplido los quince años, había crecido bastante —lo que comúnmente se denomina pegar el estirón— y por entonces ya medía casi metro setenta y cinco. Me había empezado a salir algo de barba y me preocupaba por afeitármela cada dos o tres días, no demasiado, para que todos pudieran constatar que ya no era un niño, aunque mi madre siguiera empeñada en tratarme como tal. También había solucionado el tema de mi nombre y ahora todos me llamaban Robert, a excepción de Brian que se negaba a dejar de llamarme Robbie —y de hecho, sigue llamándome Robbie a mis 57 años de edad—. Había conocido, hacía unos meses, a una chica llamada Claire y había empezado a tontear con ella. Claire era la hija de los Spencer, uno de los matrimonios vecinos de la calle colindante, y los fines de semana salíamos a dar un paseo o, si convencíamos algún domingo al señor White para que nos llevara a Pittsfield, íbamos al teatro y luego a tomar un helado después de la representación. Solía llevarla a ver Shakespeare. Por aquel tiempo ya me había dado tiempo a leerme gran parte de su obra teatral y me gustaba la cara que se le quedaba a Claire cuando, sentados en una de las mesas de la heladería, le hablaba de tal o cual personaje o valoraba si la representación había sido fiel o no a la obra en cuestión. A ella le gustaba oírme recitar Romeo y Julieta y me lo pedía una y otra vez. Le gustaba que me acercara a su cuello y le susurrara: Con alas del amor pasé estos muros, al amor no hay obstáculo de piedra y lo que puede amor, amor lo intenta. Entonces Claire se estremecía y se giraba con discreción para besarme: casi siempre besos cortos, besos efímeros, un leve contacto entre nuestros labios que acababan separados demasiado pronto. Fue con esta cita de Romeo y Julieta con la que conseguí tocarle las tetas por primera vez. Y me gustó la experiencia, ¡vaya si me gustó!, pero lo cierto es que no pude evitar pensar en cómo sería acariciarle los pechos a Vicky.
El tercer sábado de agosto de aquel año fue cuando me lo dijo. Esperó hasta los últimos cinco minutos, cuando yo ya estaba preparándome para salir de allí.
—Espera, espera un momento… ¿Te vas? ¿Adónde? —le pregunté. No podía creer lo que acababa de escuchar. Vicky no podía irse, no podía abandonar la biblioteca. Lo único amable de aquel lugar era ella y si se marchaba…
—Seattle. Una biblioteca más grande, un horario más reducido, un mejor salario. ¡Me han dicho que hasta tienen una fotocopiadora! No me mires así… No tengo elección.
—Sí, sí que la tienes —le respondí de inmediato.
—¿Ah, sí? —respondió ella con una sonrisa.
—Puedes quedarte. Puedes implantar un sistema de cobro por libro prestado y... podemos hablar con el alcalde de Pittsfield o con quien esté al mando de todo esto y reducir tus horas de trabajo. No creo que nadie se queje, ¿no? Al fin y al cabo, no suele venir mucha gente por aquí. Y podemos también…
—Robert, Robert… —Me cogió las manos—. Me voy.
—¿Y qué pasa conmigo? —Vicky sonrió al escuchar mi pregunta.
—¿Te das cuenta de que parecemos una pareja de enamorados?
—Vicky, yo… —Tragué saliva—. Yo te quiero.
—No, Robert. Tú no me quieres. Tú sientes amor por los libros, no por mí. Yo simplemente he sido una intermediaria.
Me quedé mirando sus ojos negros por un instante. Yo sí la quería, aunque era un sentimiento distinto al que tenía por Claire, o incluso por Brian —aunque entonces no tenía muy claro si un hombre podía querer a otro hombre. Pero Brian no era un hombre: Brian era Brian. Y por Brian sentía amistad, que no amor. Con el tiempo he aprendido que no hay amor más pleno que la profunda y verdadera amistad.
Vicky buscó por encima del escritorio hasta que encontró un sobre cerrado que llevaba mi nombre como destinatario.
—Robert, esto es para ti. —Me lo entregó.
—¿Qué es? —pregunté examinándolo.
—Prométeme que no lo abrirás hasta llegar a casa. ¿Lo prometes? —Asentí—. Y ahora, vete. No querrás hacer esperar a tu vecino, ¿verdad?, ya sabes que no es de buena educación.
Vicky sonrió y así pude disfrutar de su sonrisa por última vez. Me fijé durante unos instantes en sus cabellos color caoba, alborotados sobre sus hombros, deslizándose espalda abajo, también en su piel ligeramente bronceada, en sus delicados labios, y me vino a la memoria lo que sentí la primera vez que la vi. En esta ocasión no tuve ninguna erección —por suerte el periodo de erecciones involuntarias, con la inseparable vergüenza que éstas me producían, ya había quedado atrás—, pero esa especie de electricidad que me hizo temblar enfrente de su escritorio, ese cosquilleo que me recorrió los brazos, eso sí que lo volví a sentir. Y me entristeció saber que, esta vez, se trataba de una despedida.
Cuando salí por la puerta escuché un «hasta pronto, Robert» que me sonó como un «hasta nunca, Robert» y tuve que
esforzarme por contener las ganas de llorar. No la volví a ver más. Al cabo de unos días llegó la señora Strauss, una antigua profesora de la escuela primaria de Pittsfield que había sido despedida y nadie sabía el motivo, aunque todos especulaban acerca de ello. La teoría más verosímil y que parecía ganar fuerza con el paso de los días era que la señora Strauss le había lanzado un trozo de tiza a la cabeza de uno de sus alumnos cuando éste no supo decirle la capital del estado de Nuevo México, y que luego lo había cogido por las piernas y lo había lanzado por la ventana —aunque todo el mundo suponía que esta última parte era más un adorno del narrador que un hecho probable.
La señora Strauss no tardó en limpiar el escritorio que solía ser de Vicky y en devolver las obras de Wilde a su estantería. Se deshizo de las galletas que su predecesora solía guardar en el primer cajón y, en su lugar, dejó allí dentro algunas revistas de cotilleos, una cajetilla que contenía bolsitas de té y un surtido generoso de bombones rellenos de licor. Su siguiente medida fue cerrar las ventanas —«las bibliotecas tienen que oler a cerrado», dijo—, ordenar los sillones en una línea recta cuasi perfecta —«sin orden, no hay disciplina; sin disciplina, no hay nada»— y se deshizo de las cestas que contenían los lápices de colores y las cuartillas —«aquí se viene a leer, no a dibujar»—. La primera vez que la vi sentarse en su sillón de bibliotecaria, dejar los pies encima del escritorio, escupir el chicle que estaba mascando en la papelera y llevarse un bombón relleno de licor a la boca, tuve la inequívoca sensación de que todo había cambiado. Y no para mejor.
Читать дальше