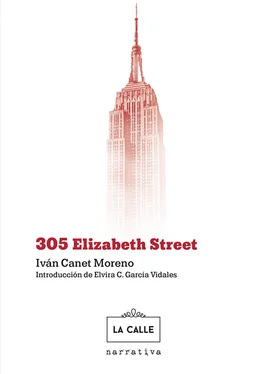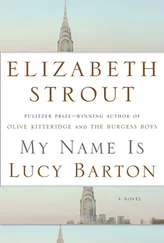Robert —como Iván— había sido arrastrado hasta Nueva York (primero), hasta Córdoba (después), bombeado por esa fuerza incontenible y desbordante que te atraviesa y de la que ya no se puede escapar: las palabras. Las palabras… y sus silencios, por supuesto. Porque las palabras también callan y desaparecen, huyen, buscan, encuentran, esperan su lugar en alguna página en blanco donde ser sentido. Y aunque el/la escritor/a en ocasiones no lo comprenda, no les importa el tiempo que tarden en conseguirlo… Y créanme si les digo que para buscarlas y esperarlas hace falta amor… y libertad. Con alas del amor pasé estos muros, al amor no hay obstáculo de piedra y lo que puede amor, amor lo intenta.
Amar las palabras; a todas ellas. ¿Acaso no es inabarcablemente bello que de 27 letras puedan surgir todos los conceptos que rigen nuestra vida, nuestro lugar en el mundo? Precisamente es en los libros donde ese amor cobra su más pleno sentido porque, bajo ese código compartido, se buscan y se esperan —libremente—
quien escribe y quien lee…, conociéndose en el más intenso de los silencios, en el más silencioso de los secretos.
Tres años después, sin haber querido renunciar aún al reflejo en la ventana de este taxi —más viejos y leídos, más cómplices, más (re)queridos; eso sí— su voz al otro lado del teléfono ilumina un agosto umbrío al anunciarme que Robert y él están preparados para salir a buscar el lugar más esperado: el alma del lector/a. Por fin, después de incontables neurosis y risas histriónicas, de comas voladoras y amaneceres con sabor a resaca literaria —algunas costumbres sólo empeoran con el paso de los años— los prejuicios iban a ser abandonados en el paragüero de la entrada. Por fin.
Beat. Beat. Beat. ¡Vaya! El taxímetro reclama su parte… Discúlpenme si me he excedido, pero creo que ya es medianoche y me he dejado llevar por las palabras. Esperen, les propongo un trato: pago yo, si se bajan conmigo. Créanme —de nuevo— si les aseguro que ésta y no otra es la parada que buscaban, la parada que estaban esperando: bienvenidos/as al 305 de Elizabeth Street.
ELVIRA C. GARCÍA VIDALES
Residente de la XI Promoción de la Fundación Antonio Gala
305 Elizabeth Street
Parte del proceso de creación de esta novela
fue llevado a cabo durante la residencia del autor
en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.

Esa noche pudimos ser héroes.
Siempre contigo en Rockland.
And you want to travel with him,
and you want to travel blind,
and you think maybe you’ll trust him,
for he’s touched your perfect body with his mind.
(Y quieres viajar con él,
quieres viajar a ciegas,
y crees que quizá confiarás en él,
porque ha tocado tu cuerpo perfecto con su mente).
Suzanne
LEONARD COHEN
La primera vez que vi a Guido, al otro lado de la puerta de aquel maltrecho apartamento en el 305 de Elizabeth Street —y aunque sólo se tratase de un instante, apenas unos segundos que transcurrieron con la misma velocidad con la que los taxis atravesaban Times Square de noche, como pequeñas luciérnagas que zumbaban de aquí para allá y dejaban a su paso un rastro irregular de luminiscencia efímera—, no pude dejar de mirar sus ojos. De color acaramelado aunque con una diminuta y casi imperceptible veta verdosa, poseían un extraño y magnético destello que obligaba a quien se cruzaba con ellos a no desviar la mirada en ningún momento. Entonces yo acababa de desembarcar en la ciudad que nunca duerme y todavía me temblaban las piernas —desnudas y algo entumecidas, cabría apuntar— a causa de los acontecimientos a los que me había tenido que enfrentar un par de horas antes en el Washington Square Park: acontecimientos que, si bien cambiaron por completo el rumbo de mi vida, entonces se me antojaron únicamente como una amenaza que la ciudad de los rascacielos no dudaba en enviarme a gritos: «¡Vuélvete a casa, Bay Stater!».
El sonido que quizá más asocio a esa mirada de la que les estoy hablando es la voz grave de Leonard Cohen, de quien en 1979 yo no había oído hablar todavía. De pronto me viene a la memoria una habitación en penumbra y el disco New Skin for the Old Ceremony girando en el tocadiscos mientras Guido enciende un cigarrillo de marihuana de los que solía contener la bolsa de plástico que guardaba en el segundo cajón de su armario. Tumbados en la cama, los dos escuchamos los versos que el Lord Byron del Rock n’ Roll va desgranando lentamente a su querida Janis Joplin mientras dejamos que el humo del cigarrillo vaya nublando los recuerdos y las expectativas, los sueños también. Y como invocado, el magnetismo inexplicable de su mirada altera el curso de la noche, la tensión aumenta por momentos, oculta en los bolsillos de sus vaqueros negros desgastados; algunas calles más allá, las flores de hierro forjado se lamentan del frío en los balcones del Chelsea Hotel.
Ayer, después de la ceremonia, pasé de nuevo por el 305 de Elizabeth Street. La puerta de la calle estaba medio entornada y sentí curiosidad por saber quién vivía ahora en aquel lugar; así que crucé la calle, me acerqué hasta ella y empujé levemente. Al otro lado, lo que antaño solía ser el salón, con su mesa coja y su sofá desvencijado en el que solía dormir cada noche y el montón de la ropa sucia que esperaba en un rincón a que alguien la llevara a la tintorería de Mott Street, se había convertido en un taller de costura ilegal en el que se fabricaban bolsos y carteras de imitación, las mismas que cualquier turista podía encontrar por un par de dólares a lo largo de Canal Street. «¿Qué buscar?», me preguntó de repente un hombre más bien bajo y de ojos rasgados que acababa de salir de la que había sido en otros tiempos la habitación de Guido y que ahora posiblemente acogería un despacho improvisado o un pequeño almacén. Llevaba un bloc de notas en las manos y un lápiz algo grasiento le sobresalía del bolsillo de la camisa. «¿Qué buscar?», volvió a preguntarme al ver que seguía allí en la puerta, en silencio. Me di cuenta de que la pregunta adecuada no era qué estaba buscando, sino qué esperaba encontrar. Negué ligeramente con la cabeza, me di media vuelta y me alejé de allí dirigiéndome hacia Houston Street.
Caminé un par de minutos por Houston y decidí parar un taxi en la esquina con Lafayette. «¿Adónde?», preguntó secamente el conductor. «A la Ochenta y Uno con Colombus, por favor», le indiqué yo al mismo tiempo que cerraba la puerta. El taxista se puso en marcha de inmediato. Al cabo de unos semáforos en rojo me sorprendí al escuchar que en la radio empezaba a sonar Everybody Knows, de Leonard Cohen —la misma sorpresa, quizá, que la de aquella noche de camino al Bellevue cuando en la radio sonaba David Bowie y Sasha obligó al conductor a apagarla—. Extrañas coincidencias que te hacen sospechar que esta vida no va en serio. El conductor me dejó en la puerta del hotel en el que me hospedaba, le pagué la carrera y me bajé del vehículo. Tan pronto como el taxi dobló la esquina avenida abajo, el portero se acercó y me preguntó si me encontraba bien y si necesitaba ayuda. «No, gracias. No se preocupe», contesté. «Está muy pálido, señor Easly», insistió. «Hace demasiado calor», dije antes de cruzar la puerta de la entrada y perderme por el vestíbulo. Era diciembre.
Nada más llegar a la habitación me acerqué a los altavoces que me había regalado mi hijo mayor por Navidad —apenas los había estrenado— y conecté el teléfono. Busqué en la biblioteca musical del dispositivo y seleccioné Chelsea Hotel #2. La música empezó a sonar a medida que yo iba desabotonándome los puños de la camisa enfrente del espejo. «¿Qué buscar?», me dije a mí mismo al ver mi reflejo. Me dirigí al cuarto de baño y abrí el grifo de la bañera. Regresé a la habitación y lancé la camisa sobre la cama; después me acerqué a la ventana y observé Central Park. Al otro lado del parque vivía Martha. ¿Habría heredado la casa de sus padres? ¿Su estilo de vida, quizá? Leonard Cohen seguía llenando la habitación.
Читать дальше