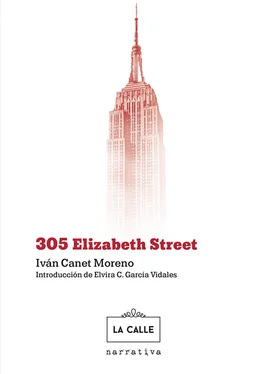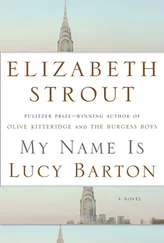Cuando el señor White me dejó en casa aquella tarde de agosto de 1971, me encontré con la desagradable sorpresa de que mi madre había organizado una cena familiar, lo que la incluía a ella, a mi hermana Barbra, a mí… y a Carl, convertido en novio oficial y nuevo miembro de la familia. Crucé el pasillo a toda velocidad y subí las escaleras de tres en tres, al mismo tiempo que le anunciaba a mi madre que no me encontraba bien y que no quería cenar. Ella subió al cabo de unos minutos a mi habitación y me insistió para que bajara y me sentara a la mesa, pero le contesté prácticamente lo mismo: que no tenía hambre y que quería estar solo. Mi madre salió de la habitación enfadada y ese enfado pareció contagiar a mi hermana, que veía en mi actitud un desplante hacia su novio. Carl, por el contrario, parecía divertirse con la situación y había adoptado el papel de jovencito encantador. «No se preocupe, señora, es la edad. A los quince años los chicos son una olla a presión. Ya se le pasará», le decía. «No sé qué hacer con él. Desde hace un tiempo está irreconocible», contestaba ella. «Ya lo verá, señora, se le pasará», repetía Carl. «Espero que lleves razón, cielo. Espero que crezca y se convierta en un jovencito tan bien educado como tú. ¡Qué feliz estoy de que tú y mi Barbra os llevéis tan bien!».
Cerré la puerta del dormitorio dando un portazo. Así que mi madre quería que me convirtiera en Carl. «¡Tal vez tenga que empezar a pinchar las ruedas de los coches de los vecinos!», grité hacia la pared. «¡Y a robar latas de cerveza de las tiendas!». Intenté controlar la respiración. Estaba tremendamente alterado y el corazón amenazaba con salirse del pecho y echar a correr calle abajo del mismo modo que había hecho yo a los cinco años. Me lancé encima de la cama y proferí un grito con todas mis fuerzas contra la almohada. Sentía rabia. No, no era rabia; más bien era frustración. Era tristeza. Era esa sensación de abandono. Era ese adiós.
Cuando volví a levantar la cabeza de la almohada, saqué del bolsillo de mi pantalón el sobre que Vicky me había entregado en la biblioteca y estuve mirándolo durante un par de minutos antes de decidirme a abrirlo. Dentro había una pequeña cuartilla como las que había dentro de las cestas que descansaban sobre la mesa baja. Vicky había escrito algo. Era un poema:
Vino para leer. Abiertos están
dos o tres libros; historiadores y poetas.
Pero apenas ha leído diez minutos
cuando los deja a un lado. Sobre un diván
duerme ahora. Ama mucho los libros
—pero tiene veintitrés años, y es hermoso;
y esta tarde el amor atravesó
su carne maravillosa, su boca.
A través de la total belleza
de su cuerpo pasó la fiebre de la voluptuosidad
sin remordimientos ridículos por la forma de ese placer…
Konstantino Kavafis
Lo leí despacio tres o cuatro veces, porque al llegar al octavo o noveno verso los ojos se me llenaban de lágrimas y tenía que detenerme y volver a empezar. Busqué algo más, alguna explicación, alguna despedida… pero allí sólo estaba el poema. Lo leí de nuevo. Vino para leer. Abiertos están dos o tres libros… Aquel miércoles, aquel primer miércoles yo había cruzado la puerta de la biblioteca buscándola a ella. Ella se pensó que tenía que hacer otro trabajo, pero no era así. ¿Qué le dije? «Vengo para leer». Ella sonrió y me preguntó: «¿Vienes para leer?». Vino para leer. De pronto me vi obligado a dejarlo encima de la mesita de noche, a apagar la luz e intentar —inútilmente— dormir un poco. Aquella noche fue larga. Aquella noche fue demasiado larga. Me visitaba, por primera vez, el desengaño.
Tennessee Williams, Truman Capote, Vladimir Nabokov, Henry Miller… son sólo algunos de los centenares de autores que la señora Strauss prohibió a los menores de veintiún años y cuyos libros condenó al exilio, encerrándolos en la gran estantería número quince, la de las puertecillas de cristal, que ahora estaba cerrada con llave. Por supuesto, dicha clasificación impuesta por la nueva bibliotecaria incluía a todos y cada uno de los miembros de la Generación Beat. La señora Strauss estaba convencida de que esos autores no escribían literatura, sino que eran meros propagandistas dedicados a corromper la sociedad norteamericana, empezando por los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Y ya podían oponerse a dicho argumento los mencionados jóvenes, las asociaciones de padres, el claustro de profesores del instituto, el gobernador Sargent o el mismísimo Richard Nixon, que no conseguirían en absoluto que la señora Strauss cediera: aquella era su jurisdicción y, en aquella biblioteca, ella constituía la nueva ley. Lo cierto es que yo fui el único que se quejó de aquello —porque yo era el único que frecuentaba la biblioteca de Pittsfield de forma asidua—, así que aquella era mi guerra, que libraba en batallas diarias de quince minutos que finalizaban cuando la señora Strauss se hartaba de escucharme y se llevaba a la boca otro bombón relleno de licor, al mismo tiempo que regresaba a su revista. Hasta que una tarde, me cansé de discutir.
Era junio de 1972, el periodo escolar estaba a punto de llegar a su fin y se presentaba un prometedor y cálido verano por delante. Convencí a Brian para que me ayudara con mi plan y ambos coincidimos en utilizar «la técnica del New York Times»: un coordinado y astuto mecanismo que inventamos en el verano de 1968 y que desde entonces siempre nos había dado magníficos resultados. «Aunque por culpa de la dichosa técnica mi padre empezó a tirarse a Lucy», gruñía Brian cada vez que lo recordaba. Daños colaterales. La vida es así.
Todo salió a la perfección. Brian entró en la biblioteca y se dirigió al escritorio de la señora Strauss, que estaba inmersa en la lectura de su revista mientras con la mano izquierda removía la bolsita de té que había metido en un vaso de agua. Segundos más tarde, entré yo disimuladamente y me dirigí por el pasillo central hasta la gran estantería número quince, antaño hogar de antiguos mapas y nuevos mundos; ahora convertida en institución penitenciaria para libros peligrosos. Brian tosió con fuerza. Empezaba la acción.
—No te había oído entrar. —La señora Strauss lo miró por encima de su revista—. ¿Querías algo?
—Sí, verá, estaba interesado en leer Trópico de Cáncer, de Henry Miller. ¿No tendrá algún ejemplar en esta biblioteca, por casualidad? —preguntó Brian con tanta inocencia como fue capaz de fingir.
Yo sabía que Trópico de Cáncer era la novela que encabezaba la lista de libros prohibidos que la señora Strauss había confeccionado. La había escuchado refunfuñar mientras sostenía el ejemplar en sus manos. «¡Todavía no entiendo por qué me obligan a guardar una cosa así en esta biblioteca! ¡En qué mundo vivimos! Si fuera por mí, este libro ya estaría completamente calcinado. ¡Lástima de las revisiones trimestrales y de los inventarios! ¡Dichoso gobierno!», gritaba de camino a la estantería-jaula. Yo sabía que la simple mención del título pondría muy nerviosa a la señora Strauss, aunque no sabía por qué, ni qué tenía de especial dicha novela —ya que no había tenido la oportunidad de leerla y no sería hasta años más tarde que podría hacerlo—.
—¿Trópico de cáncer, dices? No creo que tengamos nada parecido por aquí.
—Uno de mis profesores me dijo que sí que la tenían, que él la tomó prestada de aquí hace un par de meses —respondió Brian.
—¿Un profesor, dices? ¿Qué profesor? —La señora Strauss dejó la revista encima del escritorio y le pegó un trago a su vaso de agua en el que apenas había conseguido que la bolsita del té se diluyera.
Читать дальше