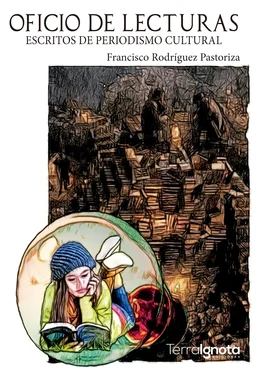Algunos ejemplos para perder el miedo a expresar opiniones arriesgadas. El francés Saint Beuve, posiblemente el mejor crítico literario de la historia, no entendió nunca a Balzac; a Leopoldo Alas Clarín, el mejor crítico español del siglo XIX, no le gustaba Valle-Inclán y en cambio elogiaba la obra de Armando Palacio Valdés; Juan Valera rebajó el mérito de la obra de Shakespeare, un autor que a Tolstoi también le parecía que no tenía ningún valor (en su ensayo Shakespeare y el drama escribe: «¡Qué obra tan burda, inmoral, vulgar y absurda es Hamlet!»), y el método marxista que George Lukács aplicaba a sus críticas nunca admitió los valores literarios de Kafka. Item más: Jacques el fatalista, una de las grandes obras de Diderot fue calificada por la crítica literaria de la época (se publicó en 1796, poco después de la muerte del autor) como «una sarta de caprichos y ocurrencias», «un diálogo que acaba por dar dolor de cabeza». Podríamos citar muchos más ejemplos, pero con estos ya es más que suficiente para perder el miedo a mantener un criterio crítico personal.
Se ha de tener también en cuenta el tipo de lector al que el crítico se dirige, ya que lo que busca el lector de un periódico no suele ser lo mismo que el de un suplemento o el de una revista especializada. En su obra Lenguaje y silencio, George Steiner afirma que cuando alguien ejerce la crítica deja de ser lector (al menos un lector común). El disfrute personal de la lectura da paso a la búsqueda de los valores estéticos y de la objetividad.
LA TERCERA VÍA
Entre la crítica filológica y la periodística se sitúa una tercera vía que, sin llegar a la especialización de la primera, trata de superar los niveles solo divulgativos de la mayor parte de las críticas de los medios de comunicación. Un excelente ejemplo de esta vía alternativa es Cinco novelas en clave simbólica (Alfaguara), un libro del que fuera director de la Real Academia de la lengua Víctor García de la Concha. En esta obra el autor ha elegido cinco novelas muy leídas (todo lector medio ha leído al menos dos o tres de las cinco seleccionadas) publicadas en la segunda mitad del siglo XX, para analizar aspectos que van más allá del placer de su lectura y sugerirle al lector algunos de los grandes valores de todas estas obras. García de la Concha aplica su bisturí crítico sobre cinco grandes novelas de la cultura hispánica del siglo XX: La casa verde de Mario Vargas Llosa, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Madera de boj, de Camilo José Cela, Volverás a Región de Juan Benet y Sefarad de Antonio Muñoz Molina. Todos los autores de estas novelas son deudores confesos del mundo literario de Faulkner, y así como el premio Nobel norteamericano creó el espacio simbólico de Yoknapatawpha, todos ellos han creado o recreado en estas novelas otros espacios (Región, Macondo, Costa da Morte…) en los que sitúan a sus personajes (echamos de menos aquí alguna de las novelas de Luis Mateo Díez, creador del espacio mítico de la Celama).
El nexo que García de la Concha utiliza para relacionar todas estas novelas es el simbolismo presente en el espacio en el que se desarrollan sus tramas narrativas. Un espacio genérico que alberga otros espacios concéntricos. Así, en La casa verde es la selva amazónica en la que transcurre la trama, una selva atravesada por un río como espacio simbólico por el que llega la lancha motora que conecta a los habitantes de Piura con la civilización. Y dentro de Piura, otro espacio concéntrico, el de la casa verde que aloja a las mujeres del más antiguo oficio del mundo. En Cien años de soledad es Macondo el espacio en el que se sitúan los círculos concéntricos de la casa de Melquiades («abandonada y reencontrada… cruce de caminos de propios y extraños… escenario de sueños y pasiones, laboratorio de alquimia y sanctasanctórum de profecías») en la que, a su vez, el cuarto de este personaje se perfila como un mítico recinto de la eternidad. En el gran círculo de la Costa da Morte sitúa Cela la casa con vigas de madera de bog, que García de la Concha define como espacio simbólico de un estado del alma de esa tierra. Aquí se resumen la geografía, la historia, la mitología, la lengua y las costumbres de la costa da Morte, «un espacio en el que se han borrado por completo las fronteras entre pasado y presente, entre lo que consideramos real y lo que dicen que es mito». La Región de Juan Benet es un pueblo en progresiva decadencia y casi en ruinas (el propio Benet la situó en obras posteriores en el noroeste de León) que representa a un laberinto que, según Ricardo Gullón, bien pudiera llamarse España. Dentro de Región se sitúa el monte, refugio de los republicanos que buscaron en su impenetrabilidad el escondite perfecto a la amenaza de las tropas franquistas. Sefarad es todo el mundo; una parábola de la vida del hombre como diáspora. Contiene, en círculos concéntricos, miles de dramas de hombres marginados, perseguidos, desterrados.
1Originalmente publicado el 25 de octubre del 2010.
2En la biografía deben destacarse aquellos aspectos que hubieran podido influir en la obra objeto de la crítica.
LA FUNCIÓN DE LA CRÍTICA3
«Sobre gustos no hay nada escrito», recoge uno de esos dichos populares que se utilizan con frecuencia para justificar todo tipo de aberraciones. Creo, por el contrario, que si se ha escrito sobre algo a lo largo de la historia es precisamente sobre gustos.
Como queda dicho, en el periodismo cultural es necesario hacer una importante diferencia entre lo que es la información y lo que es la crítica, y por lo tanto distinguir entre el periodista cultural y el crítico. El primero informa de las noticias relacionadas con las diferentes actividades de lo que su medio entiende como cultura. Su objetivo fundamental es la divulgación de las actividades culturales de una sociedad para que sus miembros estén informados acerca de estas actividades y puedan acercarse a ellas con un cierto conocimiento. Al crítico, además, deben exigírsele unas fundadas claves de interpretación acerca de las expresiones culturales sobre las que ejerce su trabajo. Esta diferencia debe quedar muy clara porque con frecuencia se confunde la actividad informativa cultural con la crítica de las diferentes formas y expresiones de la cultura, sobre todo porque los críticos no suelen ser profesionales del periodismo. Con frecuencia, los de literatura son especialistas en esta materia (profesores, filólogos, escritores…) o los de arte y música lo son en la suya, pero en muchos casos no son periodistas en el sentido que identifica al periodista con el informador. Se trata de algo tan sencillo como diferenciar la información de la opinión. Sin embargo, en ambos casos, el profesional ha de transmitir un mensaje que vaya más allá de las meras definiciones; ha de introducir en su trabajo los problemas de la sociedad y de la época en la que vive, saber interpretar la potencialidad de la obra de los creadores y llevarla a los receptores con todas sus consecuencias, apelando a su formación y manteniendo siempre su responsabilidad: considerar la cultura como la producción de fenómenos que contribuyen a transformar la sociedad, es la tesis de la novela de Antonio Tabucchi Sostiene Pereira. Y, en cuanto a la forma, evitar la homogeneización que amenaza a la información cultural en los últimos años.
LA CRÍTICA, GALARDONADA
Frente a quienes piensan en el agotamiento de la función de la crítica o en que la crítica como género y los críticos como intérpretes están de más en el panorama cultural actual; que se mueven más por intereses personales, económicos o de grupo que por promover y descubrir los valores de la cultura (no quiero decir que no existan también estos casos), es ejemplar que manifestaciones como los Premios Príncipe de Asturias hayan fijado su atención en dos personalidades cuya labor en la crítica de la cultura forma parte importante de su obra.
Читать дальше