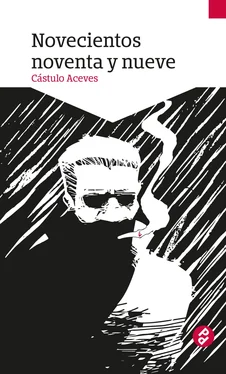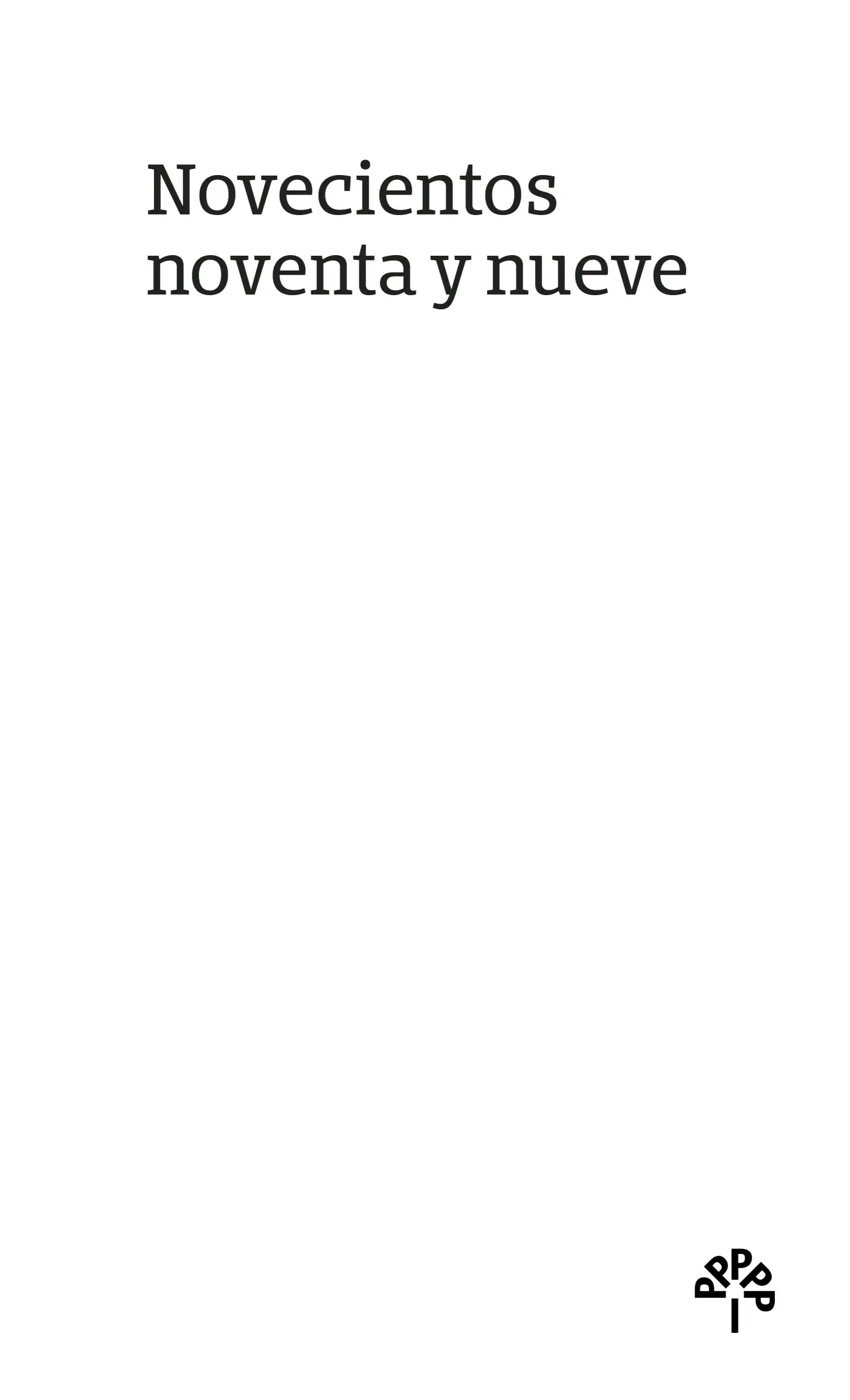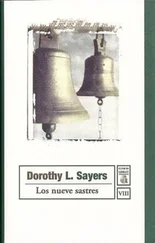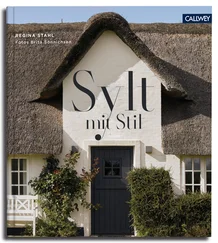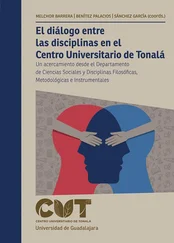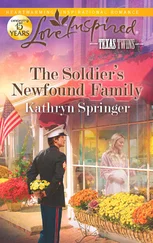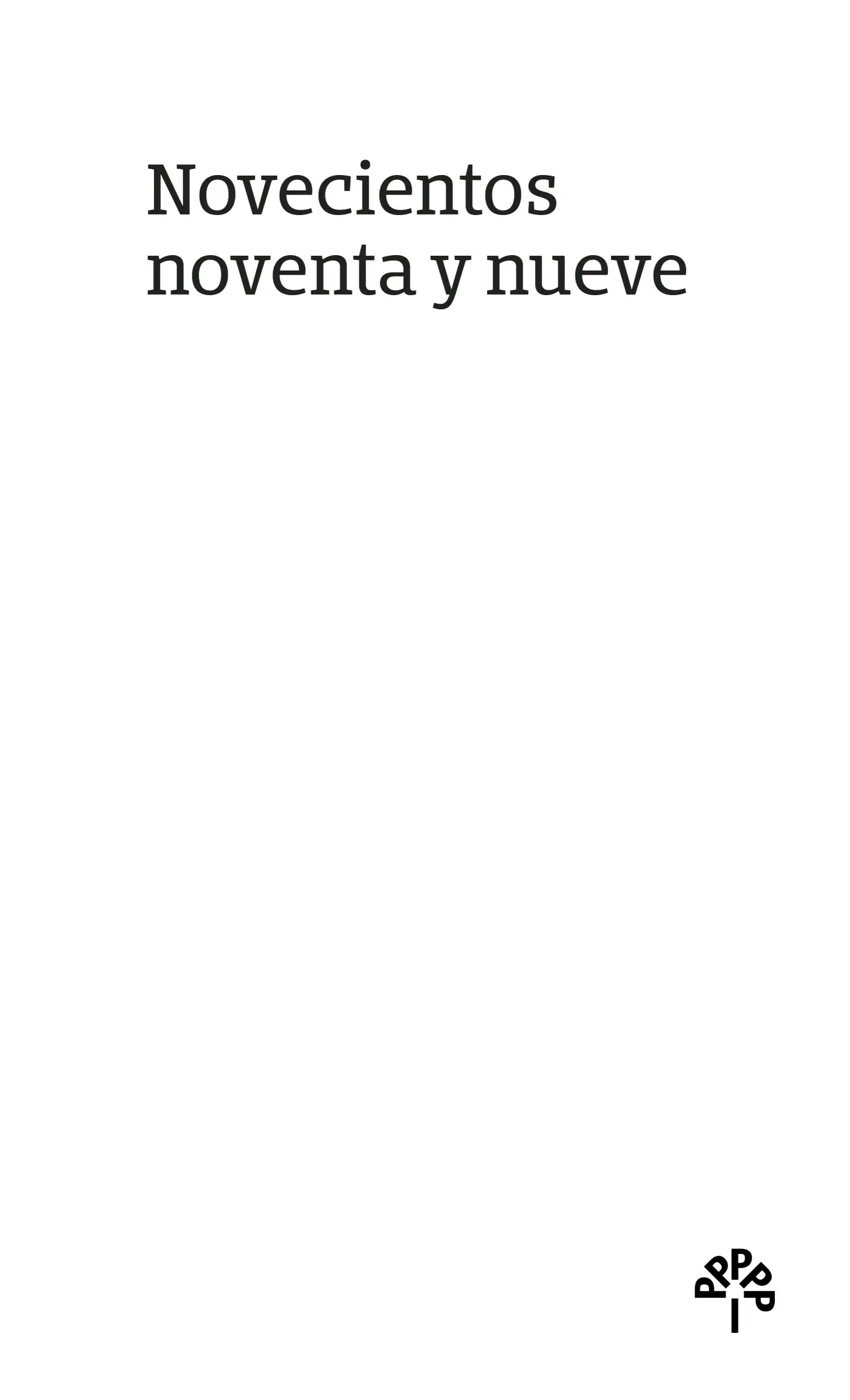
A Lizeth, Marlene Sofía y José Ángel,
que lo son todo, quienes me salvan del abismo.
…por los avatares de una accidentada investigación policíaca, le había tocado conocer por dentro el mundillo literario de su país, más pestilente aún que el de París en tiempos de Balzac, y mientras iba de un sospechoso a otro siguiendo pistas equivocadas había sufrido una larga cadena de decepciones, hasta perder la fe en los escritores.
El miedo a los animales,
ENRIQUE SERNA
Los niños, los jóvenes, cantaban y se dirigían hacia el abismo. Me llevé una mano a la boca, como si quisiera ahogar un grito, y adelanté la otra, los dedos temblorosos y extendidos como si pudiera tocarlos.
Amuleto,
ROBERTO BOLAÑO
1
Aquella madrugada en que cayó un escritor desde el décimo quinto piso fue el primer paso hacia el abismo. Me despertó el sonido de la alarma, eran las seis y media de la mañana. La apagué aún adormilado y di la vuelta estirando la mano: ella no estaba, en siete meses no me había acostumbrado a su ausencia. El clonazepam hacía que despertar fuera tan pesado como salir de una trampa de arena. Me quedé dormido veinte minutos más. Solía levantarme con migraña, por lo que el camino para recoger a mi pequeña de tres años, de la que había sido mi casa, era en sí una tortura. Siguiendo la rutina de los últimos meses, apenas toqué el timbre, mi casi exesposa salió a entregármela. Traía la pañalera en el hombro y me recriminó porque otra vez era tarde. Insistía en que debía pasar, a más tardar, a las 7:15, no solo porque el desayuno en la guardería era a las ocho en punto, sino porque ella llegaba tarde a su trabajo al otro lado de la ciudad.
—Apenas es la media —dije mirando el reloj—, ¿cómo estás?
—Me siento muy mal, tengo la presión baja y casi no dormí —respondió acariciando su vientre.
—Solo quedan dos meses para que nazca —agregué en un intento de consuelo.
—Ya váyanse por favor —contestó con enojo.
Alcé a la niña en brazos y la subí al auto.
Íbamos de camino cuando sonó mi celular, era el Lamebotas. Pensé que era demasiado temprano para que empezara a chingar. Teníamos ya años con sobrecarga de trabajo, todos los días había más casos de gente desaparecida, de robos, homicidios y cuerpos descuartizados dejados en cualquier calle. Al igual que todos mis compañeros en la Fiscalía, estaba exhausto y harto. Respondí cuando marcó por tercera vez.
—¿No puede esperar a que llegue a la oficina?
—Debes presentarte en Puerta de Hierro —dijo con calma, sin responder a mi tono que intentaba ser de reclamo—, en este caso has sido requerido tú específicamente, alguien cayó de un décimo quinto piso. Repórtate en el edificio Torre Maya, en avenida Empresarios cuanto antes. —Me extrañó que me solicitaran, incluso pensé por un momento que era una broma.
Llegué a la guardería cinco minutos después de la hora en que empieza el desayuno, pero las chicas que reciben a los niños me dijeron que ya no alcanzaba comida, que ya eran muchas veces y tenían órdenes de no aceptarla a esas horas si no venía alimentada. Estaba tentado a sacar mi identificación de policía y gritarles que tenía un asunto oficial, pero no fue necesario. Mi hija, al ver mi rostro, pareció entender lo que venía y con mucha tranquilidad les dijo que no tenía hambre, que así estaba bien. Ellas se compadecieron y me repitieron, entre dientes, que era la última vez. Al salir, di un portazo que resonó en toda la calle. A los pocos minutos me marcó la directora: había dañado el candado eléctrico y me cobrarían la reparación. Compré una Coca-Cola light y unos Pingüinos en la tienda de la esquina, tomé un par de pastillas de omeprazol del frasco que guardaba en la guantera y emprendí el camino desde Plaza del Sol hasta Puerta de Hierro.
Arribé al lugar casi a las diez de la mañana: si odias a alguien mándalo a recorrer avenida Patria en hora pico. El edificio se encontraba en la calle Empresarios, antes del inmenso coto de Puerta de Hierro, en ese pedazo de la ciudad que ya no parece Guadalajara, sino alguna urbe norteamericana. En la calle los forenses apenas se desperezaban con café, insensibles ante la mancha de vísceras y sangre desparramada en el pavimento. Uno de ellos se esforzaba por dibujar una silueta que pareciera, aunque fuera remotamente, un cuerpo. Entrar al lugar fue como pasar por la frontera.
—Agente investigador Nepomuceno Castilla —le repetí tres veces al guardia antes de que finalmente lo escribiera bien. Noté una sonrisilla en su rostro, me era conocida esa expresión. Se quedaron con mi identificación y me hicieron pasar por un detector de metales. Dejé mi pistola encargada allí, estaba casi nueva, fuera de un par de prácticas al año nunca la había usado.
Subí los 15 pisos en un elevador que se veía modernísimo: en vez de botones usaba una pantalla digital que además mostraba noticias financieras y de política. Lo único que rompía el plateado impecable era la certificación de seguridad, un letrero de plástico con la información de la última vez que fue revisado el aparato acompañada de la frase «Daría mi mano derecha porque usted esté seguro, la izquierda ya la di». Era el eslogan de una empresa dedicada a certificar ascensores que se hizo famosa unos años atrás.
Me llamó la atención lo silencioso del pasillo. En situaciones así te encuentras con los vecinos platicando a la espera del chisme, abrazándose unos a otros o destrozando la memoria de quien hubiera muerto, con niños correteándose y mascotas ladrando a todos los policías. Aquí solo había puertas cerradas. En el departamento del cual había caído el occiso los forenses se dedicaban al levantamiento de indicios. Un par de policías municipales me vieron con recelo, lo que era usual cada que nos llamaban a los de Fiscalía. Uno de ellos me pasó el informe de muy mala gana. La empresa de seguridad del edificio dio parte a las autoridades, la policía de Zapopan llegó en unos cuantos minutos y se encargaron de localizar el departamento desde el cual creían había caído aquel hombre.
No encontraron a nadie. Aseguraron la escena y nos notificaron. Ninguna persona había salido desde por lo menos una hora antes de la caída, y tampoco ningún visitante había entrado en toda la noche.
Me asomé por el balcón aferrado al barandal. La vista de la ciudad desde allí sería grandiosa de no haber sido por la contaminación, todo lo que se alcanzaba a ver era una enorme mancha de smog hasta el horizonte. Al regresar al interior del departamento observé en silencio la escena. Todo estaba en perfecto orden a excepción de tres números nueve pintados en la única pared sin un cuadro o foto.
La voz aguda y potente del comandante Rubio me sacó de mis pensamientos. Tenía sus ojos puestos en mí, parecían diminutos en medio de la carne acumulada en el rostro y la papada. Recordaba más a un conductor de autobús que a una autoridad policíaca. Atrás venía su Lamebotas.
—Se preguntará qué hace usted aquí, Castillo. —Forcé una sonrisa, ya hacía mucho que me había cansado de repetirle que mi apellido es con a al final.
—Exactamente, comandante —contesté observando el sudor en sus axilas y su prominente barriga. Toqué mi propia panza; al ritmo que iba pronto lo alcanzaría.
—Lo asignamos a este caso en particular porque se supone que usted es el experto en este tipo de temas, mínimo desquite lo que invertimos en usted.
Yo estaba harto de ese chiste que era en realidad un reclamo. Se refería a un diplomado en asesinos seriales que había tomado en la Universidad Estatal de Michigan cinco años antes, justo cuando él fue promovido. Me había ido con el apoyo de mi anterior jefe, y al regresar me encontré no solo con el enojo de Rubio, quien aseguraba que la Fiscalía no estaba para ese tipo de gastos, sino que estaba convencido de que yo no había probado merecer tal inversión. Además solía repetir que «ese tipo de locos» eran un problema de los gringos, aquí mis estudios eran un desperdicio.
Читать дальше