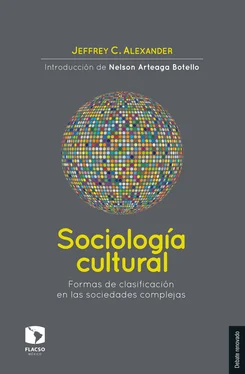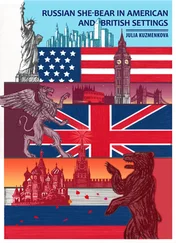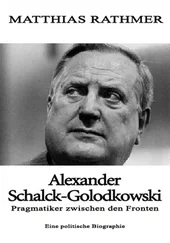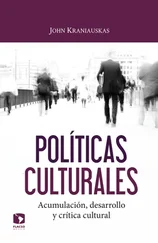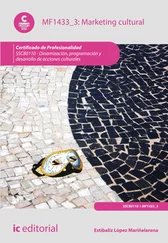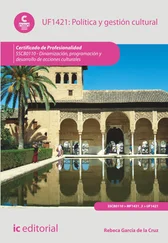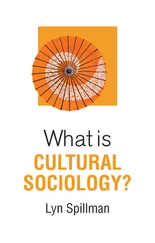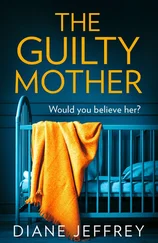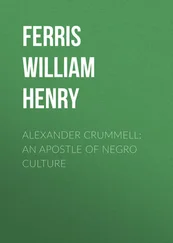Estos misterios han sido normalmente obviados por la ciencia social racional. Las ocasiones en que se han tratado, nuestros clásicos y nuestros contemporáneos han pretendido explicar esas irracionalidades por el método de reducción. Al insistir en que las instancias de subjetividad son causadas por elementos objetivos, han intentado (y, sostendríamos, errado de continuo) demostrar que esas irracionalidades son meros reflejos de las estructuras “reales”, tales como organizaciones, sistemas de estratificación y agrupaciones políticas.
Los sociólogos se enorgullecen de estos quehaceres en la “sociología de” —en este caso, de la cultura— y en la desmitificación del mundo del actor que es tanto premisa como resultado. Pero esta reducción es, fundamentalmente, errónea. El mundo dispone de una dimensión irremediablemente mística. Para explorarla, debemos trascender la “sociología de” la cultura en dirección a una sociología cultural, que ingrese en los misterios de la vida social sin reducirlos o infravalorarlos, aún cuando se les interprete de un modo racional que expanda el ámbito del criticismo, la responsabilidad y la conciencia.
La promesa de una sociología cultural (Alexander, 1993) es precisamente esto. Como Clifford Geertz insistió hace veinte años aproximadamente, la investigación sobre “la acción simbólica no es menos importante como disciplina sociológica que el estudio de pequeños grupos, burocracias o el cambio de papel de la mujer americana; se trata, únicamente, de una provechosa ocupación menos desarrollada” (Geertz, 1973). Desde que escribió estas palabras, la sociología cultural, de hecho, se ha convertido en un campo independiente y ha pasado a ser un área de conocimiento donde el trabajo es más vibrante y dinámico. Hemos recorrido un largo camino en la exploración de los códigos, las narrativas y los símbolos que subyacen y cohesionan a la sociedad. Sin embargo, aún nos queda un buen trecho por transitar.
C. Wright Mills ensalzó, en cierta ocasión, la imaginación sociológica como la intersección de biografía e historia, definiendo a la última en términos puramente objetivos. El día de hoy debemos abrirnos al entusiasmo que brota de la imaginación social. Debemos estudiar el modo en que las personas hacen significativas sus vidas y sus sociedades, los modos en los que los actores sociales impregnan de sentimiento y significación sus mundos. Si nos proponemos dar cuenta de este rico y esquivo objetivo, tendremos que construir nuestras teorías y métodos en consonancia con este estimulante espíritu.
Comenzamos por rechazar la proposición de que las metodologías orientadas a la investigación de la sociedad pueden ser teorías neutrales. Si el trabajo científico se evalúa como altamente significativo, hemos de reconocer que él, también, está informado por la cultura. La cultura de la ciencia es teoría. Insistimos, por tanto, en que los objetos estimados como dignos de investigación se seleccionan de acuerdo con preferencias teóricamente orientadas. Las categorías fundamentales para la comprensión de la sociedad —clase, Estado, institución, yo (self) e, incluso, cultura— se hacen asequibles por decisiones científicas que poco tienen que ver con los cánones de la ciencia positiva. Son los presupuestos metateóricos relativos a la naturaleza de la acción y del orden los que determinan la metodología y la conclusión en las ciencias empíricas, impulsando a los analistas sociales hacia o “más allá” de la cultura y, por lo mismo, dinamizando el tipo de interpretación de la cultura que, en última instancia, prevalecerá.
En el reconocimiento explícito de que la teoría, el método y la conclusión se encuentran inextricablemente interpenetrados, nos diferenciamos (véase Griswold, 1992) del cada vez más popular acercamiento posestructuralista al estudio de la cultura. Contrario al trabajo de Michel Foucault (p. ej., La arqueología del saber) y a la extrapolación sociológica que Robert Wuthnow ha hecho de él (Wuthnow, 1987; Ramb y Chan, 1990), negamos la posibilidad de un método genealógico que pueda trazar el mapa de los contornos del discurso sin primeramente idear una escala. En este sentido, defendemos, frente a Wuthnow, que no existe mejora metodológica sin renovación teórica. De hecho, sostenemos que, primeramente, en virtud de las intuiciones progresivamente construidas en la naturaleza del orden cultural, pueden forjarse las nuevas herramientas para sus análisis.
Al tiempo que reflexionamos en el marco de esta fase de pensamiento pospositivista, no podemos negar el poder o la facticidad del “mundo” empírico. Por medio de un proceso de “resistencia” el mundo social demanda el reafinar constantemente la relación entre la teoría y lo que Durkheim denominaba “hechos sociales”. Tras mucho tiempo de espera, nuestras propias investigaciones intensivas en datos (Alexander, 1988b; Smith, 1991; Alexander et al. , en prensa) han producido resultados inesperados que han forzado, no solo un refinamiento teórico, sino, más bien, una revisión fundamental.
Para iluminar esta compleja relación entre hecho y teoría en los estudios culturales, dirigimos nuestro interés hacia una discusión más concreta de nuestra aproximación teórica y hacia los estudios empíricos de la cultura a que ella ha dado lugar.
Hablar de “nuestras” investigaciones pudiera parecer, quizá, más que peculiar en un debate sobre el método cultural. Con todo, su peculiaridad consiste en una importante implicación de una perspectiva teóricamente orientada hacia la ciencia social cultural. No existe un método universal que produzca ciencia como tal; solo existen investigaciones estimuladas por la búsqueda de tipificaciones empíricas de cosmovisiones particulares que pueden entenderse como sistemas de signos teóricos que prometen a los investigadores toparse con ciertos fenómenos “que ya se encuentran” en el mundo empírico. Toda vez que la particularidad solo puede comunicarse culturalmente, en el mundo-de-la-vida, los sistemas significativos, desde el punto de vista teórico, solo pueden transmitirse a través de tradiciones intelectuales específicas, que tienen la posibilidad de organizar los mundos-de-la-vida por sí mismos. En este sentido la teoría, como el significado, es, por tanto, el producto de una conciencia colectiva.
Nos centramos en nuestra propia discusión relativa a los métodos culturales establecidos en torno al “club de la cultura” que se ha desarrollado en la UCLA, que pudiera pensarse como constitutivo de un tipo de tradición menor dentro de la gran tradición de pensamiento durkheimiano. Este enfoque tiene la ventaja de iluminar los estudios culturales no solo de principio sino in situ.
A la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, no debería sorprender el hecho de que el trabajo de este grupo descanse claramente sobre lo que se ha llamado la tradición posdurkheimiana (Alexander, 1988a), incluso los estudios específicos acometidos por aquellos asociados a este grupo han asumido una variedad de formas, desde la lingüística e histórica hasta la neofuncionalista.
En el corazón de nuestra visión conjunta se anuncia un compromiso con “la autonomía relativa de la cultura” (Alexander, 1990; Kane, 1991). Esta posición orientativa general se define a partir de un modelo que insiste en que la preocupación por lo sagrado y lo profano continúa organizando la vida cultural, una posición que se ha visto enriquecida por pensadores de tan alto reconocimiento como Mircea Eliade, Eduard Shils, Roger Caillois y, más recientemente, por la economía cultural de Viviana Zelizer. Subrayamos, de igual modo, el carácter nuclear de los sentimientos solidarios y los procesos rituales, y más extensamente, siguiendo la estela de Parsons y Habermas, la importancia de la sociedad civil y la comunicación de la vida social contemporánea. La abertura de la esfera civil hace posible que los procesos de comunicación puedan dirigirse a la metafísica y a la moralidad, al sentimiento público y a la significación personal, y a lo que facilita que los procesos culturales se conviertan en rasgos específicos de la vida política contemporánea.
Читать дальше