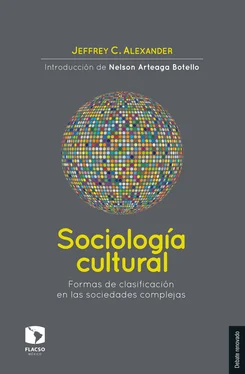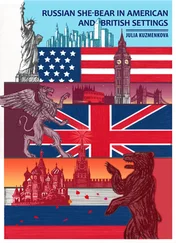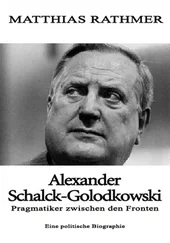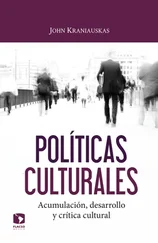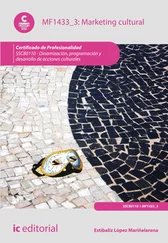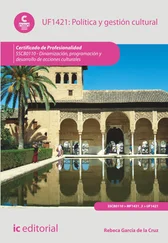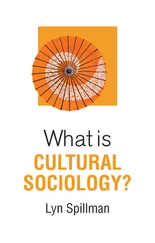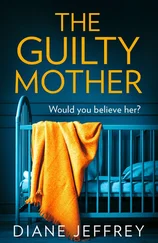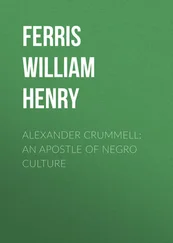El argumento que hemos utilizado aquí en favor de un programa fuerte en proceso de formación ha mantenido un tono polémico. Esto no significa que despreciamos otras formas de acercarse a la cultura. Si la sociología aspira a mantener un estado saludable como disciplina, debería ser capaz de soportar un pluralismo teórico y un debate abierto. Algunas cuestiones relativas a la investigación pudieran incluso responderse haciendo uso de recursos teóricos derivados de los programas débiles. Mas es igualmente importante dejar espacio para una sociología cultural. El paso más firme para su consecución es el de hablar contra los falsos ídolos, evitar el error de confundir la sociología reduccionista de las aproximaciones culturales con un genuino programa fuerte. Solo de esta forma la promesa de una sociología cultural puede llevarse a cabo a través de la segunda tentativa de la sociología.
Alexander, Jeffrey C. (1995). “The Reality of Reduction: The Failed Synthesis of Pierre Bourdieu”, en Jeffrey C. Alexander, Fin-de-Siecle Social Theory? Relativism, Reduction and the Problem of Reasoning, Londres, Verso, pp. 128-217.
Alexander, Jeffrey C. (1988a). Action and its Environments, Nueva York, Columbia University Press.
Alexander, Jeffrey C. (1988b). Durkheimian Sociology: Cultural Studies, Nueva York, Cambridge University Press.
Beisel, Nicola (1993). “Morals Versus Art”, American Sociological Review , núm. 58, pp. 145-162.
Blau, Judith (1989). The Shape of Culture, Cambridge, Cambridge University Press.
Bourdieu, Pierre (1977). Outline of a Theory of Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
Bourdieu, Pierre (1962). “Les relations entre les sexes dans la societe paysanne”, Les Temps Modernes, núm. 195, pp. 307-331.
Brenner, Neil (1994). “Foucault’s New Functionalism”, Theory and Society, núm. 23, pp. 679-709.
Davis, Mike (1992). City of Quartz, Nueva York, Vintage Books.
Dimaggio, Paul y Walter Powell (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press.
Emirbayer, Mustafa (1996). “Useful Durkheim”, Sociological Theory, vol. 14, núm. 2, pp. 109-130.
Fine, Gary Alan (1987). With the Boys, Chicago, University of Chicago Press.
Friske, John (1987). Television Culture, Nueva York, Routledge.
Gottdiener, Mark (1995). Postmodern Semiotics, Blackwell, Oxford.
Griswold, Wendy (1983). “The Devil’s Techniques: Cultural Legitimation and Social Change”, American Sociological Review , núm . 48, pp. 668-680.
Hall, Stuart, et al. (1978). Policing the Crisis, Londres, Macmillan.
Honneth, Axel (1986). “The Fragmented World of Symbolic Forms”, Theory, Culture and Society, núm. 3, pp. 55-66.
Jacobs, Ronald N. (1996). “Civil Society and Crisis: Culture, Discourse and the Rodney King Beating”, American Journal of Sociology , vol. 101, núm. 5, pp. 1238-1272.
Kane, Anne (1992). “Cultural Analysis in Historical Sociology”, Sociological Theory, vol. 9, núm. 1, pp. 53-69.
Lamont, Michele y Pierre Fournier (1993). Cultivating Differences, Chicago, Chicago University Press.
Lévi-Strauss, Claude (1974). Tristes Tropiques, Nueva York, Atheneum.
Lockwood, David (1992). Solidarity and Schism, Oxford, Oxford University Press.
Miller, Peter y Nikolas Rose (1990). “Governing Economic Life”, Economy and Society , vol. 19, núm. 2, pp. 1-31.
Peterson, Richard (1985). “Six Constraints on the Production of Literary Works”, Poetics, núm. 14, pp. 45-67.
Rambo, Eric y Elaine Chan (1990). “Text, Structure and Action in Cultural Sociology”, Theory and Society , vol. 19, núm. 5, pp. 635-648.
Rose, Nikolas (1993). “Government, Authority and Expertise in Advanced Liberalism”, Economy and Society, vol. 22, núm. 3, pp. 283-299.
Seidman, Steven (1988). “Transfiguring Sexual Identity: AIDS & Contemporary Construction of Homosexuality”, Social Text , vol. 19-20, pp. 187-205.
Sewell, William (1992). “A Theory of Structure: Duality, Agency and Transformation”, American Journal of Sociology, vol. 98, núm. 1, pp. 1-30.
Sherwood, Steven, Philip Smith y Jeffrey C. Alexander (1993). “The British are Coming”, Contemporary Sociology , vol. 22, núm. 2, pp. 370-375.
Smith, Philip (ed.) (1998). The New American Cultural Sociology, Cambridge, Cambridge University Press.
Smith, Philip (ed.) (1998). “Fascism, Communism and Democracy as Variations on a Common Theme”, en Jeffrey C. Alexander (ed.), Real Civil Socities, Londres, Sage.
Smith, Philip y Jeffrey C. Alexander (1996). “Durkheim’s Religious Revival”, American Journal of Sociology, vol. 102, núm. 2, pp. 585-592.
Somers, Margaret (1995). “Narrating and Naturalizing Civil Society and Citizenship Theory”, Sociological Theory , vol. 13, núm. 3, pp. 229-274.
Swidler, Anne (1986). “Culture in Action: Symbols and Strategies”, American Sociological Review , núm. 51, pp. 273-286.
Thompson, Edward P. (1978). The Poverty of Theory , Londres, Merlin.
Wagner-Pacifici, Robin (1995). Discourse and Destruction, Chicago, University of Chicago Press.
Wagner-Pacifici, Robin y Barry Schwartz (1991). “The Vietnam Veterans Memorial”, American Journal of Sociology , vol. 97, núm. 2, pp. 376-420.
Willis, Paul (1977). Learning to Labour, Farnborough, Saxon House.
Wuthnow, Robert (1988). “Religious Discourse as Public Rhetoric”, Communication Research , vol. 15, núm. 3, pp. 318-338.
3. Encantamiento arriesgado: teoría y método en los estudios culturales
(en colaboración con Philip Smith y Steven Jay Sherwood)
En los inicios del siglo XX, en su obra maestra Las formas elementales de la vida religiosa, Émile Durkheim abogó por la creación de una “sociología religiosa” que “abriría una nueva senda a la ciencia del hombre”. A pesar de ello, al tocar su fin dicho siglo, esa comprensión “religiosa” de la sociedad no existe. Tampoco nuestra disciplina ha sido capaz de crear una nueva ciencia de los hombres y de las mujeres. Dos razones se aducen para explicarlo. Una es que los lectores laicos de Durkheim no alcanzaron a entender lo que él tenía en mente. La otra es que a aquellos que fueron capaces de hacerlo no les agradó.
La idea de Durkheim consistía en ubicar el significado y el sentimiento culturalmente mediado en el centro de los estudios sociales. Aunque nunca abandonó la idea de una ciencia social, en la última parte de su obra pretendió modificarla de un modo fundamental, de forma paulatina. Quiso que la ciencia social renunciase a lo que llamamos el “proyecto de desmitificación”.
Es evidente que la racionalidad de la disciplina debe mantenerse: nuestras teorías y métodos intelectuales permiten una relación crítica y descentrada con el mundo. La ciencia social es racional también, en el sentido de que su objetivo moral se arraiga en el proyecto de la Ilustración que tiende a llevar a la atención consciente las estructuras subjetivas y objetivas que quedan fuera de las comprensiones normalmente tácitas de la vida ordinaria.
Con todo, la racionalidad del método de la ciencia social no se debe confundir con la racionalidad de la sociedad a la que aquel se dedica. Lo que guía nuestro trabajo, de hecho, es el supuesto contrario. Según nuestra percepción, la sociedad nunca se desprenderá de sus misterios —su irracionalidad, su “espesura”, sus virtudes trascendentes, su demoniaca magia negra, sus rituales catárticos, su intensa e incomprensible emocionalidad y sus densas, a veces vigorosas y a menudo tormentosas, relaciones de solidaridad.
Читать дальше