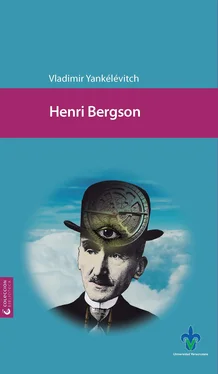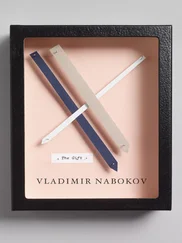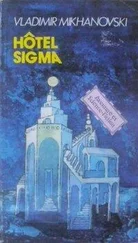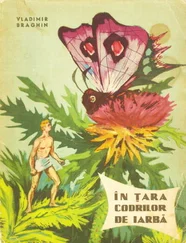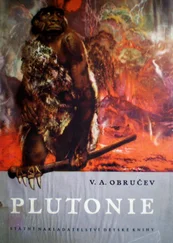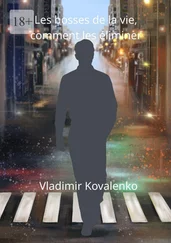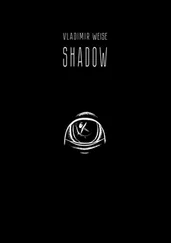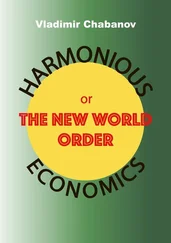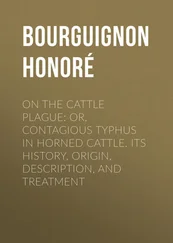El acto libre
En ninguna parte el ídolo de la explicación 127ha hecho surgir más aporías insolubles que en las cuestiones relativas a la libertad. Pues en ninguna parte, sin duda, la preocupación por explicar revela mejor su verdadera naturaleza y su alcance retrospectivo. La explicación nunca es, precisamente, contemporánea de las cosas por explicar: pone en lugar de la historia empírica de los acontecimientos la historia inteligible de los fenómenos y debe esperar a que aquella sea completamente contada antes de reconstituir esta última; lo que opone el relato a la explicación es que, en un relato, el biógrafo o el narrador son siempre, por convención, contemporáneos de la crónica novelesca que se desenvuelve, mientras que en una “explicación” el moralista o el historiador son ficticiamente posteriores a la crónica desenvuelta. Por tanto, la explicación no es sólo la abolición del tiempo, como Emile Meyerson se ha consagrado a demostrar. El acto mismo de explicar supone abolido el tiempo, desenvuelta la crónica. ¿Qué es esto sino el libre arbitrio deformado por la óptica de la retrospectividad? ¿Y qué es esto sino la libertad durante la acción libre?
1. El espiritualismo tradicional nos ha legado del acto voluntario una fórmula por completo libresca, cuya crítica ha sido hecha repetidas veces, y especialmente por Ch. Blondel: 128así, sin duda, se le ve en los libros. Quizá el examen de una caricatura de volición arrojará una luz indirecta sobre la libertad del querer auténtico. Los manuales, como es sabido, distinguen en la volición cuatro momentos sucesivos que llaman concepción, deliberación, decisión y ejecución. ¿Es preciso mostrar cuán absurdo y arbitrario es semejante tabicación introducida entre operaciones que, de antemano, se suponen incomunicables y sustancialmente distintas? Sobre todo, en la raíz de esta volición-modelo reconocemos el prejuicio venal que todo el bergsonismo combate: el espíritu espera a que el acto libre haya desenvuelto todos sus episodios mentales, en vez de captar en vivo la inmanencia concreta. De tal modo nos damos un esqueleto de voluntad que corresponde quizá al homunculus ideal de la psicología wolfiana, pero no al individuo real, que quiere y obra. En efecto, 129el sustancialismo vulgar quiere a toda costa que la deliberación preceda y prepare a la resolución, como la resolución precede, por ejemplo, a la ejecución; y esto porque “lógicamente” se debe vacilar antes de decidirse, porque el acto debe ser posible antes de ser real, porque la volición debe asemejarse a una fabricación en el transcurso de la cual el acto se construye a pedazos, al pasar gradualmente de la existencia virtual o deliberada a la existencia actual o resuelta. Pero una experiencia verdaderamente contemporánea de la acción demuestra, por el contrario, que se delibera después de haber resuelto y no antes de resolver. Esto parece absurdo, pero la mismísima inutilidad de una deliberación tan “póstuma” da testimonio del desinterés de la inteligencia especulativa que, para satisfacer sus gustos de mecánica, logicizaría de buen grado toda nuestra vida: se diría que a fuerza de buscar por doquier el orden de fabricación, el orden de técnica, el orden “útil”, su inercia constitucional la ha llevado a reconstituirlo inclusive cuando es demasiado tarde. En efecto, ocurre como si el momento de las vacilaciones no fuese, en cierta manera, sino una comedia inconsciente que nos haríamos a nosotros mismos para estar a bien con la inteligencia y para legitimar retrospectivamente una decisión que, en el fondo, se había detenido mucho antes en nuestro espíritu. La decisión es, de tal manera, preformada las más de las veces en la deliberación, a la que gobierna desde dentro, en vez de proceder después de un veredicto abstracto y, de hecho, un examen severo de conciencia nos muestra que la voluntad originariamente ha decidido, sin responder porque a los por qué: los motivos ideológicos son inventados para las necesidades de la causa, y confundimos a nuestra conducta real con un escenario ideal que reglamos después de la acción; en cierta manera, nos complacemos en imaginar la manera en que las cosas debieron ocurrir para ser “razonables”: pues el vicio de estos ordenamientos retrospectivos es precisamente que no tienen sentido más que en el futuro anterior 130y nunca conforme al verdadero futuro. El futuro en sentido riguroso es aquello de lo que no podemos prejuzgar nada, puesto que es absolutamente “después”. Ahora bien, lo propio del futuro anterior es ser el porvenir tornado psicológicamente pasado, rebasado ficticiamente por la imaginación, anticipado y, por consiguiente, negado como futuro. La explicación se adelanta, de tal modo, a la acción por explicar y le dicta, en cierta manera, la lección. No se trata de ser veraz, verdadero, sino simplemente de estar en regla 131ante la gramática de la vida y de disfrazar la lógica negra, la vergonzosa lógica de nuestros actos con las nobles razones de una lógica oficial, reglada por el intelecto-piloto.
Es la ilusión de retroactividad la que rige esta inversión de la cronología real: la etiología, tal como debería ser, tal como se cree que es, sustituye a la etiología tal cual es; una causalidad no menos gloriosa que convencional, la causalidad por la idea rectora, la causalidad por la razón hegemónica y por el espíritu inmaculado, restablece en nosotros el orden del niño modelo. La decisión inmotivada, decidida pasionalmente, es decir, sin razón, ¿era la madre de las justificaciones póstumas? Las justificaciones se las han hecho pagar: estas progenituras tardías, operando a reculadas, pretenden ser ahora la causa razonable de la decisión, de la conversión o de la preferencia. El cálido orden de la espontaneidad cede ante el orden recalentado del artificio. Nuestra vida entera, abrumada de reconstituciones parásitas, desaparece bajo este amontonamiento de lógica; la significación profunda y central de la libertad se nos vuelve impenetrable, terminamos por vivir una segunda vida, una vida retrospectiva, rezagada perpetuamente respecto de la vida realmente vivida; la vida que deberíamos haber vivido para servir de modelo a los demás, o simplemente para poder referir nuestras acciones a un determinado tipo convencional que no figura más que en los libros. Quien siente necesidad de abandonar un partido, señala Nietzsche, 132se cree obligado primero a refutarlo. La ilusión social y moral a la que Max Scheller ha consagrado en sus ldole der Selbsterkenntnis un análisis tan penetrante, 133no es sino un caso particular de esta falsa perspectiva. Porque no se trata solamente de asignar a nuestras acciones, después de ejecutadas, motivos honorables para embellecerlas a los ojos de la opinión pública, sino que se trata de una primitivísima necesidad de lógica: lo que hay de único, de personal, de verdaderamente irracional e inconfesable en nuestras opciones nos trastorna y nos espanta; preferimos pedir a las clasificaciones tranquilizadoras de los manuales y a las rúbricas de la moral común esas satisfacciones escolares que nos ahorrarán el trabajo de instalarnos en el centro mismo de nuestra voluntad. Y no es que no sospechemos lo que sería esta voluntad libre si aceptáramos verdaderamente ser contemporáneos, pues a veces lo sabemos de sobra; pero la fuente central de nuestras acciones nos da un poco de miedo y, por lo demás, ¡es tan descansado apoyarse en la muleta de las fórmulas! Después de ejecutado el acto, encuentra uno el tiempo y el con qué justificarse ante la lógica, y se apresura uno a escamotear la verdad sinceramente entrevista bajo el frágil amontonamiento de las “buenas razones”. Luego olvida uno esta causa verdadera y la justificación retrospectiva adquiere definitivamente el privilegio de haber engendrado el acto decisivo. Todos nos parecemos, más o menos, a ese mal litigante que llegaba siempre tarde, unas veces porque había dormido más de la cuenta, otras porque había perdido el tren y otras más porque había olvidado su reloj, y el cual, en definitiva, llegaba siempre tarde porque la causa del retardo estaba en él, en su estilo de existencia y en su constitución espiritual; 134la pluralidad de sus pretextos no hacía sino dibujar los contornos del destino central que engendraba, con los retardos, las malas razones invocadas para expulsar los retardos. Las filosofías intuicionistas y emocionalistas, que por lo general prestan más atención que las demás a la fuente central de las acciones, han denunciado siempre más claramente el aspecto endomingado, artificial, anacrónico de las superestructuras justificativas. Pascal, al defender los derechos del corazón, atribuye al señor de Roannez el propósito siguiente: “Las razones me llegan después, pero en primer lugar, la cosa me agrada o me choca sin que sepa yo la razón; y, sin embargo, esto me choca por esa razón que yo no descubro, sino después”, y añade: “Pero creo no que aquello chocará por estas razones que se encuentran después, sino que se encuentran estas razones porque aquello choca”. 135Y Spinoza que, sin embargo, nada tiene de antiintelectualista pero que reconoce la prioridad del Conatus, invierte también el orden de la causalidad y declara nihil nos conari velle, appetere, neque cupere, quia id bonum esse judicamus; sed contra nos propterea aliquid bonum esse judicare, quia id conamur volumus, appetimus, atque cupimus. 136Quien tiene deseo de beber alcohol descubre siempre, en el instante preciso, una orden médica que se lo prescribe. Viene al caso recordar, a este respecto, con Leon Brunschvicg, la máxima de La Rochefoucauld: “El espíritu es siempre víctima del engaño del corazón…” o del instinto; tal es, en efecto, la fuerza irradiante de ese fuego central que Pascal llama aquí el corazón, que irradia no solamente en acciones, sino en justificaciones ideológicas destinadas a legalizar estas acciones. Por tanto, los sistemas justificativos representan en la superficie del espíritu una vegetación secundaria sin autonomía propia: pues es la esencia de la “justificación”, el parecer marchar con un movimiento espontáneo y alinear en el fondo pruebas totalmente subalternas. Ahí tenemos toda la oposición entre la imparcialidad del razonamiento y el servilismo de los argumentos. El pensamiento argumentador es un pensamiento prevenido; es siempre la ancilla de algo; está siempre interesado en alguna tesis; por eso preocupa sobre todo a los apologistas y a los maestros de retórica, que se cuidan más de la lógica militante que de la especulación verdadera. La fuente inspiradora de nuestros actos, el genio verdadero de nuestra libertad no están, pues, en la elección de las teorías profesadas y de los argumentos deliberados. Casi siempre estas teorías son, en sí, indiferentes, pues la tendencia central puede encontrar en otras partes con qué legalizarse; como Federico II, que se descubre títulos auténticos a la posesión de la Silesia que codicia. Quien, por razones inconfesables, decide ahogar a su perro, descubre, como por azar, que tiene rabia. ¿No es esto la definición misma de la mala fe?
Читать дальше