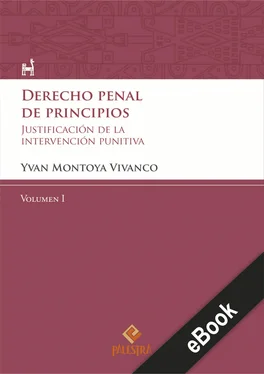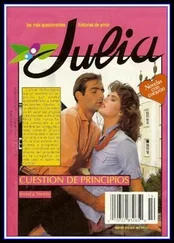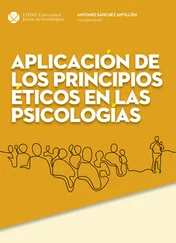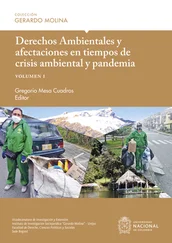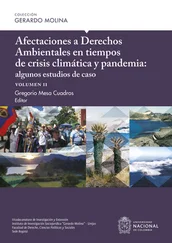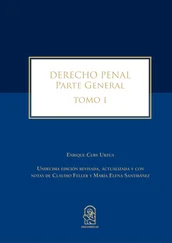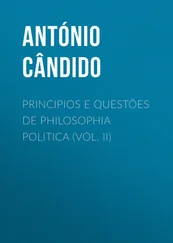En consecuencia, la validez de una norma jurídica no solo radica en la legalidad o habitualidad de su cumplimiento, sino también en la legitimidad de su creación —asentada en un proceso discursivo democrático y en la fundamentación imparcial de su aplicación—. Y. aunque Habermas no termine por definir claramente cuál es el estatus de una norma que solo cumpla con su dimensión de facticidad y de legalidad, no nos queda duda de que se trata de normas inválidas. Efectivamente, aunque el procedimiento discursivo incide en el procedimiento de producción de las normas jurídicas, este procedimiento, como hemos mencionado anteriormente, está cargado de contenido valorativo. Habermas centra este aspecto en dos postulados: los derechos humanos y la soberanía popular (García Amado, 1997, p. 92). Para tal efecto, las constituciones de un país democrático reconocen una serie de aquellos derechos que —a diferencia de lo que Habermas considera (a saber, que son solo presupuestos procedimentales)—, a nuestro juicio, también configuran un orden axiológico material alcanzado en el estado actual posconvencional, tal como el propio Habermas lo sostiene, siguiendo las etapas de desarrollo del juicio moral de Kohlberg25.
Este entendimiento de la teoría propuesta por Habermas en torno al fundamento de una organización social democrática y de los derechos humanos resulta de gran ayuda para la comprensión del derecho (por ende, también del derecho penal) en la etapa del constitucionalismo normativo o constitucionalismo pospositivista que se modela en nuestros Estados modernos desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días26.
3. EL DERECHO PENAL EN LA ERA DEL CONSTITUCIONALISMO POSPOSITIVISTA
Desde la segunda mitad del siglo XX, los ordenamientos jurídicos de Europa continental y, posteriormente, de América Latina han experimentado un proceso de constitucionalización27 que ha determinado, para muchos teóricos del derecho, un nuevo paradigma de entendimiento del fenómeno jurídico —es decir, un nuevo paradigma del concepto de derecho diferente al predominante hasta mediados del siglo XX, el positivismo jurídico—. Efectivamente, como señala Atienza, el positivismo jurídico resulta ahora una «concepción demasiado pobre del Derecho, que no consigue dar cuenta de la complejidad de la experiencia jurídica, ni ofrece tampoco el instrumental teórico adecuado para que el jurista pueda desarrollar la que tendría que ser su tarea distintiva en el marco del Estado constitucional: la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales» (Atienza, 2014, p. 13). Explica Atienza que el positivismo no puede explicar el complejo panorama del fenómeno jurídico actual, debido a una perspectiva reduccionista del derecho. Este concepto de derecho define su validez sobre la base de una dimensión exclusivamente formal y autoritativa de las normas jurídicas, dejando fuera (o explicado insuficientemente) el componente sustancial o de valor28.
Creo —como lo sostienen Zagrebelsky (2003), Atienza (2014, p. 13), Aguiló Regla (2007, p. 668), Alexy (1998, p. 143) y muchos otros teóricos del derecho— que el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico exige un nuevo paradigma teórico del derecho. Este paradigma teórico es el del «constitucionalismo pospositivista» —denominación acuñada por Atienza (2014)—. Las notas más características de este nuevo paradigma teórico son explicadas por Aguiló Regla de una manera bastante clara. Las líneas que siguen adoptan, en gran medida, la posición del mencionado autor y añaden algunas reflexiones y matizaciones con relación a la repercusión de ese nuevo paradigma en el derecho penal.
El constitucionalismo pospositivista incorpora en el sistema jurídico un nuevo tipo de normas, diferentes a las denominadas reglas (las únicas reconocidas en el positivismo clásico). Se trata de las normas denominadas principio. Las primeras (reglas) son descripciones de supuestos de hecho. Son abstractas, aunque tendencialmente cerradas: no exigen ni suponen, en principio, márgenes amplios de valoración o de deliberación práctica para su aplicación, sino tendencialmente juicios de subsunción. En cambio, los principios son descripciones abstractas, pero de textura mucho más abierta o dúctil —es decir, definen lo que debe ser, pero no con respecto a qué tipo de caso concreto—. Están diseñados para proteger determinados bienes o valores considerados esenciales para el libre desarrollo de la personalidad y la convivencia democrática. Se aplican ponderando, precisamente, los principios o derechos en juego frente a un caso concreto. Sobre este tema, nuestra posición no se enmarca dentro de la diferenciación fuerte, sino dentro de una diferenciación débil entre normas-principio y normas-regla (esta es la posición de Alexy, 1998, p. 143). Esto último implica, como señala Pozzolo, que la distinción entre estos dos tipos de normas es cuestión de grado (2011, pp. 85-86). Siguiendo a Alexy, los principios son mandatos de optimización: normas que se realizan en el mayor grado posible. Por su parte, las reglas se pueden obedecer o no obedecer —es decir, no se acepta una gradualidad en su cumplimiento—. Sin embargo, el alcance de lo que se puede obedecer (en las reglas) —es decir, el alcance de lo prohibido o lo mandado— también está condicionado por la interacción (o tensión) entre los principios que informaron la razón de su configuración como regla y los principios que la limitaron.
Esta característica del constitucionalismo pospositivista ha motivado que el concepto de derecho penal, en su dimensión objetiva, ya no se limite a considerar a este como «el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima consecuencia» (Mir Puig, 2015, p. 45). Más bien, el derecho penal se concibe desde esta perspectiva como «el conjunto de normas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a estos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia jurídica» (Mir Puig, 2015, p. 48)29. Como puede apreciarse, pensadores emblemáticos del derecho penal vienen reconociendo que el derecho penal, en el contexto actual, no solo está compuesto de las normas-regla, sino también de los principios y valoraciones explícitos o implícitos contenidos en la Constitución del Estado.
La incorporación de normas-principio en el constitucionalismo pospositivista no solo demanda un tipo de razonamiento ponderativo diferente al propio de la subsunción, sino que —de ahora en adelante— las normas-regla no pueden entenderse solo como una expresión de la autoridad legislativa, sino también como el resultado de una ponderación de los principios iusfundamentales pertinentes que lleva a cabo la propia autoridad (Atienza, 2014). Es decir, la dimensión valorativa y justificativa de las normas jurídicas adquiere una relevancia esencial. Interpretar un enunciado penal, entonces, no solo implica lealtad a su texto, sino también a sus razones subyacentes —es decir, al balance de principios o derechos fundamentales que los enunciados pretenden reflejar—. En parte, cercano a esta posición se encuentra el profesor Meini Méndez (p. 33), cuando reconoce que el objeto de protección penal es el resultado de la ponderación de una serie de valoraciones que se tomen en cuenta.
Esta característica del constitucionalismo pospositivista se refleja claramente en el derecho penal actual no solo en el momento en el que el legislador procesa la aprobación de una nueva tipificación penal o la modificación de una tipificación ya existente —momento en el cual se deben efectuar las ponderaciones entre principios que están en juego—, sino también en el momento de aplicación de los tipos penales en los casos concretos. Esto último es lo que ha ocurrido desde hace ya un cierto tiempo con el tipo del injusto del delito de difamación, en el que los jueces —antes de proceder al proceso de subsunción— ponderan entre dos de los derechos fundamentales más importantes, los cuales han influido en la configuración del tipo y del bien jurídico protegido: el derecho al honor y los derechos comunicativos de libertad de información o expresión. Igualmente, tampoco es extraño que la determinación última de los límites del riesgo permitido como criterio de imputación objetiva sea el resultado de una ponderación de intereses (Paredes Castañón, 1995, pp. 487 y ss.), que se basan en los principios o derechos fundamentales.
Читать дальше