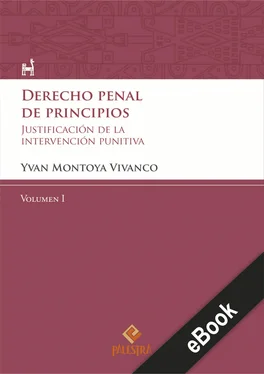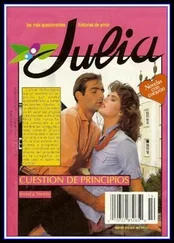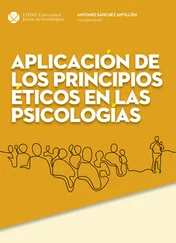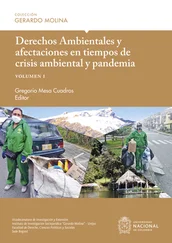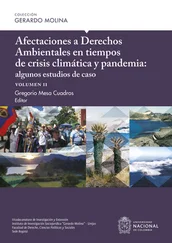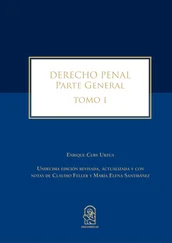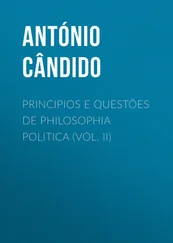Sobre la base de estas consideraciones, el presente texto se divide en seis capítulos. En el primer capítulo, nos detendremos brevemente en el debate, desde la filosofía política, sobre el fundamento o la legitimación de las sociedades políticamente organizadas (especialmente, de las sociedades modernas y complejas como las nuestras). Resulta importante dilucidar este punto debido a que constituye la base o el fundamento de todas las instituciones de una sociedad políticamente organizada —en nuestro caso, por ejemplo, el fundamento de la obligatoriedad de las normas jurídico-penales y de la sanción penal—. Este capítulo concluye con nuestras reflexiones sobre el nuevo paradigma del derecho en el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho (la concepción pospositivista del derecho), especialmente en relación con su impacto sobre las condiciones de validez de una norma jurídica —en concreto, de la norma jurídico-penal—. Resulta relevante, en ese punto, evaluar la compatibilidad de nuestras concepciones filosófico-políticas sobre la sociedad y este nuevo paradigma del derecho como instrumento de convivencia.
El segundo capítulo tiene como propósito esclarecer algunos conceptos básicos que nos permitan comprender la exposición posterior. Nos referimos a conceptos como «fines» y «función» del derecho penal o a los conceptos de «derecho penal» y «pena». La idea es situar al lector en el verdadero nivel en el que abordaremos el tema de la justificación de la intervención punitiva del Estado. Igualmente, en este capítulo se desarrollarán los antecedentes históricos del debate sobre la justificación de la intervención punitiva del Estado, desde la antigüedad hasta el discurso sobre la pena en los primeros Estados modernos (Estado liberal y Estado social), pasando por el importante periodo de la Ilustración.
En el tercer capítulo nos ocuparemos de uno de los problemas centrales de nuestro trabajo: analizaremos el debate sobre los distintos discursos que pretenden justificar el derecho penal y la pena. Así, revisaremos específicamente todas las posiciones utilitaristas o teorías relativas de la pena, así como los planteamientos críticos que se han dirigido contra ellas. En este capítulo, luego de haber revisado todos los planteamientos utilitaristas sobre la justificación del derecho penal y sus críticas más importantes, nos dedicaremos a presentar nuestra posición en el contexto del panorama presentado.
Continuando con los discursos de justificación de la intervención penal, en el cuarto capítulo, abordaremos el especial planteamiento funcionalista sistémico —específicamente, la propuesta formulada por Günther Jakobs—, así como los cuestionamientos críticos dirigidos contra él. Igualmente ofreceremos nuestra opinión general sobre este planteamiento.
En los dos capítulos finales, reflexionaremos sobre aspectos específicos de la justificación de la sanción. Por un lado, nos referiremos a la justificación de las medidas de seguridad para los inimputables (capítulo 5), especialmente, desde la perspectiva de las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado en el marco de las Naciones Unidas. Finalmente, discutiremos la justificación de las medidas socioeducativas impuestas sobre menores que infringen la ley penal (capítulo 6), específicamente a la luz de la nueva legislación penal juvenil.
Capítulo I
Fundamentos filosófico y constitucional de las sociedades actuales políticamente organizadas
En el presente capítulo, pretendemos introducirnos, de manera muy breve, en el debate contemporáneo que, desde la filosofía política y moral, se ha desarrollado con relación al fundamento o justificación de las sociedades actuales —especialmente las sociedades democráticas occidentales, complejas y plurales—. En otras palabras, de manera muy resumida, daremos cuenta del debate sobre el fundamento filosófico moral y político de las obligaciones, derechos e instituciones en una sociedad democráticamente organizada (Estado). Evidentemente, este debate constituye el presupuesto esencial para, posteriormente, adoptar coherentemente una posición sobre el fundamento de toda norma jurídica (penal) en el Estado moderno, así como de su obligatoriedad. En buena cuenta, se trata de obtener las bases que nos permitan, posteriormente, adoptar una posición sobre el fundamento del derecho penal y de la pena en el marco de nuestro actual Estado constitucional y democrático de Derecho.
A partir del propósito anterior, analizaremos brevemente dos de las perspectivas más relevantes de la filosofía política y moral, las cuales han influido e influyen en las materias que son objeto de este texto —a saber, el fundamento o justificación del derecho penal y la pena—. Nos referimos, en primer lugar, a las teorías funcionalistas sistémicas, principalmente aquella propuesta por el filósofo social Niklas Luhmann2, y, en segundo lugar, a las teorías neocontractualistas, especialmente la defendida por Jürgen Habermas3. Sobre Luhmann, cabe precisar que, si bien su teoría pretendería constituir solo una descripción general del funcionamiento de las sociedades modernas, no puede evitarse considerar dicha explicación o descripción como una justificación indirecta de dichas sociedades: en efecto, como veremos posteriormente, Luhmann destaca la función del sistema social y de uno de los subsistemas que lo integran como elementos determinantes de la explicación del rol del derecho y, en particular, de la norma y la sanción. Se trata, así, de un caso en el que la explicación termina cumpliendo el rol de una justificación.
1. LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA SISTÉMICA DE NIKLAS LUHMANN
Es posible afirmar que Luhmann se plantea las siguientes dos preguntas centrales: ¿cómo es posible el orden social? (García Amado, 1997, p. 103), ¿qué explica su funcionamiento? Para adoptar su respuesta, el autor rompe con la tradición de la Ilustración y de la tradición europea clásica (Izuzquiza en Luhmann, 1990, p. 15)4, la misma que intentó —desde distintas fórmulas— responder a esa pregunta. Dicho rompimiento generó la propuesta de una teoría general de la sociedad, sumamente abstracta y asentada en algunas características principales que discutiremos a continuación.
En primer lugar, se trata de una teoría que parte del diagnóstico de una gran complejidad de las sociedades modernas. Esta complejidad debe entenderse como «el conjunto de todos los sucesos posibles en una sociedad». La existencia de todas estas posibilidades en sí mismas constituiría un caos. Dado que ello no ocurre en una sociedad compleja y moderna como la nuestra, nuestras sociedades expresan, aunque sea en grado mínimo, una suerte de orden social, es decir, un sistema social. En consecuencia, la existencia de un orden social revela un sistema social cuya tarea constante y permanente consiste en esa reducción de la complejidad (sobre la reducción de la complejidad como tarea de la teoría de sistemas, véase Luhmann, 1990, pp. 66-87; García Amado, 1997, pp. 104-105) y en la superación del caos. La reducción de esa complejidad y la superación del caos es, entonces, lo que legitima —es decir, lo que le da validez— a la teoría de sistemas que el autor propone.
En segundo lugar, este problema de la complejidad de la sociedad se concretiza, en el ámbito de los sujetos individuales, en el problema de la «doble contingencia» (Soto Navarro, 2003, pp. 8-9). Este problema alude a la situación de dos individuos en una situación originaria, en el contexto de la complejidad y el caos del mundo exterior —es decir, de la sociedad antes de concebirse como sistema social—. Si estos dos individuos pretenden entrar en contacto mutuamente, no podrán orientar su conducta de acuerdo con el comportamiento del otro, dado que, en ambos casos, sus posibilidades de acción o las posibilidades de sucesos son innumerables e imprevisibles. Es decir, no existe o no es posible la comunicación entre ambos sujetos. En esa relación, todo sería posible (García Amado, 1997, p. 106-107)5. El germen del orden social radicaría en el rompimiento de esa doble contingencia y en la posibilidad del establecimiento de un contexto de comunicación. Esto se logra a través de un mecanismo de selección (Soto Navarro, 2003, p. 8) entre las distintas posibilidades de sucesos o de acción. Este acotamiento de las distintas posibilidades de acción permite que las acciones que decida uno de los sujetos sean previsibles para el otro sujeto y viceversa; es decir, se generan estructuras de expectativas compartidas6. Dice García Amado, explicando la tesis de Luhmann, que esta primera estructuración de lo previsible es el resultado de un código binario (aceptar o no aceptar, legal o ilegal, bueno o malo, lo correcto o incorrecto, etcétera) que el sistema o los subsistemas irán forjando, según su especialidad, con el fin de contribuir a ese proceso de selección de posibilidades que se contienen en un entorno y, de esta manera, reducir la complejidad y permitir un sistema de comunicaciones.
Читать дальше