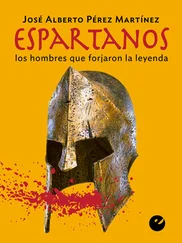El confesionario era muy antiguo y espacioso, de madera tallada y cerrado por tres de sus cuatro lados. Una gruesa y añeja cortina de color burdeos tapaba el único lateral abierto por donde accedían los curas.
Estaba completamente sujeto del cuello para abajo. Tenía las manos atadas con cinta adhesiva y colocadas por detrás del respaldo de la silla. Su pecho estaba sujeto a la parte alta del respaldo con muchas vueltas de la misma cinta y tres amarres de cuero desde el pecho a la cintura. Sus pies estaban sujetos entre sí atados a las patas traseras de la silla, de tal manera que las puntas de los pies apenas rozaban el suelo. Aquello le ocasionaba una sensación incomoda de estiramiento extremo en los músculos superiores de las piernas.
La voz paciente lo devolvió a la realidad:
—Ave María Purísima…
Unos segundos más y de nuevo la réplica:
—Ave María Purísima… Antonio, ¿has despertado?
—¡Sí, hijo de la gran puta! —balbuceó—. ¡Estoy despierto, y cuando me sueltes y me entere de quién coños eres te voy a matar, cabrón de mierda! —gritó aún medio aturdido y con la voz ronca, típica de quien se acaba de despertar.
No podía ver el rostro de su confesor, solo distinguía su silueta. Aquel debía de ser el cura hijo de puta que lo había encerrado en esa especie de jaula para perros.
—Entiendo tu rabia.
—¿Qué coño quieres de mí? ¿Dinero? ¿Es eso lo que quieres? —preguntó el apresado con exceso de soberbia.
—Antonio, te repito que entiendo tu rabia —dijo en tono paternal la voz que le hablaba desde el otro lado del confesionario—, pero estás aquí para encontrar la paz. Y sobre todo para darla.
—¡Ni paz, ni pollas! Dime, ¿cuánto cuesta mi libertad? —Su rabia llenaba todo el habitáculo.
—No te equivoques, no necesito dinero. Quiero datos. —La voz paternal adquirió un tono de firmeza.
—¿De qué coño quieres datos?
El apresado se violentó. Su cuerpo ya reaccionaba mejor y la adrenalina empezó a hacer efecto sobre sus músculos. Entonces comenzó a moverse con fuerza intentando romper sus ataduras. Pero el esfuerzo fue inútil; en un par de minutos acabó completamente agotado. Durante ese tiempo, la voz no hizo más que rezar en un murmullo.
—¿Ya se te pasó el enfado, Antonio? —No recibió contestación, solo un gemido de rabia al otro lado de la cortina—. Bien, volvamos a empezar —continuó—. Créeme, tengo todo el tiempo del mundo.
—¿Qué quieres saber? —contesto Antonio jadeando.
—Te voy a dar la última oportunidad, por las buenas, de que confieses tus pecados —puntualizó con autoridad—. Que me digas en qué banco suizo depositaste el dinero que estafaste a todas esas buenas personas, gente a la que robaste los ahorros de toda una vida de trabajo.
Se hizo un silencio. Solo se escuchaba la respiración de ambos; la de Antonio más corta, rápida y sonora. Él mismo podía escuchar el fuerte latido de su corazón. Su instinto de supervivencia le hizo afinar sus sentidos. Se dio cuenta de que en la parte inferior de la ventanilla había un pequeño micrófono. Aquel no era un confesionario normal. El terror lo invadió. Entendió perfectamente de qué iba todo aquello. Su captor tenía demasiados datos sobre él.
—¡No tengo ni puta idea de qué me hablas! —dijo fingiendo una gran seguridad.
—Piénsalo bien, es la última oportunidad que te doy. Después todo será dolor y sufrimiento. Créeme, al final acabarás confesando tus pecados —sentenció con dureza.
—¡Vete a tomar por culo, cabrón! ¡No tienes huevos de sacarme ni una puta palabra, cura de mierda!
—Tú mismo hijo, tú mismo…
La vieja cortina de color burdeos se abrió y apareció una mano enfundada en un guante de látex portando una jeringuilla. Le inyectó una sustancia en la pierna derecha. Antonio se desvaneció en pocos segundos mientras continuaba forcejeando con sus ataduras.
Al abrir los ojos de nuevo pudo comprobar que continuaba en el confesionario. Sintió una sensación similar a la vez anterior pero ahora su cabeza y su cuello también estaban inmóviles. Volvió a tardar un poco en acostumbrarse a la penumbra. Una nueva cinta lo sujetaba por la frente al respaldo del asiento. Otra cinta que pasaba por su cuello rodeaba un collarín ortopédico de almohadilla sujetándolo con fuerza a la altura de la garganta e impidiendo que la tensión de la cinta lo ahorcara. Podía respirar aunque con dificultad.
Sintió una presión excesiva en las fosas nasales, que le provocaba un dolor nuevo e incómodo. De pronto un foco de bajo voltaje iluminó de forma tenue el confesionario y pudo ver el interior con claridad. Unos tubos de plástico, similares a los de las botellas de suero, salían de sus fosas nasales y continuaban unos treinta centímetros más abajo. Allí conectaban con una pieza plástica con forma de Y, volviendo a unirse a otro tubo que subía hasta la boca de una botella colgada boca abajo. Esta pasaba por una polea rudimentaria de madera y latón ubicada en la parte más alta del confesionario. Le pareció reconocer la marca de gaseosa de la botella, sin embargo el liquido no era trasparente, no pudo apreciar el color en la semioscuridad del confesionario, solo que era turbio.
El miedo le hizo reflexionar sobre qué más podría tener metido en su cuerpo. Hizo un reconocimiento mental de toda su anatomía intentando identificar cualquier otro objeto extraño, pero solo sintió la presión de los tubos de plástico metidos en sus fosas nasales.
—Ave María Purísima…
La voz volvió a surgir de la ventana del confesionario. Cuánta tranquilidad trasmitía cuando iniciaba la confesión, con qué serenidad respondía a cada improperio que él lanzaba, pensaba Antonio Bustos. Comenzó a sentir pánico, pero no pensaba doblegarse fácilmente.
—Antonio, es la última oportunidad que te doy antes de que sufras de verdad. ¿Quieres confesarlo todo?
Con la voz gangosa debido a los tubos que tenía introducidos en la nariz, le respondió:
–—¡Primero muerto! –—con ira desmedida.
—Muy bien, no digas que no te lo advertí. Te he dado tres oportunidades para arrepentirte. Una en nombre del Padre, otra en nombre del Hijo y esta última, en nombre del Espíritu Santo —dijo su confesor manteniendo el mismo tono de voz, tranquilo y pacífico. Era una voz plana, pero firme.
Entonces se escuchó un ruido seco de arrastre, como el roce de los cordones de los zapatos, cuando se tira de ellos con fuerza. La botella comenzó a subir lentamente mientras sonaba el chirrido de la polea de madera. Lo último que pudo ver con claridad fue el líquido subiendo hacía su nariz por las sondas mientras la botella se elevaba por el sencillo efecto de vasos comunicantes.
Lunes 7 de septiembre, 09:49 horas.
Dirección General de la Guardia Civil
Madrid
Los dos artificieros asignados para manipular y explosionar el paquete bomba se dispusieron a entrar al edificio. Iban protegidos con trajes antibomba de alta tecnología fabricados en Israel.
El escuadrón lo dirigía, en la distancia, el capitán Armando Talavantes, que coordinaba la operación desde el cuartel general de los tedax, en Valdemoro. Decidieron ejecutar el operativo a distancia ya que tardarían mucho en llegar hasta el centro de Madrid y el tiempo apremiaba. Había desestimado la utilización del robot antibombas dentro de la zona roja ya que no se tenían más datos del paquete. Sin embargo ordenó que lo ubicaran dentro de la zona amarilla, por si acaso.
Talavantes llevaba diez años dirigiendo la Unidad Central Operativa del tedax de la Guardia Civil. De formación militar, había participado en la guerra del Golfo, donde fue condecorado con la Medalla al Mérito por su valiosa ayuda a la hora de desactivar bombas lapa de los carros de combate y de los paquetes bomba que enviaba la guerrilla iraquí. Con poco menos de cincuenta años, tenía un cuerpo atlético, aunque no era muy alto. Siempre llevaba la cabeza afeitada al cero. De facciones muy rectas, casi cuadradas, lucía una perilla entrecana muy corta y de trazos delgados e igualmente rectos. Su voz ronca, al igual que sus facciones, era rígida. Vestía siempre con alguna prenda militar informal, como si continuara en un cuartel del desierto. A primera vista, su apariencia era la de un militar de corte duro. Era un hombre de carácter frío, tranquilo y calculador. Perfecto para realizar su trabajo como jefe del escuadrón antibombas; un titubeo podía costarle la vida, o la de muchos otros.
Читать дальше