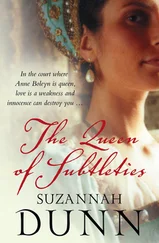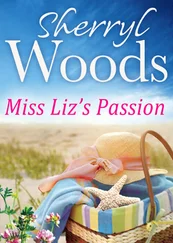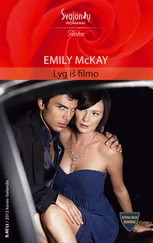—¿Y te dolió mucho, tía?
—Más me había dolido lo que ocasionó mi despiste —comentó volviendo a su calcetín—. Eso y el reproche de mi padre, porque con tanta sangre que me salió se echaron a perder tres kilos de buena carne adobada para el chorizo.
—¿Te cortaste los dedos y encima te riñeron por estropear la carne? —balbucí, estupefacta y al borde de las lágrimas—. ¿Es que no tenías ya bastante?
—Entonces ni la carne sobraba en ninguna casa ni los padres eran como los de ahora. Éramos ocho hermanos, no nos podíamos permitir tirar comida —repuso ella zanjando el tema—. Y no llores, que mira qué puntadas tan grandes estás haciendo. Te saldrá un remiendo terrible, no podrás andar con eso en el calcetín.
—Pero, tía, ¿qué significan entonces tus figuras de pan?
—Cuando algo me preocupa o me pone triste, me hago un pan con ello. Por la noche me lo ceno y me voy a dormir. Entonces mi cuerpo aprovecha lo que ese problema me puede enseñar o lo bonito que me aportó esa persona cuyo recuerdo me ha puesto triste, lo asimila y se queda conmigo. Lo demás, lo que me hace daño y no se puede aprovechar, se desecha. Y luego tiro de la cadena. Se acabó el problema.
La tía terminó la conversación tendiéndome la lechera. Pero yo no pude dejar de darle vueltas a aquello y pasé la semana un poco tristona y pensativa. Me gané una regañina en el colegio por no estar atenta en clase y otra de mi madre por estar en Babia y no hacer caso a no sé qué que me estaba diciendo. Al llegar el domingo se lo conté a la tía Tomasa.
—¿Ves? ¿De qué te sirvió tanta pesadumbre? Sólo para acumular reprimendas.
—Pero, tía, yo no podía dejar de pensar en tus dedos y en lo que te debieron doler. Además, todos tenemos derecho a estar tristes —dije yo. Había escuchado esa expresión en algún sitio y me pareció apropiada para la ocasión, aunque aún no tenía demasiado claro qué significaba eso de los derechos.
—Derecho a estar triste —dijo como para sí—. Derechos… Mira: una vez, cuando ya estaba casada con el tío Manolo, había que preparar la masa para el pan. La noche anterior había entrado una raposa en el gallinero y había matado cuatro gallinas. Yo estaba disgustada y, pensando en ello, eché en la amasadora el agua, la sal, la levadura… y dos sacos de harina para bizcochos.
—Pero, tía, esa no sirve para el pan —repliqué yo.
—Claro que no sirve. Hubo que tirarlo todo, y, además de cuatro gallinas, perdí cincuenta kilos de buena harina que quedó mojada y ya no se pudo aprovechar. Ese mes el tío Manolo y yo no pudimos permitirnos comprar pescado. Los pobres, hija, no tenemos derecho a estar tristes.
—Y el tío Manolo, ¿qué te dijo, tía? —pregunté temiendo saber que, encima del disgusto y del descalabro económico, ella hubiera recibido también algún amargo reproche—. ¿Se enfadó contigo?
La tía Tomasa clavó en mí sus ojillos pequeños y brillantes, y vi asomarse a ellos la ternura.
—No, mi niña. El tío Manolo era muy bueno y me quería mucho. Se fue, arregló el gallinero y luego salió con los perros a por la raposa. Después volvimos a hacer la masa para el pan, y él mismo preparó el bollo de nuestra cena en forma de zorro. Así aprendí este truco, me lo enseñó él.
Con todas esas cosas, que ella me iba descubriendo por capítulos dominicales, mi mente infantil se fue dando cuenta de que la tía Tomasa había llevado una vida muy dura, aunque todavía había de pasar un tiempo para que yo alcanzara a saber hasta qué punto.
Al cabo de algunas semanas la tía se hizo un pan en forma de oreja. No me hizo falta preguntar para entenderlo, con verlo tuve bastante. Esa misma noche les pedí a mis padres que le concertaran cita con un otorrino: se estaba quedando sorda. El audífono costó un dineral pero le devolvió la sonrisa, pese a que la sordera hizo más acusada su parquedad en palabras. Un par de meses después se hizo un pan en forma de cerdito; al día siguiente el veterinario ordenó sacrificar el gorrino, enfermo de triquinosis. Ese año no habría matanza, de modo que mi madre le abrió una cuenta en la carnicería del pueblo vecino, con orden de que le llevasen con la furgoneta de reparto el pedido semanal a su casa.
Un domingo, al llegar al pueblo, la perrilla no salió a recibirnos como solía. Yo no me di cuenta de que faltaba el animal hasta que vi a la tía hacerse el pan con forma de perro. Instintivamente silbé llamando a Lulú, pero no acudió.
—No la busques, hija. Ayer el vecino, sin querer, la atropelló con el tractor y me la mató.
No pude evitar echarme a llorar, no tanto por la perra como por la tía Tomasa. Ahora sí que se quedaba sola. Estaba a punto de cumplir los noventa y dos años; cansada, terminó de modelar su pan, se apoyó en mi hombro y juntas entramos en la casa.
Desde la pérdida del animal ella ya no fue la misma. Con el paso de las semanas advertí que cada vez estaba más delgada. Tras los dos años de luto riguroso por la muerte del tío Manolo había elegido el gris como alivio, y ya nunca dejó de vestir de ese color. Delantales, batas, medias, babuchas, pañoletas… todo su vestuario era color gris en sus múltiples variantes y matices. Todo excepto sus camisones de franela rosa y la faja color carne. Pero precisamente era eso, su carne, lo que me preocupaba: cada vez era más escasa, arrugada… y gris. Sus manos sarmentosas se iban pareciendo a las de un pajarillo, como si fuera una pariente lejana de la familia de gorriones grises que dormía en verano posada en el cable de la luz, junto a la bombilla de la entrada de su casa. Una bombilla que llevaba meses fundida y que ya no se preocupó de cambiar.
Por aquellas fechas los primos compraron un montón de máquinas modernas y automatizaron el obrador. Una pesaba la masa, otra formaba las barras, otra hacía la mezcla de las mantecadas… El horno de leña fue sustituido por uno eléctrico y la tía Tomasa dejó de trabajar. No tenía cabida entre tanta modernidad. Ya sólo entraba un momento en el amasado de la tarde para hacerse su panecillo diario.
Llegó la primavera, y con ella, de nuevo, los pájaros. Aquel domingo por la tarde se hizo un bebé de pan.
—Tía, ¿el tío Manolo y tú nunca tuvisteis hijos? —le pregunté. Ella calló un rato, pensativa.
—No, hija. No pudimos. Uno de los dos no servía. Posiblemente el tío Manolo, que nació cojo y siempre estuvo enfermo.
—¿Por eso el tío no fue a la guerra como el abuelito?
—Sí, por eso. Fue uno de los pocos hombres del pueblo a los que no mandaron a la guerra.
—¿Y por qué tu pan tiene forma de bebé? ¿Te pone triste no haber podido tener ninguno? —seguí inquiriendo, curiosa.
—Eso no es así, niña. Tuve uno, antes de casarme con el tío Manolo.
—¿Tienes un hijo, tía? —dije yo, ilusionada— ¿Quién es? ¿Vive cerca? Entonces ya no tienes por qué vivir sola, puedes irte a vivir con él, ¿no?
Mi ingenuidad infantil la hizo reír. Con gran esfuerzo trató de elegir las palabras adecuadas para explicarme lo inexplicable.
—No, niña, no tengo ningún hijo. Yo era muy joven entonces, no estaba casada. Mis padres y mis hermanos se enfadaron muchísimo, sentían vergüenza de mí. Pensaron que si no me dejaban salir de casa nadie en el pueblo se enteraría de que estaba embarazada, pero aun así pronto lo supo todo el mundo. Quisieron obligar a mi novio a que se casara conmigo; él se negó, aunque mis hermanos fueron a buscarle y lo amenazaron. Era de otro pueblo y se marchó en cuanto todo se supo. Ya no lo volvimos a ver más. Cuando llegó el momento de tener a mi niño no llamaron al médico, me ayudó mi madre a tenerlo en casa. Me dijeron que había nacido muerto y que era mejor así. Si el niño hubiera vivido me habrían echado de casa, y ¿adónde iba a ir yo?
Читать дальше