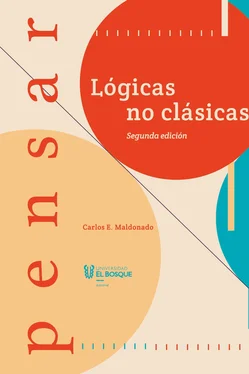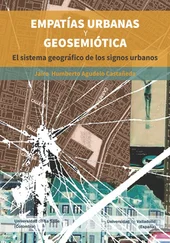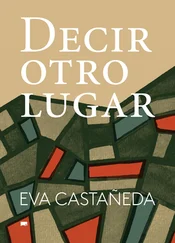En otras palabras, pensar sucede en la interfaz entre el mundo interior, rico, inmensamente rico por parte de quien piensa, y el resto del mundo y la realidad. Esa interfaz es un umbral móvil y difuso que se dirime en el cruce entre biografía y entorno familiar y social, es decir, la cultura misma o el momento histórico en los que emerge y se hace posible, o no, el proceso mismo del pensar.
Una observación final: dado que, presuntamente, el pensar sucede en las universidades, es necesario volver la mirada por un instante en esta dirección. Pues bien, la observación tiene que ver con el reconocimiento explícito de una tendencia peligrosa a hacer carrera en muchas universidades hoy en día, con paso cada vez más apretado y voz cada vez más elevada. Se trata de los intentos por disciplinar la investigación. Esto es, por ejemplo, que los economistas deben publicar en revistas de economía, los administradores en revistas de administración, los politólogos en revistas de su disciplina, y los médicos, por ejemplo, en las revistas de su área.
Se les quieren cortar las alas a los investigadores para que publiquen en revistas diferentes a su propia disciplina, y se tiende cada vez más a valorar poco y nada la publicación de artículos de alta calidad en revistas de otras áreas, incluso aunque esas revistas puedan ser A1.
Esta es una tendencia evidente en Colombia y en otros países. Por tanto, cabe pensar que se trata de una estrategia velada que solo se podría ver como anomalías locales. Falso.
Se trata de un esfuerzo cuyas finalidades son evidentes: adoctrinar a los investigadores y ejercer un control teórico —ideológico, digamos— sobre su producción y su pensamiento. Y claro, de pasada, cerrarles las puertas a enfoques cruzados, a aproximaciones transversales a la interdisciplinariedad.
Esta es una política a todas luces hipócrita: mientras que de un lado cada vez más los gestores del conocimiento hablan de la importancia de la interdisciplinariedad, de otra parte se cierran, tanto los programas de enseñanza, como los procesos mismos de investigación, libertades básicas que corresponden a lo mejor del avance del conocimiento en nuestros días.
Ciertamente, el conocimiento en general puede tener un avance al interior de cada disciplina. Pero ese progreso es limitado, técnico y minimalista. Dicho con palabras grandes: ese avance beneficia a la disciplina, pero deja intacto el mundo. No cambia para nada la realidad, ni la de la naturaleza ni la de la sociedad. Tampoco cambia a los sujetos que llevan a cabo la investigación. Una investigación que no cambia a quien investiga es tarea, rutina, ejercicio de reducción y, en suma, embrutecimiento.
En realidad, disciplinar la investigación corresponde a la emergencia y consolidación del capitalismo académico. Bien vale la pena volver a leer, incluso entre líneas, el libro fundamental de Slaughter y Rhoades: Academic Capitalism and the New Economy. Un texto invaluable sobre el cual los gestores del conocimiento en países como Colombia han arrojado un manto de silencio. Mientras que en los contextos académicos y de investigación de algunos países desarrollados sí es un motivo de reflexión y crítica.
Están pretendiendo controlar el pensamiento mismo de los investigadores. Ya no solamente el de los educadores y profesores. Con ello, de consuno, se trata de controlar a posibles futuros lectores, a los estudiantes y a una parte de la sociedad. Una empresa de control total.
En muchos colegios, los mecanismos de control ya están establecidos, notablemente a partir de las fuentes que trabajan, los libros por ejemplo, muchos de ellos pertenecen a dos o tres fondos editoriales. El control ya viene desde las editoriales elegidas por numerosos colegios para la formación del pensamiento de los niños. Solo que el control de la información y el conocimiento a través de (un cierto número de) las editoriales ya es un control ideológico de la sociedad. Ideológico, es decir, doctrinal.
En las universidades se ha establecido ya la elaboración de los syllabus y de los programas. La libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, como se decía, quiere ser cercenada y manipulada. Incluso hay numerosos lugares donde se discuten colectivamente los programas, todo con la finalidad de ajustarlos finalmente a los syllabus . Técnicamente, en esto consiste la “curricularización” de la educación; se presume la libertad de cátedra, pero se amarra a los profesores al programa o al currículo.
Con respecto a la investigación, el control ha de introducirse justamente con el llamado a la publicación de artículos en revistas de la disciplina. La libertad de pensamiento (es decir de la investigación) queda así limitada, si acaso no eliminada. La educación, así concebida, según parece, no forma personas inteligentes y libres; seguiría siendo simplemente un mecanismo de movilidad social, conjuntamente con el clero y la formación militar.
En un evento internacional hace poco conocí a un profesor que había estudiado un pregrado determinado, había hecho su doctorado en otra área en un país europeo, y como resultado investiga en otros temas diferentes, pero, como pude comprobarlo, en investigación de punta ( spearhead science ). Pues bien, este profesor anda por medio país, y ahora por medio continente buscando trabajo pues las convocatorias en muchas ocasiones exigen disciplinariedad (por ejemplo, haber estudiado economía y tener un doctorado en economía). De manera “generosa” (ironía), se escribe con frecuencia: “o en áreas afines”. Economía es aquí tan solo un ejemplo.
El subdesarrollo —eso ha quedado en claro hace ya tiempo—no es un asunto de ingresos, dinero o crecimiento económico. Es ante todo una estructura mental. Pues bien, con fenómenos como los que estamos señalando, las universidades están reproduciendo las condiciones del atraso, la violencia, el subdesarrollo y la inequidad. Por más edificios que compren o reestructuren y por más aparatos y dispositivos que introduzcan en las clases y en los campus.
Como se aprecia, parece haber toda una estrategia política. Y sí, la política se ha convertido en un asunto de control y manipulación, no de libertad y emancipación.
Disciplinar la investigación es en muchas ocasiones un asunto de improvisación; en otros términos, una cuestión de mala fe (en el sentido sartreano de la palabra), y en muchas ocasiones también un asunto de ignorancia.
Muchos profesores, simplemente por cuestiones básicas de supervivencia, terminan ajustándose a elaborar programas en concordancia con los syllabus , y a investigar y publicar de acuerdo con las nuevas tendencias y políticas. Por miedo, por pasividad. Pero siempre hay otros que conservan su sentido de independencia y autonomía.
Como sea, en el futuro inmediato, parece que el problema no se resolverá a corto plazo. Debemos poder elevar alertas tempranas contra la disciplinarización de la investigación. Y hacer de eso un asunto de discusión, estudio y cuestionamiento. Son numerosos los académicos e investigadores que viven en estas condiciones.
Terminemos la observación puntual anterior. Supuestamente el topos del pensamiento tiene lugar en las universidades: en las maestrías, los doctorados, postdoctorados y los centros e institutos de investigación. La verdad es que, por regla general, si el pensar genera conocimientos nuevos, la gran mayoría de la innovación no sucede en la universidad, sino fuera de esta; tiene lugar a pesar de la universidad. Pensar no conoce un espacio exclusivo para su existencia y desarrollo, aunque sí sea posible identificar condiciones de posibilidad excelsas para el pensar, en un lugar y en un momento determinado.
Además de la bibliografía sobre el tema, referimos sobre el desarrollo reciente de la neurobiología de las plantas y los estudios animales: Mancuso, S., Viola, A. (2015). Brilliant Green. The Surprising History and Science of Plant Intelligence. Washington: Island Press; Kohn, E. (2013). How Forests Think. Toward and Anthropology beyond the Human . Berkeley: University of California Press; Baluska, F., Mancuso, S., Volkman, D. (eds.) (2007). Communication in Plants. Neuronal Aspects of Plant Life. Springer Verlag; Gross, A., and Vallely, A. (eds.) (2012). Animals and the Imagination. A Companion to Animal Studies. New York: Columbia University Press.
Читать дальше