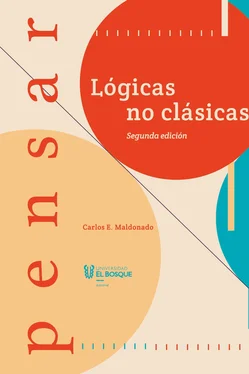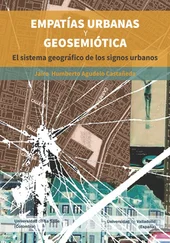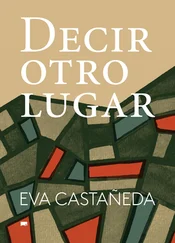Los seres humanos, individual o colectivamente, parecen haber llegado a ser lo que son gracias al pensar. O al conocer; aquí, por lo pronto, introductoriamente, lo mismo da. Ello ha situado a la cultura como un gran dínamo de la evolución humana, con ella, por tanto, a la filosofía, a la religión, a la teología, a las artes, a la física, a las matemáticas y siempre ulteriormente a la educación, en el centro. Esta es una cara de la moneda.
La otra cara es que la sobrevaloración de la cultura en toda la acepción de la palabra se tradujo necesariamente en un desplazamiento a lugares secundarios y una instrumentalización de la naturaleza. Dicho de forma breve y rápida: pensar consistió siempre en pensar contra la naturaleza.
Las LNC constituyen una de las ciencias de la complejidad. Pues bien, las ciencias de la complejidad constituyen un tipo de ciencia necesaria para un momento determinado. Siempre ha habido complejidad avant la lettre ; un enunciado trivial, aquí como en cualquier otro ámbito del conocimiento. Lo cierto es que cada época desarrolla la ciencia que puede, cada época desarrolla la ciencia que necesita.
Así, las LNC y una re-consideración acerca del pensar constituyen una inflexión en la historia del pensamiento en general, y del pensamiento abstracto en particular. Dicho en una cápsula, las LNC son el tipo de lógica que permite superar los dualismos, que vuelca la mirada hacia la diversidad y los matices, en fin, que sabe de cuerpos, vacíos, ruidos, tanto como de naturaleza. Esta primera parte expone los temas más generales, pero lo mismo más básicos. Se trata de una sincera invitación a pensar, mucho más que a conocer.
Una observación importante se impone de entrada. En el horizonte del pensar emergen diferentes, numerosas lógicas; dicho técnicamente, diferentes sistemas lógicos. Se trata de las lógicas no clásicas (LNC). Sin embargo, no todas las LNC sirven igualmente para todo. Pretender lo contrario no solamente sería trivial, sino, peor aún, un signo de ignorancia. Dicho de manera simple: no todas las LNC sirven para todo; hay unas idóneas para unos momentos, y existen otras más apropiadas para determinados sistemas. Lo que sí es absolutamente relevante es que el conjunto o el panorama de las LNC sí sirven, grosso modo , para pensar la complejidad de la vida, del mundo o del universo. Podemos pensar de múltiples maneras y no ya de una sola forma; y por tanto podemos vivir de más de una forma, sin que, por primera vez, haya anatematización, exclusión o encerramiento de una forma de pensamiento por parte de otro.
Contra los enfoques sistémicos, que son esencialmente sistemas de control, digamos que las ciencias de la complejidad consisten en libertad; cuya expresión técnica es: grados de libertad —grados crecientes de libertad— tantos como sean posibles, tantos como quepa imaginar. La primera forma de libertad es la libertad de pensamiento, de la cual se derivan, si cabe la expresión, otras no menos fundamentales, tales como la libertad de creencia, la libertad de opinión o de palabra y, muy significativamente, la libertad de acción. La dificultad de la complejidad es la dificultad misma de existencia o la posibilidad de múltiples sistemas de pensamiento.
De manera generalizada, las LNC no son objeto de enseñanza-aprendizaje. Porque, la verdad, ellas implican una verdadera carga de profundidad. Ninguna de las ciencias de la complejidad posee una carga liberadora, crítica o emancipadora tan fuerte como las LNC.
1| El pensar como problema
El cerebro humano no evolucionó considerando la ciencia, la filosofía o la lógica, sino atendiendo al medio ambiente y desarrollando aquellos atributos que fueran preferibles para la supervivencia. Posteriormente, entre esos atributos aparecen las artes, la filosofía, la ciencia… Dicho en otras palabras, desde el punto de vista evolutivo, lo primero fue el conocimiento, y lo que hacen los seres vivos para vivir es conocer el entorno en el que viven, y explorarlo. El pensar es un resultado posterior de la evolución. Literalmente, una exaptación del cerebro.
Nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. Pero pensar en todas las posibilidades incluye pensar en lo imposible mismo. Sin embargo, pensar no es un acto voluntario y deliberado. No se piensa porque se lo desea. Más bien, pensamos porque resulta una imperiosa necesidad, pero también porque se han desarrollado ya, con anterioridad, costumbres o hábitos que permiten anticipar que el pensar es posible y tiene sentido, en un momento determinado. No en última instancia pensamos porque disponemos de libertad y autonomía, y podemos entonces entregarnos a juegos ideatorios.
De manera más precisa, el pensar se hace posible a partir de la identificación de problemas, y son problemas los que sirven como simiento o cuna para que el pensar se haga posible. Sin problemas, en el sentido fuerte y exacto de la palabra, pensar no resulta necesario. Esta idea exige una aclaración indispensable.
Tal y como se dice generalmente en ciencia, en filosofía y en general en el espectro de la academia, la investigación se funda a partir de problemas. Esto es, retos, apuestas, desafíos. Ahora bien, si bien es cierto que la identificación o formulación de problemas requiere como condición necesaria el conocimiento del estado del arte de un tema o materia determinadas —según el caso—, la tarea de formular problemas es esencialmente un ejercicio o un acto de la imaginación. Dicho de manera puntual, un problema se concibe, esto es, se imagina. Y un problema, entonces, se resuelve (esto en contraste con la técnica habitual de la pregunta de investigación: una pregunta se formula y, a su vez, una pregunta se responde).
Un problema no se concibe sin la cabeza, pero, propiamente hablando, un problema es una experiencia. De manera puntual, una experiencia vital. Como el amor, como la angustia, como el encuentro con el rostro del otro, como la muerte. Cuando se tiene un problema no somos nosotros quienes lo tenemos; por el contrario, es el problema el que nos tiene. Como cuando estamos enamorados (enamorados y no simplemente infatuados). Así, por ejemplo, nos despertamos a media noche pensando en la persona amada, nos sorprendemos en la calle o en reuniones totalmente abstraídos, porque la mente y el corazón pivotan alrededor del recuerdo o la imagen de la persona amada. Al fin y al cabo, como es sabido, el amor es una experiencia psicótica: perdemos el sentido de la realidad y estamos totalmente envueltos por la experiencia sin que nada ni nadie más nos importe. Pues bien, literalmente, un problema es como una experiencia de amor. El problema nos tiene, nos sorprendemos en numerosas ocasiones pensando o relacionando o remitiendo todo al problema, y creemos verlo en todas partes.
Ahora bien, los problemas (de investigación; los problemas que dan qué pensar) no existen en el mundo. Es el pensador (el investigador, el experimentador, el descubridor, pensador, el inventor) quien define qué es un problema y por qué lo es; qué implica que algo sea un problema y qué se sigue de esto. En otras palabras, los problemas no los encuentra el investigador en el mundo; por el contrario, los introduce en el mundo, y estos le confieren otro sentido, otro significado, en fin, otro significante al mundo y a la realidad.
Pues bien, pensar es una experiencia distinta al conocimiento. Si, con razón, Maturana y Varela (1984) ponen de manifiesto que las raíces del conocimiento se encuentran en la biología (y no ya en aquellas instancias que los psicólogos, los epistemólogos de vieja data, y los filósofos creían, como el alma, el intelecto, el entendimiento, la razón, la conciencia, y demás), los motivos y el modo mismo del pensar tiene lugar o se gatilla en una experiencia ante-predicativa que es semejante a una experiencia límite. Y esa experiencia encuentra sus raíces en la biología, en efecto.
Читать дальше