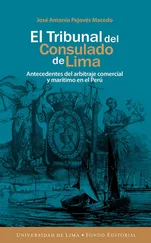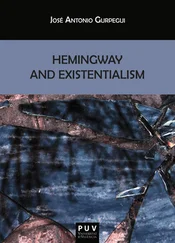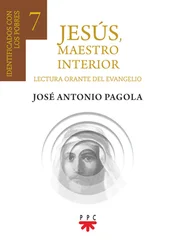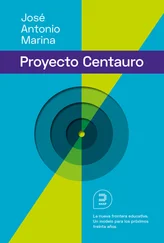Aquel soleado día, al terminar el «pitas, pitas, purras, purras» se acercaron a recoger los huevos de los nichos habilitados a tal efecto y en uno de ellos una gallina culeca estaba incubando sus huevos sentada e impasible. Gorri se la quedó mirando, y como si una lucecita iluminara su cerebro la señaló con el dedo, extendiendo la mano, mientras, mirando a su madre, le cantó el «pipicaca, pipicaca» como si la gallina culeca estuviese sentada en un orinal de loza. La madre, percibiendo el sentido de la imagen y antes de recoger los huevos, salió al cercado, cogió una gallina y la colocó sobre otro nicho mientras le cantaba el «pipicaca, pipicaca» y al poco la retiró, mostrando a Gorri el huevo que había debajo de ella como si hubiese sido consecuencia de la canción.
La siguiente vez que Gorri se encontró sentado en el orinal de loza ya supo que tenía que poner un huevo y se esforzó con todo su cuerpo en ello hasta que notó cómo lo abandonaba y se desprendía. Lleno de ilusión se levantó a verlo y quedó decepcionado por su aspecto, aunque pensó que para ser el primero tampoco estaba tan mal, que con el tiempo ya iría mejorando y se sintió reconfortado al ver cómo su madre le llenaba de besos y abrazos como si fuese el mejor huevo que nunca hubiesen visto sus ojos.
VIII
DE CÓMO GORRI SE
AFICIONÓ AL VINO Y AL JAMÓN
Cuando Cari fue plenamente consciente de que su hermana Edurne seguía adelante con la relación que mantenía con Gotzi, decidió coger un camino diferente y buscar su propio destino por otros derroteros que la llevasen a conseguir al hombre que sería el compañero para el resto de su vida. De entre los mozos casaderos del pueblo los había de tres clases: una mayoría chiquiteros y amantes de la farra que no habían madurado a pesar de los años y que por muchos que pasasen no se les veía que fuesen a cambiar, por otro lado, un grupo de espíritus solitarios que caminaban como almas errantes por el monte la mayor parte del tiempo como si de animales esquivos se tratase y que apenas si se les veía por el pueblo, y también había una minoría de trabajadores, amantes de las relaciones familiares, de la huerta, de los actos culturales y de las tradiciones, que estaban casi todos cogidos y comprometidos, y si alguno quedaba libre les faltaba tiempo a las casaderas para intentar hacerse con el trofeo.
Para Cari y las muchachas de su edad la tarea de conseguir pareja estable no era nada sencilla, cualquier acercamiento al otro sexo estaba muy mal visto y era censurado de inmediato por una sociedad mojigata sometida a estrictas reglas sociales. Desde muy pequeñas habían ido al colegio de las monjas, solo para chicas. En misa las chicas se sentaban en un lado y los chicos en otro. Si se subía de romería a las campas de Urbía se hacía en dos grupos, el de las chicas, que salía antes, y el de los chicos, que salían tras de ellas un rato después, si se sentían alcanzadas se escondían entre los árboles para que ellos las adelantasen sin ser vistas. Para complicarlo un poco más a base de generaciones en que los habitantes habían viajado poco y eran pocos los nuevos vecinos que llegaban al pueblo, la mayoría de los habitantes eran familia, tíos, primos, sobrinos, lo que reducía aún más el número de posibles candidatos. Las amigas eran solo chicas, las chicas jugaban a juegos diferentes a los de los chicos, a cocinitas, la comba y a saltar sobre unos cuadrados pintados con tiza en la acera, estos juegos estaban reservados para las chicas, mientras los chicos jugaban con el tirabeque, a civiles y ladrones o, ya de mayores, se iban de bares sin contarse nada importante entre ellos mientras las chicas hacían corrillos de cotilleo en los que todas hablaban a la vez y se reían sin parar. Ellos iban de caza o de pesca, ellas no. Las tareas comunes prácticamente no existían y si entre los diecisiete y los veintitrés años no conseguías emparejarte lo tenías muy difícil y había muchas posibilidades de quedarte soltera o para vestir santos, como decía la abuela. Encima, si un chico se acercaba, había que recibirle como un gato con las uñas fuera y enseñando los dientes, por mucho que deseases su presencia, es lo que dictaban las normas. Demostrar un excesivo entusiasmo por el otro género —si eras mujer— podía llevarte al deprecio general sin remisión posible.
Las pocas oportunidades de que se disponía se centraban en las fiestas patronales y en los bailes de los domingos por la tarde en la plaza del pueblo, vigilados desde la distancia por Donostia, que cuidaba de que los bailantes dejasen suficiente espacio entre ellos como para no poder sentir los bultos naturales del acompañante. Lo normal era bailar chica con chica y esperar a que una pareja de chicos, de los que contemplaban desde la acera, pidiese baile y tener la suerte de que quien lo pidiese fuese justo ese que se quería que lo hiciese, lo que era casi una lotería por lo difícil que resultaba. Para realizar la aproximación adecuada se ponían a bailar las dos chicas justo delante de las narices del chico con el que quería emparejarse una de ellas, la otra actuaba de carabina, a ver si reparaba en su presencia, y en el caso de que finalmente se lanzase con su amigo a pedir baile y se dirigiese inesperadamente hacia la compañera, se hacía un giro en el último momento para quedar frente a él y que en el momento de aceptar el baile lo fuese con la pareja que se pretendía y no con su amigo, a base de repetir estos movimientos estratégicos una y otra vez había que ser muy tonto para no darse cuenta de qué chica había elegido a qué chico y si a base de bailes, y solo de bailes, conseguían entablar comunicación era posible que la pareja se formalizase. Este ritual de coqueteo heredado de hermanas mayores a menores tenía la ventaja de que se realizaba a la vista de todos, comenzando por el cura y seguido de madres, tías y algún padre que pasaba con su cuadrilla y podía ver con quién estaba bailando su vástago y tomar a tiempo las debidas acciones correctivas si fuesen necesarias.
El que más veces había pedido baile a Cari era el Riojano, apodado así por ser el hijo del Riojano que, a su vez, se llamaba así por regentar la tienda-bar-casa de comidas «El riojano», que se ubicaba en la misma plaza del pueblo, haciendo esquina con el callejón que daba a las huertas. Las especialidades de la casa eran las patatas a la riojana, el conejo a la riojana, el embutido riojano, los huevos con pimientos de Rioja y, naturalmente, el vino de Rioja, y el nombre le venía, según se cree, de algún antepasado de Ausejo, que fue el primero en crear el establecimiento y que, según cuentan, se dejó caer por el pueblo con su mula cargada de productos riojanos y acabó estableciéndose. Al final, todos acabaron llamándole «el Riojano» por su procedencia, manteniendo el apellido asignado por consenso popular generación tras generación.
El último riojano de la lista le ponía ojitos a Cari y siempre que le era posible le pedía baile, además, era del grupo tres; de los que les gusta la familia, el trabajo bien hecho, que respeta las tradiciones y participa de la cultura, así que perdido Gotzi en aras de su hermana Edurne, el Riojano se convirtió en una opción válida que Cari comenzó a sopesar con muchas posibilidades de que le sirviese para su planes, y aunque no estaba especialmente entusiasmada porque era bajito, algo entrado en carnes y no muy agraciado, pensó que con el tiempo le acabaría gustando y que alguien con un negocio funcionando era un buen partido para ella y para los riojanitos que llegasen.
Cari tenía que pensar en alguna táctica que le permitiese estar cerca del Riojano, más allá de los bailes del domingo, sin que este sospechase de lo que pretendía, para de este modo calibrar mejor su carácter y sus intenciones, de modo que echó mano de quien tan bien le vino para los encuentros vespertinos con Gotzi y que no era otro que Gorri. Así que, una vez tomada la decisión, se fue a La Central a hablar con Paka.
Читать дальше