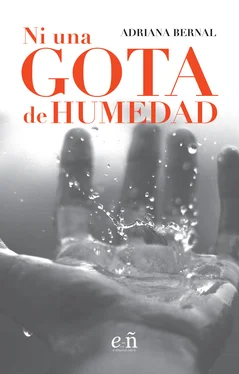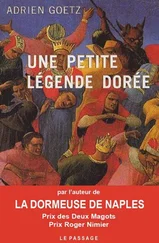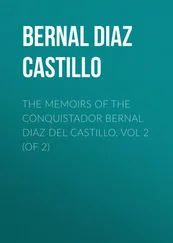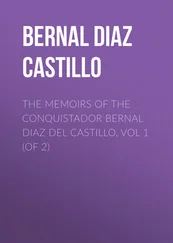No puedo moverme. Aquella mi primera habitación niña, no lo había sido en dos décadas y sin embargo, todavía lo es. Ahí sigue la repisa blanca que antaño fungía de juguetero-librero, ya no tan blanca pero con las mismas esquinas garigoleadas con filos dorados, atestada de chucherías: estatuillas de viajes, abanicos, papeles, libros, muñequitos. “Todo cambia para seguir igual”, me digo tratando de entender. ¿Qué quiero entender? Mientras recorro el espacio desde afuera de la habitación, sostengo un soliloquio: “Puedo enumerar exactamente el orden de las cosas ahí aventadas. Sé exactamente que hay en cada estante, en cada puerta, en cada cajón. ¡Carajo! ¿Esto es en serio? ¿Cómo fue que se hicieron esto, que nos hicimos esto?”. En la casa materna el tiempo se congeló hace veinticinco años, por lo menos.
Asomo la cabeza hacia el interior. No me atrevo a dar un paso hacia el interior. ¿A cuál interior? ¿Cuántos interiores habitan un espacio interior? Miro a mi costado derecho. La televisión Sharp de treinta y dos pulgadas cubierta por una densa capa de polvo y una carpetita que alguna vez fue blanca daba cuenta. Cada objeto ahí, da cuenta sin que nadie se diera cuenta. La parte de arriba del televisor es otro receptáculo para un titipuchal de cachivaches, incluidos montones de llaveros que, a estas alturas de mi vida, ignoro si abren alguna de las múltiples chapas de la casa mas convencida de que, si estaban ahí, era porque alguna vez abrieron algo y “no habría que deshacerse de ellas, porque algún día podrían reutilizarse”. Llaves. Cerraduras. Polvo. Miniaturas. Objetos. Vintage involuntario. Óxido. Moho. Humedad. También en esta familia coleccionábamos óxido. Respiro resignada y camino —por fin— hacia el interior de la habitación a sabiendas de que llegaré al lugar que temía: la última habitación de la casa, la del fondo, esa que fue en mi adolescencia mi segunda recámara. Al fondo de la casa. Al final de esta. Pequeño espacio inhabitable. Inevitable. ¿Y quién carajos es la vida para obligarme a esos recorridos? ¿Me obliga la vida? ¿Me obligo yo? ¿Me obliga alguien?
OBLIGACIÓN: Palabra para incluir en el Diccionario Familiar.
Me quedo en medio. Atravesada por el marco de la puerta que dividía a las habitaciones de la infancia y la adolescencia. Mis opciones son limitadas: a la izquierda infantil, el clóset de mamá; a la derecha adolescencia, el otro clóset que ocupa casi la mitad de la recámara, ahora estudio de Dominique. Clóset. Armario. Las casas pueden ser grandes armarios. Sin armar. Desarmados. Armarios: los grandes acumuladores. Y mientras acumulan, ocultan. Objetos y personas. Dentro, el armario. ¿Afuera? ¿Hay un afuera? Estiro los brazos para sostenerme del librero: levanto la mirada, como para porfiar con la memoria: ahí están, en su caja original y empolvados, mi juego Destreza y el rompecabezas de cinco mil piezas de un paisaje que nunca logré terminar de armar. ¡Me fascinaban los rompecabezas! Una mueca casi sonrisa se configura en mi rostro. Giro como si generara una panorámica. A oteada de recuerdo, el presente: objetos, fotografías como en un altar, una computadora de los ochenta con su mueble, papeles, papeles, papeles y más papeles. Unos encima de otros. Apilados. Acumulados. Cables, cables, cables. Pañuelos desechables, muchos, dobladitos, obsesivamente utilizados, obsesivamente cuidados para reciclar, “porque cada que usas un Kleenex debes usarlo al máximo, han muerto muchos árboles para estos pañuelos y lo menos que debemos hacer como consumidores es usarlos al máximo para que haya valido la pena. Si es que vale la pena”. Ese espacio vacío está lleno. De Kleenex. Para reciclar. Vacíos llenos.
Me siento en cuclillas. ¿Cuántas veces, en esa misma intersección, me senté en la misma posición? Saco de la bolsa izquierda de los pantalones la cajetilla de cigarrillos. Enciendo uno mientras busco el cenicero más cercano. Mi madre dejaba ceniceros por cualquier lado, de cualquier tamaño y, de hallarlo, es muy probable que contenga una o dos colillas. No los vaciaba. Una bocanada de nicotina. Una exhalación profunda.
No soporto el olor a humedad. Abro las ventanas, sacudo las cortinas empolvadas a más. Las recargo hacia el exterior. Que se oreen. Por poco que puedan orearse. Respirar. Que pueda respirarse. Sin polvo. Sin humedad. Penetrante. El olor es penetrante. ¿Sólo el olor? No tengo respuestas a la andanada de porqués agolpados en mi mente. Vuelvo al clóset. Tampoco es que haya mucho más hacia dónde mirar. Lo recorro. Cuento las puertas, las puertitas y las puertotas. Sé qué hay en cada una de ellas. Y no sé por donde empezar. Pero tengo que empezar.
Mamá me lo había pedido: “Ve tú y encuéntralos. Tú conocías sus escondites. A ti te va a decir dónde están. Tú lo vas a encontrar”. “¡Cuántas certezas!”, pienso. ¡Han pasado años! ¡Ha pasado la vida! Y yo, miro sin mirar, sin moverme de mi eje, sin saber qué puerta abrir primero. Opciones sobran: siete puertas por abrir en el cuerpo. Del armario: cinco puertas en la parte superior. Del clóset: cuatro cajones, seis repisas. Doce jaladeras doradas. Un armario. Una vida. Al interior, en cada poro de la madera, del armario: Dominique.
“¡Que alguien llame al Ejército de Salvación, por piedad!”. Y, después de pensarlo, suelto tremenda carcajada. “Eso se necesita acá: ¡un ejército!”, grito a sabiendas de que no soy escuchada. Y se burlarían. “¿Por qué piensas en el Ejército de Salvación?”, dirían. “¿Por qué no?”, respondería yo. Lo obvio es simple. ¿A quién quieren llamar? ¿A una casa hogar? ¿Van a organizar una venta de garage? ¿Ustedes? ¿Quiénes? ¡El Ejército de Salvación! ¡Já! Mi chiste sólo lo entiendo yo. Pero poco importa. ¡Hay tanto que importa tan poco! En este jodido instante tengo de dónde escoger y puedo, además, elegir. En mis manos están los objetos, los recuerdos y la decisión de con qué quiero toparme primero: ¿Habrá cambiado algo con los años? ¿Cuánto habrá aumentado el guardarropa? ¿Estaría dañado algo por la humedad, por el moho de las paredes?
No olvido la petición de mi mamá, pero mi pulsión es otra. Necesito ir al clóset de Dominique y abrir la primera puerta delgadita, de izquierda a derecha. Abrir sólo la primera puerta y saber que siguen ahí sus trajes de montar y de esquiar. Sus trajes. Su promesa de que serían para mí. Sólo para mí. Sus objetos fetiche que serían míos por herencia. Su significado: la posibilidad de otra historia. Trunca. Incompleta. Aprendí a querer esa vestimenta como si fuese propia y a venerarla: “Serán tuyos, sólo tuyos, cuando yo ya no esté en este mundo”, me decía, “con lo que implique, con lo que signifique”. ¿Y para qué los quiero ahora? ¿Qué haría con ellos? ¿Ese significado tan introyectado, tan inventado, es realmente, hoy día, un significado real? ¿Esas prendas dejadas en prenda, me significan? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Por qué la pulsión es ir hacia las prendas cuando, de encontrarlas, no serían sino la constatación de que ahí seguían? ¿Seguía ella en éstas? ¿Para qué quiero las prendas? ¿Prendas en prenda? Y mis manos y piernas se mueven entonces justo al lado opuesto del armario.
Avanzo los dos pasos necesarios. Literal. Estoy dentro del ahora estudio, por llamarlo de algún modo. Lejos está de merecer un sustantivo tal. Un mueble de oficina, una silla con ruedas de 1960, un lapicero y cajones atestados de papeles no hacen de una habitación un estudio. Respirar. Intento respirar dentro de ese espacio. Mano derecha a la jaladerita dorada de la izquierda, la primera jaladerita y, con valor, abrir la puerta para encontrar, para tirar, para recordar: el olor se me impregna en la nariz. Toso. “Pucha, a ver si es cierto que algo de lo que hay aquí adentro, sirve”, pienso. “A ver si no voy a acabar tirando todo a la basura…”, y clavo la mirada al fondo del armario. La pared se está descarapelando, la pintura parece piel hecha jirones: una maleta azul Samsonite , dos bolsas de plástico de Aurrerá con casetes , una caja antigua de los cincuenta con una máquina de tubos eléctricos en el piso y arriba colgados cien ganchos para ropa oxidados con diversas prendas, en su mayoría cubiertos por una bolsa plástica amarillenta; otras más, fueran portatrajes, fundas de plástico —o lo que queda de ellas—, me hacen imaginar lo peor: la ropa estaría carcomida, quemada, hongueada, apestosa, quizá.
Читать дальше