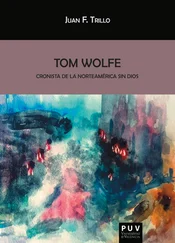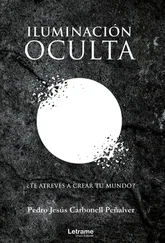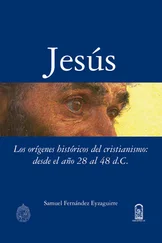—Bruuu, eso está jodido, pero que muy jodido. Los hijos de puta del Ayuntamiento siempre tienen algo para escabullirse de sus responsabilidades. ¡Qué cabrones están hechos!
—Y los de la Comunidad de Madrid, los de las Diputaciones, los de la Junta con los EREs…, uf, está todo lleno de mierda. Oye, en los juzgados te habrás cruzado con la jueza Alaya, ¿no?
—No, que va. No he estado allí, si no en uno de lo social, por la avenida Buhaira.
—¿Qué se te ha perdido ahí?
—Nada, un tema laboral, la empresa de los mantecaos —para la que trabajé hasta enero pasado— no me pagó la última nómina, y ahora le va tocar hacerlo con recargo. Otro jefe cipote.
—Enhorabuena otra vez. Venga, dame tu tarjeta y firma aquí.
—Toma. Por cierto, una vez que he acabado el último encargo y me voy, toda la información que disponéis de mí desaparece de las clouds, ¿no?
—Absolutamente toda. Tú estás, como todos los que se van, limpio. Solo falta sacarte del Hacking Team, pero tranquilo, tu rastro ya es insignificante.
—No quedará rastro, pero a mí no se va a olvidar en la vida. La última vez hicisteis que me mudara, cancelar el ADSL, borrar todos los archivos de la nube, destruir el disco duro del portátil y cambiar de banco.
—¿Se lo has contado ya todo a tu mujer?
—No, nada, nada. Le conté solo lo del posible traslado a Madrid, que coincidió justo cuando, en Málaga, un tío de recursos humanos de Vértice me hizo la entrevista.
—Ah, sí, ¿para qué era?
—Para sustituir a Fernando Jáuregui en la dirección del Confidencial. Eso, salvo ella, tampoco lo sabe nadie. Pensarán que tengo más chominás en la cabeza que Furnieles.
—¿Quién es ese?
—Una juguetería que había en Jaén, por la plaza Los Jardinillos. ¿No te acuerdas?
—No. Creía que era un tío, como aquel concejal que te echó la culpa de haber perdido las elecciones.
—Ese es más tonto que un cepazo en un llano. En el PP le pusieron Panzoneti, y yo le bauticé como el Tarugo de Mágina.
—¿Sigue todavía de concejal?
—No, al inútil lo colocaron para hacer bulto en el Consejo Consultivo de Andalucía. ¿Quieres saber lo que el presidente del tinglado ese le dijo al alcalde sobre él?
—Cuenta, cuenta.
—Que si no había en Jaén un tío todavía más tonto.
—Y el alcalde, ¿qué le contestó?
—Que se le preguntase a Zarrías, que era quien lo había colocado allí.
—Ja,ja,ja,ja,ja. Qué bueno. No le pondrías tú Virrey a Zarrías, ¿no?
—A Zarrías yo le puse el Zar, después de que en el 96 Antonio Herrero me advirtiese de qué iba. Lo de Virrey, como también llamaban a Queipo de Llano, fue cosa de Fernando Arévalo. Un amigo periodista que se murió hará cosa de tres años, creo. Me llamaba a mí el Kamikaze.
—¿Y eso?
—Decía que me jugaba la vida todos los días en el micrófono. Yo es que les endiñaba a todos, empezando por los trileros del PSOE, siguiendo por los asalta trenes de IU y acabando por los caciques del PP. Gabino Puche y Gaspar Zarrías fueron a por mí en más de una ocasión.
—¿Qué te hizo Puche?
—Fue en el primer Gobierno de Aznar. Movió los hilos para impedir que entrase en la redacción regional de TVE en Andalucía. El jefe de informativos me llamó para disculparse. «Te han vetado —me dijo—, y, por primera vez en mi vida, he tenido que bajarme los pantalones».
—Qué putada. Y con Zarrías, después de lo que soltaste de las tomateras, te tendría fichado.
—Él y otros cuantos. Desde que en el 82 arranqué con deportes en Radio Guadalquivir, hasta que ahora he decidido retirarme, he pisado muchos callos. Siempre lo tuve claro: en periodismo se está para contar todo lo que pasa, independientemente del fulano o la merengana al que le pase.
—Ni que fueras José María García.
—Mejor Antonio Herrero... Bueno, en realidad los dos.
—¡Baja, Modesto!
—No me des marcha: soy muy bueno, lo sabes.
—Claro, de no ser así no habría propuesto tu nombre para que te vinieras a Madrid, pero estas decisiones se toman en equipo.
—Pues el equipo se equivocó. Te sorprenderá que diga esto sin conocer, siquiera, las demás opciones que teníais. Estamos los dos solos, y no te tengo que vender ninguna burra.
—Sí. Por cierto, de lo que pasó con las cintas, ¿nadie sabe nada?, ¿ni siquiera tu abogado?
—Oliván pudo olerse algo cuando hace unos meses le pregunté si conservaba todavía las diligencias del caso de Onda Cero. Me dijo que no. También le consulté a José Antonio López, un policía que fue secretario del SUP, pero pidió facilitarle unos datos y me pareció muy engorroso. Entonces tiré de contactos para localizar a María Jesús de la Vega, una compañera que coincidió conmigo en la radio. Di con ella en Jaén, y no recordaba casi nada de lo que me hizo tu marido.
—Ya no es mi marido, y te he pedido que ni lo menciones.
—Vale, perdona. Dame un correo para no perder el contacto.
—Lo siento, no puede ser.
—Dime, entonces, qué significa el guion bajo de tu identidad digital[3] que venía junto con las coordenadas.
—Que mi segundo apellido, López-Mestre, es compuesto.
—Ah, claro, hay que ver. Mira que me lo dijo tu hermano Gonzalo una vez que me lo encontré en Úbeda. Él, y por supuesto tú, salís en la novela. La tengo casi lista.
—Menudo bombazo vas a pegar si consigues que se traguen que llevas media vida metido y colaborando con los servicios de inteligencia del Estado.
—Me da igual. La verdad es la verdad, y lo hecho, hecho está.
—¿Cómo se titula la novela?
—La iba a titular Te vas a enterar, pero no.
—¿Entonces?
Guardó silencio y la miró. A pesar de que no la veía desde principios de los 80, cuando se conocieron una nochevieja, ella mantenía su maravillosa melena castaña con mechones claros, ojos grandes de color verde que seguían sin precisar maquillaje y eróticos labios carnosos, nada artificiales.
—O sea, que no me lo dices.
—No, me lo reservo. De todas maneras, si no te importa, llámame pronto. Igual te pido algo antes de publicarla.
—Venga, vale, lo haré: tú ganas.
—Esta vez sí, aquella vez, no. Perdí. Te fuiste con el guaperas y todavía me pregunto por qué.
—Me equivoqué.
—Ya.
—Bueno, vamos a dejarlo.
—Sí, mejor. Dame un beso. Salgo ahora mismo para Jaén.
—Venga, Pedro, adiós. Te llamaré.
Nada más recibir de manos del repartidor el ramo más bonito que le habían regalado jamás, le llamó emocionada para agradecérselo. Había apreciado algo totalmente cierto pero desapercibido para los demás. Pedro hizo una mueca al rememorar aquel gesto del que estaba orgulloso. Consideraba extraordinario el gran amor que ella debía sentir para, dadas las circunstancias, comportarse de esa manera tan maravillosa. La situación, seguramente, habría cambiado a peor desde que hacía un mes estuvo en la casa. Hoy iba a hacerlo de nuevo. Por la mañana había telefoneado para consultarle si podía ser o había algún problema. Al oír su voz caviló sobre qué tal le habría sentado saber que aparecía en la novela. Prefirió eludir el tema y descubrirlo una vez llegase. Circulando ya por la A4, a la altura del acceso al aeropuerto de Sevilla apagó la radio para entretenerse repasando cada capítulo en voz alta. El primero decía así:
Enero de 2013. Había decidido dar por concluida toda una vida dedicada a lo que Gabriel García Márquez definió como el mejor oficio del mundo, el cual, por supuesto, no consistía —a pesar de que así venía predominando en los últimos tiempos— en reproducir lo dicho por un individuo o protagonizado por cualquier institución, empresa, sindicato o partido, sino en difundir —con el máximo de veracidad— aquello que la sociedad tiene derecho a saber y sus ejecutores y responsables no desean que se sepa. Esa, según Pedro, era la auténtica razón de ser del periodismo, algo sobre lo que el gremio debería reflexionar, asumiendo la parte de culpa del desprestigio social y la precariedad laboral imperante. Relatando en las redes sociales lo que sucedía a su alrededor, la gente no estaba sustituyendo a los periodistas, sino que estos pretendían arrogarse la exclusividad de contar eso mismo y encima cobrar, en vez de dedicarse a averiguar y divulgar aquello que los ciudadanos no conocen y que también sucede. De la influencia del poder en el periodismo aprendió mucho una noche de febrero de 1996.
Читать дальше