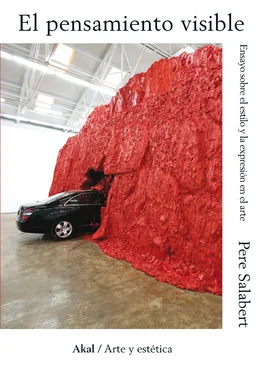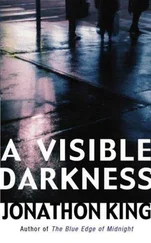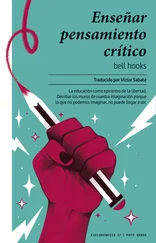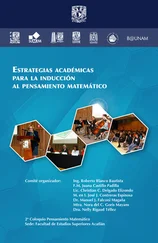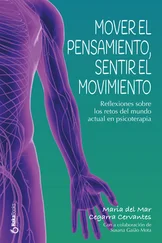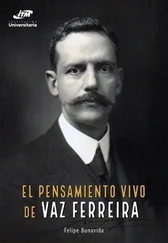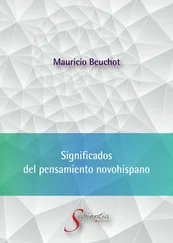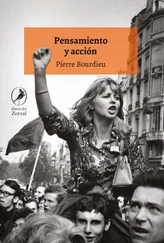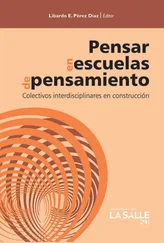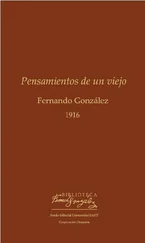Aquí lo importante es que la representación de un par de zapatos viejos le diera a su intérprete, Heidegger, la ocasión de aferrarse a ellos para exponer sus propias ideas acerca de lo representado como obra de arte. Eso, aunque luego Schapiro opinara de un modo opuesto al de Heidegger en cuanto a la atribución, dando entrada con ello a Derrida (1978a: 295 s.), quien a su vez incluso duda acerca de que aquello sea «un par» llegando a preguntarse si es un par en realidad o dos zapatos de un mismo pie.
¿A qué se refiere, pues, El pensamiento visible? A que el «dar que ver» en el arte es ya, en este mismo acto, un «dar que pensar» que, careciendo de un horizonte al que dirigirse, no concluye ni nos cansa. Porque ese pensar, fundado en la experiencia sensible que lo alimenta, no requiere conclusión alguna. Reconozcamos, pues, la razón de Heidegger y la de Schapiro, con el añadido de Derrida, que prosigue por su propia cuenta, y, de una manera marginal, el problema de pensar un cuadro teniendo por objeto lo pensado por quienes le han precedido acerca de lo que se representa en él y nada más. Por buen camino iba Home of Kames, siglos atrás, al observar que lo mejor de una obra de arte que nos ha acompañado toda una vida tal vez resida en que, al llegar a la vejez, su compañía sigue siendo benéfica y deseable. Ante la opinión del Kreisler imaginado por Hoffmann, para quien el interés de un cuadro «no dura» una vez visto, lord Kames siente que lo bueno de una pintura es que le acompaña a uno hasta la vejez sin dejar de interesar. ¿A qué compañía se refiere? A la que entraña su inagotable validez estética[6].
Pues bien, el valor estético de una obra de arte se desprende de esta persistencia derivada de una refractariedad al lenguaje que busca su «razón», una tenacidad que la mantiene ajena a cualquier definición certera.
Es claro que, en esta perspectiva, la interpretación heideggeriana del cuadro de Van Gogh es más o menos plausible, y de todo derecho. Digo más o menos porque es el artista con sus zapatos pintados quien da cierto espesor a lo que su intérprete opina de él. Cuando el arte se ocupa de representar entidades del mundo que podemos reconocer –sean los zapatos o un ciprés de Van Gogh, un «esclavo» de Miguel Ángel o la montaña Sainte-Victoire de Cézanne–, no es porque esa función referencial satisfaga en su totalidad el cometido artístico de la obra. Al contrario, el arte expone, expresa por medio de lo que representa, un contenido emotivo-sentimental indecible razonablemente (v. gr., un desasosiego emocional) o un contenido conceptual que, aun siendo decible y, por consiguiente, comunicable (v. gr., la pobreza, el interés por la Naturaleza, el cuerpo humano, la «verdad» del arte...), resulta irrepresentable. Y tanto lo uno como lo otro se justifican en el acto mismo de hacerse visible.
3
¿Llamamos expresión a esto? Sí, hay expresión en la medida en que el artista, no tanto en su obra acabada cuanto en el proceso de ejecutarla, aspira a algún sentido, trata de ex-poner con ella algo de sí mismo. Y ahí tenemos la sinonimia de expresar y exteriorizar, o exponer. Ex-presión, resultado de echar fuera, acto y efecto de ejercer una presión sobre alguna cosa dirigiéndola hacia el exterior. La presión-hacia-fuera, ese apremio sin estribo, se manifiesta en un hacer genérico que particulariza el habla, la actitud y la gesticulación, e incluso el comportamiento; en fin, todo aquello que llama la atención y deja (o es susceptible de dejar) impronta. Porque, asociado al trazo, a la huella, viene el estilo, stylos o el latín stilus, punzón para la escritura, estilete, pero también stimulus, aguijón que pincha, instiga, estimula, aviva. Estilo, es decir, demarcación, aunque no en el sentido de una definición formal y menos aún permanente. ¿Añadiremos a la expresión el estilo personal, o, mejor dicho, haremos de la expresión una pantalla singularizadora sobre la cual todo acto añadido aparece inscripto y, por consiguiente, de-marcado para la significación? Tal vez. Pero dejemos por ahora la demarcación, volveremos a ella.
Baste con decir que, a diferencia del lenguaje natural, y de la escritura en particular, en una obra plástica es casi imposible –salvo por comparación– distinguir por vía empírica, y separar como principios diferentes, la expresión y el estilo.
Admitamos, pues, por el momento, que en un bosquejo como el precedente hay una gran dosis de indulgencia con la realidad. Porque creyendo válido lo dicho para el arte en general, aún habrá que poner en duda esa creencia para admitir que el estilo-demarcación en un sentido literal es indetectable en ciertas aportaciones contemporáneas que tienden a identificar lo hecho con lo dado, o la obra con la naturaleza.
¿Habría que aportar otro concepto capaz de compensar ese título ausente? ¿Un estilo fluctuante, mudable, incluso inexistente? ¿Y luego? Quizá una expresión azarosa, sin autor, quién sabe si no será en el límite de la materia abandonada a sí misma.
4
Queda por decir, por si fuera de algún interés, que el presente libro tiene por suelo nutricio un largo trabajo anterior que, aun estando inacabado, ya superaba lo prudente a causa de su desarrollo. Su extensión hacía de la publicación asunto descartado. Llamaremos materno a este material inédito en la sombra. Su objetivo principal era trazar un camino de reflexión estética que salía de un primer concepto, el clásico de la MÍMESIS, o representación analógica, pasaba por la EXPRESIÓN, o el arte «de carácter», para llegar a la más moderna CREACIÓN, cuyo punto más sensible es la originalidad kantiana. Todo esto, antes de dar en el último recinto, el más holgado de todos, que me parecía, y aún me parece, inevitable, casi diría obligatorio en la actualidad, sea en el arte, en la moda en el vestir e incluso en ciertos comportamientos personales y formas de vida. Me refiero a la RECREACIÓN[7], término que puedo emplear en sus dos acepciones principales: una, el solaz o esparcimiento mediante el juego, y, dos, la mirada lateral o hacia atrás en el tiempo con intención revigorizadora a la caza de formas susceptibles de ser explotadas.
Con el pretexto aquí de echar un vistazo a la Recreación, me permito una digresión que contribuirá a mejorar el contexto principal de la Expresión que nos concierne. El creador se recreará con las palabras, con las formas plásticas, con el movimiento corporal, con los sonidos. Pero también puede recrear con su quehacer algo de lo creado con anterioridad, sea arte, artesanía o producto industrial. El caso tópico es Fountain, de R. Mutt, (el urinario de Marcel Duchamp), aquella especie de cometa en el cielo de una contemporaneidad artística que nos advierte de que la brillantez artística puede concentrarse en su larga cabellera sin dejar nada para su cabeza. Si la Recreación, en este sentido de táctica extrema, puede indicar la resplandeciente decadencia de la Creación, y en ocasiones su más claro ocaso (el arte cool de Jeff Koons), también puede dar un nuevo empuje a un plano preexistente de Expresión creadora. A eso parece referirse Anzieu cuando inspecciona la manera que tiene Samuel Beckett de hacerse poco a poco un lugar propio en el campo literario (mediante una expresión con «estilo»), al cambiar de residencia –de Irlanda a Francia–, de lengua –del inglés al francés– y, sobre todo, después de leer «con pasión» a Ferdinand Céline. Una conversión como la de Beckett, «transposición la llama Anzieu, requiere un trabajo propiamente estético de re-creación» (1996: 127). Luego es más que posible, aunque improbable, que el estilo venga a la expresión por medio de un acto recreador, como de quien se apodera de algo ajeno –una apostura, una planta, una traza, sea un estilo, unas maneras en el hacer– y lo rehace para sí.
Читать дальше