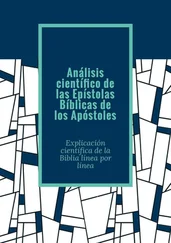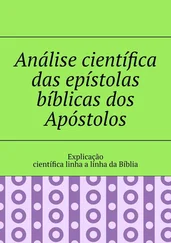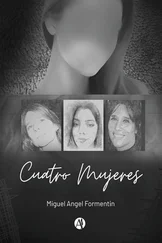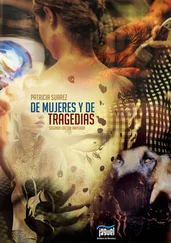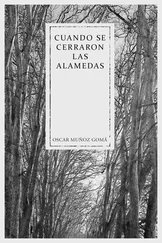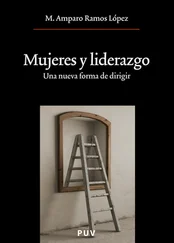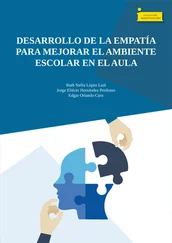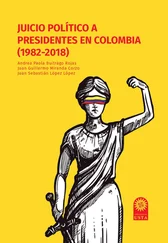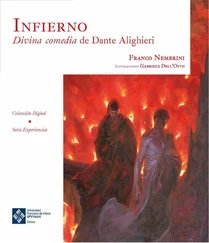Otra de las consecuencias de estas reflexiones es que la propia categoría género ha sufrido un desplazamiento conceptual (Preciado, 2007). En las disciplinas sociales y humanas, género se había definido como una dimensión social y cultural variable, en oposición a sexo, que se limitaba a señalar un sustrato biológico fijo, vaciado de significado social. Sin embargo, desde los años noventa se ha incrementado el interés por comprender las formas complejas en que los factores biológicos y los procesos socioculturales interaccionan para dar lugar a la diversidad de cuerpos, comportamientos e identidades individuales y sociales.
Así, se ha expuesto que las ideas preexistentes de masculinidad y feminidad (es decir, el género) han proporcionado matrices interpretativas con las que los científicos, en especial en las disciplinas médico-biológicas, han establecido sus objetos de investigación, encontrado evidencias y desarrollando métodos para medir y clasificar fenómenos físico-biológicos relativos a la diferencia entre hombres y mujeres.
Por otro lado, el sexo ha dejado de ser entendido como una realidad fija, a medida que nueva evidencia científica revela que las experiencias e interacciones sociales, determinadas por normas, roles y estereotipos, influyen poderosamente en la estructura y expresión de la materialidad corporal, que resulta mucho más diversa, plástica y adaptativa. En ese sentido, el término sexo no solo denota ya una realidad “natural”, sino que, al igual que género, hace referencia también a un producto social e histórico, en cuya elaboración la investigación científica cumple un papel fundamental.
En la actualidad, todos los enfoques descritos se usan de manera simultánea y constituyen un activo campo de reflexión que ha logrado madurar su soporte conceptual y teórico. Este campo se ha especializado y ramificado, formando intersecciones con multitud de disciplinas que abarcan desde la discusión sobre la coeducación en las didácticas de aula y laboratorio hasta la crítica feminista a la epistemología y la filosofía de la ciencia. La incorporación del campo científico a las políticas de igualdad de oportunidades ha aglutinado un amplio conjunto de estudios de caso, documentos técnicos, obras de síntesis y documentación de referencia. A su vez, la intervención de científicas en estos debates —cada vez más frecuente— ha enriquecido las discusiones con una perspectiva desde el interior (Fausto-Sterling, 2006; Hubbard, 1990; Fox-Keller, 1982, 1991; Rougharden, 2009; Jordan-Young, 2010).
Ante un panorama tan amplio y diverso se hicieron evidentes las limitaciones de la investigación que emprendimos en la Sede Medellín, pero sus resultados han servido para plantear mejores preguntas y no para ofrecer respuestas definitivas. Pese a ello, esperamos que la iniciativa logre ampliar el interés de la comunidad universitaria en la equidad de género en este momento en que las instituciones de educación superior se esfuerzan por persistir como referentes en la producción y transmisión de conocimiento pertinente para abordar, entre otros, los desafíos de la sociedad colombiana ante un posconflicto que se anuncia dificultoso. Desde los sistemas de financiación a los criterios de acreditación y calidad internacionales, pasando por las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la definición de los fines y procesos de la investigación o los perfiles profesionales de las y los egresados, la equidad de género abre preguntas que afectan la relación de la universidad con su medio social.
Frente a estos retos, la Universidad Nacional de Colombia posee un recorrido y una experiencia significativos. En la década del ochenta se creó el Grupo de Investigación Mujer y Sociedad, que abrió el primer programa de posgrado en Estudios de Género, Mujer y Desarrollo, y en 2001 se estableció la Escuela de Estudios de Género como centro de investigación y enseñanza de posgrado en la Sede Bogotá. La escuela ha promovido y asesorado la política institucional de equidad de género, cuyas líneas maestras se plantearon en 2012 y se reglamentaron en 2016, con la creación del Observatorio de Asuntos de Género. Esto hace de la Universidad Nacional la primera institución universitaria colombiana dotada de marco normativo e instancias administrativas dirigidas a establecer e implementar políticas de equidad de género.
Sin embargo, carece de un diagnóstico suficiente, cuantitativo y cualitativo sobre las desigualdades de género y aún está pendiente de abordar un amplio debate académico. Ambos se requieren, si es propósito de la institución crear un consenso favorable a la equidad de género que involucre a todos los sectores, de manera particular a las áreas de ciencias e ingenierías. Dicho propósito debería tomarse en serio, pues en los últimos años la tendencia a reducir la brecha de género en educación superior, generalizada en el país y en el mundo, se ha detenido en la Universidad Nacional de Colombia, que registra una disminución constante del porcentaje de mujeres estudiantes de pregrado del 43 % en 1997 al 36.3 % en 2014, a la vez que la proporción de profesoras e investigadoras de planta se ha estancado en torno al 28 %.
Además, en sedes como Medellín, que está volcada en gran medida hacia las ingenierías y la investigación aplicada, las cifras de la desigualdad se amplifican. El análisis de esta realidad sería una oportunidad para propiciar espacios de interlocución entre las ingenierías, las ciencias naturales y las ciencias sociales y humanas.
Gloria Patricia Zuluaga Sánchez, Ruth López Oseira
y Mónica Reinartz Estrada
Referencias
Alic, M. (2005). El legado de Hipatia. Las mujeres en la ciencia desde la Antigüedad hasta el siglo xIX. Madrid: Siglo XXI Editores.
Arango Gaviria, L. G. (enero-diciembre, 2006a). Género e ingeniería. La identidad profesional en discusión. Revista Colombiana de Antropología, 42, 129-156. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105015265005
Arango Gaviria, L. G. (2006b). Jóvenes en la universidad. Género, clase e identidades profesionales. Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http://www.-bdigital.unal.edu.co/47762/
Cohen, L. (1971). Las colombianas ante la renovación universitaria. Bogotá: Tercer Mundo.
Cohen, L. (2001). Colombianas en la vanguardia. Medellín: Universidad de Antioquia.
Daza, S. y Pérez, T. (2008). Contando mujeres. Una reflexión sobre indicadores de género y ciencia en Colombia. Revista de Antropología y Sociología 10, 29-51.
Ehrenreich, B. y English, D. (2010). Por tu propio bien. 150 años de consejos expertos a mujeres. Madrid: Capitán Swing.
Escudero Mesa, E. (1954, 18 de diciembre). Por qué elegí la Agronomía. El Colombiano.
Fausto-Sterling, A. (2006). Cuerpos sexuados. Barcelona: Melusina.
Federici, S. (2010). Calibán y la bruja. Mujeres y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños.
Fox-Keller, E. (1982). Feminism and science. Signs, 7(3), 141-160.
Fox-Keller, E. (1991). Reflexiones sobre género y ciencia. València: Edicions Alfons el Magnànim.
Harding, S. (1996). Ciencia y feminismo. Madrid: Morata.
Helg, A. (2001). La educación en Colombia, 1918-1957. Una historia social, económica y política. Bogotá: Cerec.
Herrera, M. C. (1995). Las mujeres en la historia de la educación. En M. Velásquez Toro (dir.) Las mujeres en la historia de Colombia III: mujeres y cultura (pp. 330-354). Bogotá: Norma.
Hubbard, R. (1990). The politics of women’s biology. New Brunswick: Rutgers University Press.
Jordan-Young, R. (2010). Brain storm. The flaw in the science of sex differences. Cambridge: Harvard University Press.
Kohlstedt, S. y Longino, H. E. (eds.). (1997). Osiris, 12: women, gender and science: New Directions. Chicago: University of Chicago Press.
Читать дальше