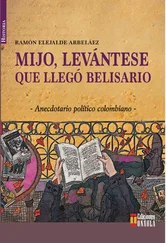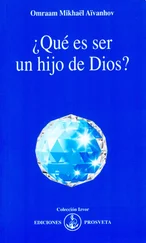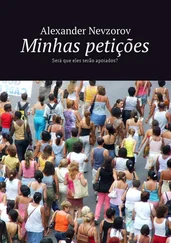No es que con anterioridad no se fuera consciente de que la humanidad había avanzado desde sus orígenes hasta el momento presente, pero se entendía de otra manera. Ya fueran ateos, agnósticos, teístas o deístas, el tiempo del mundo se seguía entendiendo desde el marco de referencia cronológico de la Biblia, es decir, unos cinco mil años. El fijismo no solo era biológico, sino también geológico, cosmológico…
La edad del universo, la de la Tierra y la de la especie humana era la misma. Y todo había sido así desde la creación. Para unos era una revelación divina que para otros no servía, pero para todos seguía siendo el único marco de referencia conceptual posible. Por otro lado, los avances de la humanidad se habían ido produciendo, comparativamente hablando, muy lentamente, como mínimo en el sentido de que fueran perceptibles en el marco temporal de dos o tres generaciones. Y los últimos mil años, los de la Edad Media, se habían caracterizado por una visión estática del mundo, que se correspondía con la correspondiente cosmología de un orden eterno.
Si hoy en día proyectamos nuestra mirada sobre los mil años que van del siglo V al XV, percibimos claramente que, aunque más lentamente, era un mundo cambiante y en movimiento, pero también que los coetáneos del momento no lo entendían así. Pensemos por otro lado que, por ejemplo, el tiempo que se invertía en el siglo XV para viajar de Roma a París era prácticamente el mismo que en los tiempos del Imperio romano. Se seguía dependiendo del transporte de sangre. Y si en lugar de los siglos V y XV, tomamos como referentes el II y el XII, la comparación se hubiera visto incluso como desfavorable para el «presente». Porque en el siglo II estaban en funcionamiento las calzadas romanas que unían el Imperio de un extremo a otro, mientras que en el XII o habían desaparecido o su deterioro las hacía impracticables en la mayoría de casos, quedando solo como un vestigio de otros tiempos. Lo mismo por lo que refiere al transporte naval, o a las dimensiones y estructura de las ciudades. Podríamos poner muchos otros ejemplos. En definitiva, la idea de progreso, tal como hoy la entendemos, era, por lo general, ajena al mundo medieval.
Todo esto cambiará con el Renacimiento, que se entiende como el redescubrimiento del esplendor de la antigüedad clásica, y con la Revolución científica, que incorporará las herramientas intelectuales que aportará el racionalismo, retomando el espíritu helenístico perdido hacía más de un milenio. Si lo queremos decir en términos ilustrados, el hombre empezó a emanciparse de su minoría de edad culpable con el antropocentrismo propio del humanismo renacentista y empezó a sentirse capaz y responsable de sus propios logros. Unos logros que, por otra parte, con la aplicación del nuevo discurso científico a la técnica, comportarán de manera claramente perceptible un progresivo aumento del dominio humano sobre el medio, que cada vez serán más evidentes en su utilización y transformación en beneficio propio.
El hito que ejemplificará todo este proceso será la máquina de vapor de Watt, en 1776, la fuerza que impulsará la Revolución industrial. Pero el espíritu venía de antes. El ingeniero español Jerónimo de Ayanz ya había construido su propia máquina de vapor en el siglo XVI, que utilizó exitosamente para purificar el aire de las minas y extraer el agua de las galerías. Y hubo posteriores diseños hasta llegar el modelo de Watt. La aplicación de los principios de la ciencia, que permitía un dominio de la naturaleza y que repercutía en un mejor aprovechamiento para beneficio humano, había hecho acto de presencia. El propio Descartes dedicó una buena parte de su Discurso del método a explicar las indudables ventajas que para la salud humana y remedio de las dolencias iba a tener el nuevo conocimiento.
La idea de progreso surge a partir de los avances en el dominio sobre el medio que empezarán a ser perceptibles, y el discurso científico hace posible que se conciba como tal idea. Solo entonces, en un tiempo cambiante que avanza en una línea muy concreta, se puede entender el presente desde una previa posición de privilegio con respecto al pasado.
Y esta misma noción de progreso se trasladará al ámbito de lo propiamente humano, posibilitando la idea de progreso moral. Es decir, que el hombre como tal también puede perfeccionar su propia condición, cultivando su espíritu mediante el estudio que le permite acceder al conocimiento científico, y al de sí mismo, haciéndose cada día mejor. En definitiva, y desde el esquema ilustrado, superar los estados de salvajismo y de barbarie, y acceder al de civilización. Seguimos en el fijismo, pero ya en un contexto preevolucionista, caracterizado por su optimismo antropológico. La emancipación de la minoría de edad significa, en definitiva, que la humanidad toma las riendas de su propio recorrido.
Esta cosmovisión hará saltar por los aires la concepción teocrática en que se había sustentado la sociedad medieval durante más de mil años, desde que había surgido de las cenizas del Imperio romano. El humanismo renacentista había redescubierto a Platón, que se utilizará contra un Aristóteles domeñado por la escolástica cristiana. El heliocentrismo dinamitará la idea de un mundo sublunar reflejo de un orden cósmico de origen divino. No solo la Tierra resulta no ser el centro, sino que ni siquiera las órbitas planetarias son círculos perfectos, como demostrará Kepler. Galileo anunciará que el universo es un libro escrito en lenguaje matemático, Descartes incidirá en la importancia de la razón y Newton describirá las leyes según las cuales funciona el universo.
El mundo deviene algo alcanzable, comprensible para la razón humana mediante el uso de sus propias facultades y herramientas. El antropocentrismo buscará y descubrirá un orden humano de las cosas fundamentado en la racionalidad. Una racionalidad universal, inherente a todo ser humano; y surge un derecho humano que descubre el orden anterior como el pretexto de algunos para mantener sus privilegios bajo la forma de derecho divino…
Aparece la noción de «ciudadano» frente a la anterior de «súbdito»; el individuo es sujeto de derecho, universal por el hecho de serlo. Y no hay ninguna razón por que un hombre deba ser considerado inferior a otros, tampoco intelectualmente. Es en todo caso una cuestión fáctica, de hecho, que estará en función de los conocimientos a que haya tenido acceso. Será zafio e ignorante si no ha sido educado, o si lo ha sido en el fanatismo o la superstición intencionadamente pensada para mantenerle en este estado de postración; si no ha recibido instrucción. Y todo ser humano tiene derecho a ser instruido para poder ejercer como ciudadano en la República de las Letras…
Todo esto, sin duda abreviado y apresurado por razones expositivas, es la Ilustración, como síntesis de los tres siglos anteriores, del Renacimiento y de la Revolución científica, más sus propias aportaciones. Es en principio un movimiento minoritario y más teórico que práctico, que crece, y en cierto modo parasita, en una sociedad todavía anclada en el pasado, pero sujeta a convulsiones que auguraban cambios en un orden de cosas que empezaba a resquebrajarse por los cuatro costados.
Con esta nueva pátina que la Ilustración imprime en la tradición occidental, se imponía también, por sus propias exigencias, un modelo educativo, o como mínimo un proyecto educativo; una nueva Paideia que sintonizara con los nuevos tiempos y pusiera al hombre a la altura de su propio momento histórico. No solo en relación a qué y cómo enseñar, sino también a quiénes. Urgía, en palabras Kant, «la emancipación del hombre de su minoría de edad culpable» [5]. No estamos hablando de emancipación individual, aunque el proceso sí lo sea, en tanto que intransferible, sino de la emancipación de la humanidad, que se libera de la tutela de los dioses y de los poderosos que se arrogaban su representación, asumiendo sus propias facultades, y deviene responsable de sí misma.
Читать дальше