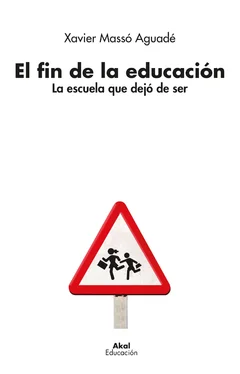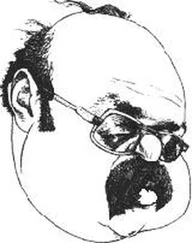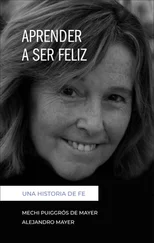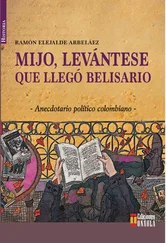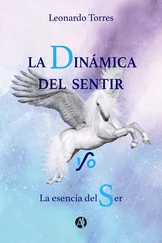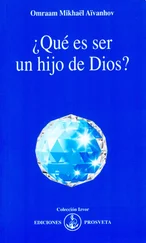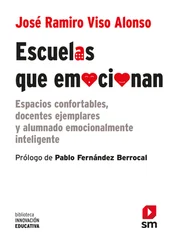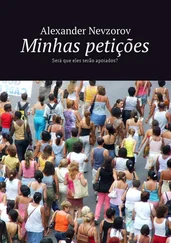1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Lo que no se admite bajo ningún concepto es la irreductibilidad de lo real, la asunción de que haya cosas «inexplicables» o, mejor, «incognoscibles» en sí. Podía acaso ser todavía así en Platón, pero ya no en el Helenismo y en el cristianismo [3]. Las discrepancias se producirán, en todo caso, en la posible explicación del porqué no alcanzamos la respuesta.
Desde una perspectiva religiosa –entendiendo este término en el sentido helenístico–, será porque no hemos sido creados con la inteligencia necesaria para acceder al conocimiento último del universo. Pero Dios sí tiene las respuestas y la racionalidad del universo queda salvaguardada por la garantía de su existencia. Desde un planteamiento más racionalista, en cambio, las preguntas seguirán sin tener respuesta, pero entonces será porque todavía no disponemos de conocimientos suficientes para entender ciertos fenómenos. No se trata tanto de que «todavía» no hayamos alcanzado la comprensión de algo, como de que la explicación existe en algún lugar y ha de ser alcanzable, más tarde o más temprano, al menos como marco de referencia.
El creyente en Dios, por ejemplo, puede recurrir a la leyenda del santo que mientras deambulaba por la playa pensando en el misterio de la Santísima Trinidad vio a un niño que estaba recogiendo agua de la orilla y la vertía en un pozo que había cavado en la arena. El santo le preguntó qué estaba haciendo y el niño le respondió que quería poner en el pozo toda el agua del mar. Al objetarle benévolamente que esto era imposible, el niño se transfiguró en ángel y le replicó que más imposible era todavía que él pudiera resolver el enigma en que estaba pensando. Fue una revelación. El santo entendió entonces que hay cosas que no estamos capacitados para comprender. No es que no tengan explicación, sino que nosotros no tenemos capacidad para alcanzarla dada nuestra finitud constituyente.
A su vez, la actitud racionalista quedaría ejemplarizada en el debate sostenido por dos gigantes intelectuales, Leibniz y Newton –este a través de Samuel Clarke [4]–, a propósito de sus respectivas concepciones del espacio, relacional en el primero, absoluto en el segundo. Leibniz detectaba deficiencias en la noción newtoniana de espacio absoluto. Ante las réplicas de Newton, Leibniz admitía que no podía resolverlas con su propia noción de espacio relacional… porque no había todavía a disposición una matemática suficientemente desarrollada. Pero que la habría tarde o temprano si seguíamos perseverando en el desarrollo de las matemáticas.
En definitiva, o Dios o las Matemáticas, pero la explicación está siempre en algún lugar. En ambos casos, dentro de la clásica contraposición entre mito y logos, estamos en el logos, que no es sino la exigencia de un orden racional. Puede que sigamos en el caos, pero no porque el mundo sea caótico sino por nuestras limitaciones, en un caso, o por nuestra ignorancia «provisional», en el otro. Lo contrario sería admitir la irracionalidad del universo, el pensamiento mágico. Y en tradición occidental, ya sea desde la razón o desde el monoteísmo, esto no se admite, porque el orden se presupone.
El segundo principio incide de lleno en el ámbito educativo. A la cognoscibilidad de toda respuesta le es inherente la transmisibilidad de su conocimiento. Es decir, el conocimiento, en tanto que lógico y racional, es transmisible porque todo ser humano está dotado de una mente lógica y racional. No se trata ya de facultades mágicas o de propiedades intransferibles. Habrá sin duda diferencias individuales de tipo intelectual, con mayores o menores aptitudes para ciertas cuestiones, y con bagajes y adiestramientos distintos, pero, en rigor, todo conocimiento es transmisible.
Ahora bien, la transmisión de esta cognoscibilidad no es inmediata, sino que requiere de mediación; solo se alcanza a través de la adquisición del dominio de ciertas técnicas, cuyo previo aprendizaje es condición necesaria para acceder a ella, y también para su transmisión, para su enseñanza. Sería el caso de la conocida anécdota de George Steiner y el teorema de Fermat. Hombre básicamente de letras, pero interesado por la ciencia, cuando en 1995 se anunció la demostración del teorema de Fermat, Steiner acudió a sus colegas de matemáticas en Cambridge para que le explicaran dicha demostración. La respuesta fue: «No podemos. Tendrías que dedicarte antes a estudiar funciones elípticas durante quince años». Cognoscible, sí, pero no a primera vista…
El tercer principio, finalmente, apela a la necesidad lógica inherente a las dos anteriores: el universo tiene una estructura racional. Quizás no llegaremos nunca a comprenderlo en su totalidad y la misma pretensión de conseguirlo sea en sí una utopía. Pero es una utopía necesaria porque actúa como mediadora, como referente. Y porque solo desde este horizonte mental podemos medir nuestras propias carencias y seguir avanzando. Otra cosa es que el referente deje de funcionar como tal y se convierta en un absoluto cuyo cumplimiento efectivo se convierte en una exigencia inaplazable; con ello estaríamos en la realización de la utopía, por lo general en su versión distópica; lo que ha ocurrido en más de una ocasión. En cualquier caso, sí es cierto que, como mínimo desde el Helenismo, estas tres proposiciones constituyen el espinazo de la tradición occidental.
Lo que aportará de novedoso la Ilustración a esta tradición, en tanto que heredera y sucesora del espíritu de la Revolución científica del siglo anterior, será una drástica concreción de los medios válidos para obtener respuestas satisfactorias, verdaderas, estableciendo el lugar desde el cual han de hacerse las preguntas, y el procedimiento para alcanzar las respuestas. Este lugar es la razón y el procedimiento la remisión a sus exigencias lógicas. Quedan entonces fuera las revelaciones religiosas o las verdades asumidas por la tradición y los dogmas.
De este sesgo que la Ilustración aporta a la tradición occidental, «restringiendo» –por decirlo así– los criterios de validez a partir de los cuales podemos establecer la verdad o la falsedad de las respuestas que obtengamos a nuestras preguntas, se infieren las dos nociones más genuinamente ilustradas, que serán su aportación explícita a la tradición. La primera será la noción de «progreso»; la segunda será la de «ciudadanía». Ambas permean los dos ámbitos de lo humano, el conocimiento o discurso teórico, y la decisión o discurso práctico, la moral.
Para poder hablar de «progreso», en el sentido que se entiende dicha noción en la tradición occidental desde hace apenas tres siglos, es decir, desde la Ilustración, se requiere de una concepción de la realidad que, en principio, no era tan evidente en sí misma. Se ha de haber interiorizado la idea según la cual cualquier generación que puebla la Tierra en un tiempo determinado, está en una posición de ventaja frente a las generaciones que la han precedido. Esto solo será posible a partir de la metabolización intelectual del discurso científico que se consolidará en el siglo XVII y de sus implicaciones.
Porque no es tan evidente que en todo tiempo se haya entendido por parte de sus contemporáneos que el presente esté en situación de ventaja con respecto al pasado. Sin duda era una idea ajena a la mentalidad medieval, pero también porque no había razones que indujeran a concebirla. Se trata de una representación de la realidad, y de una filosofía de la historia, que solo deviene posible, como condición necesaria, con la concepción del mundo que comporta el discurso científico, y con la aplicación sucesiva de los avances técnicos que comportará un progresivo aumento en la capacidad de dominio sobre el medio. Y supone el paso de una visión estática del mundo, a una visión dinámica, con la historia avanzando en el sentido lineal que marcan los sucesivos avances de la humanidad en su conocimiento y dominio, tanto del medio como de sí misma.
Читать дальше