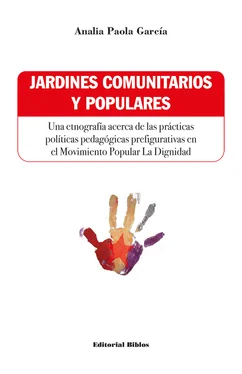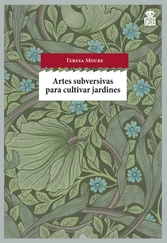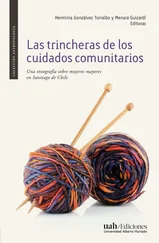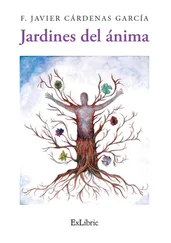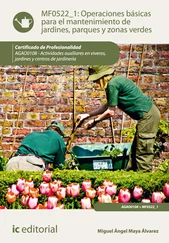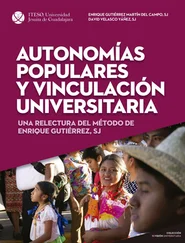Margaret Mead (1993) y Ruth Benedict (citada por Remorini, 2013) discutieron las relaciones entre los sujetos y la cultura en diversos contextos socioculturales. Szulc (2015) sostiene que Mead es quien ha posibilitado romper con la mirada petrificada y universal acerca de la niñez y adolescencia. Los trabajos en Samoa abrieron la posibilidad de pensar lo biológico y social de forma indisociable, mostrando el modo en que las transformaciones corporales y biológicas son afectadas y modificadas por el entorno, lo cultural, lo económico.
Desde la década de 1980 algunos enfoques sociológicos intentan cuestionar la supuesta universalidad del desarrollo biológico infantil y visibilizan las condiciones sociales que inciden y determinan dicho proceso. La antropología retoma algunos aportes de lo que en Gran Bretaña se llamó “la nueva sociología de la niñez” (James y Prout, 1990; Jenks 1996), para pensar otras maneras de acercarse a la infancia en el trabajo etnográfico. Las citadas obras de Chris Jenks y Allison James y Alan Prout se consideran fundacionales en la visión sociológica de la infancia, en cuanto la definen como una construcción social. En Constructing and Reconstructing Childhood , James y Prout desarrollan ejes que permiten tensionar y poner en duda las representaciones occidentalizadas:
1 La infancia es comprendida como una construcción social. Se reconoce su carácter natural (biológico), pero integrado en un contexto social y cultural que modifica los modos de pensarlas y transitarlas.
2 La infancia es una categoría de análisis social que debe ser indagada en las tramas y relaciones sociales en las que se inscribe.
3 Las relaciones sociales de los niños son valiosas para estudiarlas por sí mismas, independientemente de la perspectiva adulta.
4 Los niños son y deben ser vistos como agentes; es decir, como actores sociales activos que participan en la construcción y determinación de sus decisiones, de su entorno y de las sociedades en las que viven.
5 La etnografía es un método fértil para el estudio de la infancia, porque permite considerar la voz infantil en la producción de los datos.
6 La infancia es un fenómeno en relación con la doble hermenéutica de las ciencias sociales actuales. Un nuevo paradigma sociológico sobre la infancia da cuenta de la reconstrucción social y política de la infancia en nuestras sociedades.
Este aporte de la sociología de la infancia a la antropología posibilita discutir aspectos metodológicos del enfoque etnográfico, en cuanto se considera a los niños como interlocutores válidos, capaces de expresarnos sus “puntos de vista” independientes de los adultos. Diversas etnografías y estudios contemporáneos con y sobre la niñez dan cuenta de que es posible producir un saber antropológico recuperando sus sentidos y perspectivas sobre el mundo social, seguramente diferente, pero no inferior a los de los adultos (Milstein, 2006; Hernández, 2019; Szulc, 2015; Cohn, 2005; Cussiánovich, 2018; Liebel, 2016; Morales y Magistris, 2018). Pensar cómo acceder a sentidos con niños que todavía no hablan sin caer en la simple observación descriptiva y naturalista de las conductas se convierte en un desafío.
En este capítulo he intentado dar cuenta de cómo realicé el trabajo de campo y las formas en que se han construido los datos, poniendo especial atención en las tensiones y las preguntas que supone un abordaje antropológico con bebés y niños pequeños.
Como señalé, pude acceder a sus puntos de vista en la medida en que logré estar disponible corporalmente, jugar, seguir sus tiempos e itinerarios. Además, diversificar los modos de comunicación disminuyó la complejidad que originariamente me significaban la ausencia del lenguaje y la edad. En la interacción cotidiana, y en situaciones concretas, observé diversos modos de comunicación, los cuales me acercaban a cómo experimentaban las propuestas de los jardines, lo cual me eximió de sentarme a observar y clasificar conductas en las salas.
Asimismo, dos de los interrogantes con los que he iniciado el trabajo de campo –¿cómo y qué modalidad de organización y/o trabajo con niños asumen los jardines comunitarios y populares del MPLD desde lo que denominan una “praxis pedagógica prefigurativa”? y ¿de qué modos los niños experimentan ese proceso y las representaciones sobre niñez que se construyen y ponen en juego en el proyecto educativo?– fueron pasibles de ser indagados y problematizados a partir de los aportes de la antropología de la infancia y los estudios contemporáneos con y sobre los niños. Ambas contribuyeron a que concibiera la niñez como una categoría de análisis social, posible de conocerse en las tramas y relaciones sociales en las que se inscribe, lo cual amplió los escenarios, las relaciones y situaciones (dentro y fuera de los jardines) donde se desarrolla la idea de prefiguración.
1. La primera vez que utilice una categoría nativa la resaltaré en bastardillas.
2. Las referentes manifiestan que el mejor modo de transmitir a las familias la forma en que conciben a las infancias es que vean cómo las educadoras abordan el juego, las situaciones de conflicto, las emociones de los niños. Del mismo modo, ver interactuar a las familias les permite acercarse a las formas en que estas piensan la crianza. Los únicos momentos en que piden que no estén los niños son durante las entregas de los relatos y las conversaciones en las que quieren compartir observaciones particulares de sus hijos.
3. Se llama “inicio” al período de ingreso de un niño a un jardín; usualmente es conocido como “la adaptación”.
4. Siempre esperé que fueran los niños quienes propusieran formas de interacción. Nunca llevé materiales, propuestas o juegos para provocar “sus participaciones”.
5. El jardín Barracas Una y Otra Vez estaba sin referente porque recientemente se había jubilado. Consideramos que era complejo y disruptivo pedirles un encuentro en un período de transición, próximo al cierre del ciclo lectivo.
6. El Jardín de Teresa (Chacarita) y el Globo Rojo (Soldati), por ser los primeros en constituirse, son los que reciben practicantes, visitas e investigadores de educación superior.
7. Asambleas con las familias, elaboración y entrega de registros, festejos de los aniversarios de los jardines, fiestas de cierre del año, salidas al Parque de la Ciudad, participación en algunas marchas.
8. Laura, la referentes de Luces, se encargaba de escribirme e invitarme a situaciones a las que consideraba que yo debía participar: entrega de relatos a las familias, festejo del aniversario del jardín, cierre del año, asamblea de fin de año, charlas con referentes en las cuales me suministraron documentación interna que usaban para trabajar entre docentes, ferias de ropa para recaudar fondos.
9. Jornadas de juegos en el Parque de la Ciudad (actividad donde todos los jardines y las familias se juntan los primeros jueves de cada mes), marchas por vacantes educativas, por pedido de urbanización de las villas de la ciudad y por trabajo –algunas se realizaron de manera conjunta con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Cetep)–, participación de educadoras en paneles o clases, destinados a estudiantes de formación docente.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.