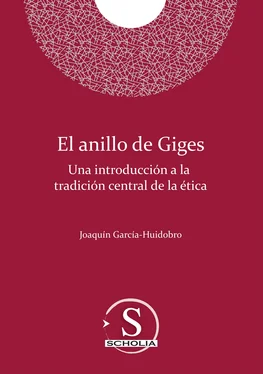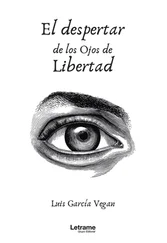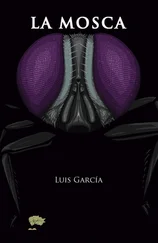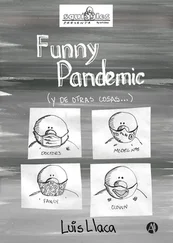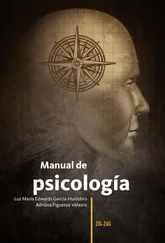Nada impide, por supuesto, que podamos justificar en términos más universales las acciones ya realizadas, propias o ajenas. En ese caso llegaríamos a establecer el o los principios que están detrás de ellas, cosa importante, pero eso no es lo mismo que determinar lo que mueve al agente en el caso concreto, a saber, la combinación entre un elemento desiderativo y uno cognoscitivo. En suma, la sola reflexión intelectual no basta para actuar: sin la intervención del deseo, como se dijo, la acción humana sería imposible. De ahí la importancia de la enseñanza aristotélica acerca del silogismo práctico, pues explicita el modo en que concurren los elementos racional y desiderativo, que hacen posible la acción. No es casual, entonces, que las personas que han tenido determinadas lesiones en la región lóbulo frontal del cerebro, donde está el fundamento orgánico de las emociones, se muestren incapaces de tomar decisiones, a pesar de que su razón funcione perfectamente y sean capaces de describir con detalle los cursos de acción que tienen ante sí. Su imposibilidad de involucrarse emocionalmente con una de las alternativas que se les presenta hace que queden sumidas en la perplejidad o tomen decisiones manifiestamente absurdas.15
El intelecto especulativo se hace práctico por su referencia a un fin que debe conseguir. Es decir, mientras la razón especulativa se refiere fundamentalmente al presente, la razón práctica está esencialmente abierta al futuro, apunta a conseguir un bien. Pero aquí el deseo de ese bien no es un deseo cualquiera, sino que ha de estar acompañado y dirigido por el intelecto, pues de lo contrario se contentaría con un bien aparente. Así, para muchas personas el solo hecho de conseguir lo que han deseado por largo tiempo (fama, riquezas) puede ser el comienzo de su ruina, porque hay formas racionales y formas no racionales del deseo. El mundo de la praxis, entonces, no es ajeno a la racionalidad. Por eso Aristóteles16 puede caracterizar a la elección del hombre como un “intelecto desiderante” o un “deseo intelectivamente mediado”.17
Como se dijo antes, la mayoría de las veces este silogismo no corresponde a un razonamiento que realizamos de modo explícito, reparando en cada una de sus premisas. Esto se debe a otro elemento con un papel trascendental en nuestra praxis y constituye una gran ayuda para actuar, a saber, los hábitos, que en el caso de ser buenos los llamamos “virtudes”. Debido a su importancia, más adelante serán analizados detalladamente.18 Pero aun en aquellas situaciones en las que decidimos, por así decirlo, intuitivamente, o sea, movidos por una virtud, estamos haciendo uso igualmente de nuestra racionalidad práctica. Es decir, esa acción es tanto o más racional que aquella que realizamos después de una detenida reflexión. Esta idea es expresada por Aristóteles con mucha claridad cuando dice que el virtuoso no actúa simplemente “según la recta razón”, sino “acompañado de recta razón”,19 porque lo que la virtud ha hecho en él es justamente enderezar el deseo de acuerdo con lo que la razón juzga como bueno, de modo que su deseo es ahora un “deseo racional” (boúlesis). Dicho de otro modo, en el caso del virtuoso existe una suerte de connaturalidad entre los elementos racional y desiderativo que concurren en la acción, una armonía entre cabeza y corazón que Aristóteles denomina “verdad práctica”,20 cuya posibilidad sería, lógicamente, inexistente si, como sostiene el emotivismo, la razón no tuviera una injerencia real en nuestra praxis.
Consecuencias pedagógicas
§ 25. Como corolario de lo anterior, podemos añadir que la cuestión de si existe un orden moral no creado por nosotros, capaz de actuar como punto de contraste de la validez de nuestras afirmaciones y actitudes no es poco importante, entre otros campos, por las consecuencias que tiene en el terreno de la educación. El grueso de la Tradición Central de Occidente, al admitir la existencia y cognoscibilidad de ciertos principios de justicia suprapositivos, es decir, criterios de conducta cuyo valor no depende de la ley o el consenso vigente, pensó siempre que era posible distinguir entre lo bueno y lo malo, y que esa distinción no estaba puesta sólo por la voluntad humana, aunque esa voluntad desempeñe un papel fundamental en la ética.
Cuando el que educa es una persona que reconoce la existencia de principios de justicia suprapositivos, cuyo valor no depende del acuerdo humano, no sólo está transmitiendo lo que considera mejor, sino que pone al alcance del alumno ciertos parámetros que le permiten evaluar la conducta del propio maestro. En este sentido, la actividad pedagógica así entendida es algo particularmente exigente.
¿Qué ocurre si no existen tales criterios, o qué pasa si el educador no los admite? C. S. Lewis, en La abolición del hombre, ha llamado la atención acerca de las consecuencias que derivan del relativismo ético en el campo pedagógico. Para decirlo brevemente, la principal es que la educación se transforma en manipulación. En efecto, la antigua educación formaba; la relativista simplemente condiciona.21 Inevitablemente, quien educa sobre una base relativista estará haciendo del otro alguien semejante a sus gustos o intereses, cosa que no sucedía en el caso de la Tradición Central, donde el maestro alcohólico puede dictar a sus alumnos una clase sobre la templanza, aunque eso signifique que sus estudiantes vayan a tener una pésima opinión sobre él. Así, quien educa sobre el trasfondo de la ley natural, entrega al alumno la posibilidad de contar con criterios de juicio que permitan dejar mal parado al maestro; al mismo tiempo, muchas veces transmitirá criterios que no coinciden con los gustos e “intereses” del educador. Podría pensarse que la educación relativista es plausible en la medida en que lo que se busca con ella es conseguir conductas que favorezcan el bien social; sin embargo, esta afirmación supone una obligación de perseguir ese bien, o una necesidad de adaptarse a las convenciones sociales, pero no parece que esa obligación y necesidad estén suficientemente justificadas desde posiciones relativistas.
El tema de la educación nos lleva también a otra distinción importante, la que se da entre la forma de adquirir un conocimiento y el fundamento del mismo. De ordinario adquirimos el conocimiento de las normas morales en el contexto de una comunidad educativa, como la familia o la escuela. El hecho de que hayamos debido aprenderlas de alguien en algún momento de nuestras vidas lleva a algunos a pensar que las normas morales mismas se fundamentan en ese proceso de aprendizaje, es decir, son un simple producto social y se fundan en el consenso. Pero, ¿no sucede lo mismo en otros terrenos? Así, también adquirimos las reglas matemáticas en la familia o en la escuela. Sin embargo, a nadie se le ocurriría afirmar que esas instituciones fundan las matemáticas. Ellas únicamente son relevantes a la hora de adquirir determinados conocimientos; la fundamentación de los mismos, en cambio, va por otro lado.
En suma, la superación del emotivismo exige entender que la razón, además de constatar, tiene una vertiente práctica. O sea, es capaz de guiar la acción humana hacia lo que plenifica al hombre. De este modo, cabe afirmar que los juicios morales son, o pueden ser, juicios racionales, y que, por tanto, la ética es posible.
1Cf. B. Spinoza, “Ética”, en Obras completas. Ética y tratados menores, Madrid, Ediciones Ibéricas, 1971, pp. 130-131.
2Cf. D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 632-633. Énfasis añadido.
3Cf. § 13.
4Cf. R. Spaemann, Crítica de las utopías políticas, Pamplona, eunsa, 1980, pp. 191 y ss
5D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Tecnos, 2002 (ed. de F. Duque), p. 634.
Читать дальше