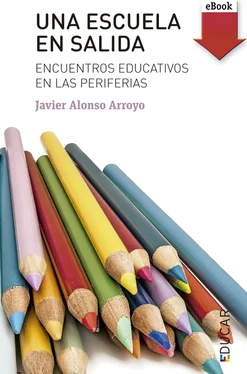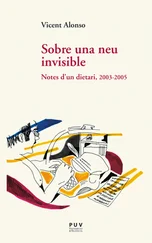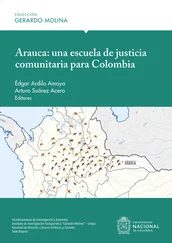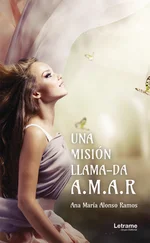La realidad de «exclusión social» debe entrar en la reflexión y la práctica de cualquier proyecto educativo integral. Esta es la opción que tiene la escuela popular, que nace no solo para romper el destino de los excluidos, sino para eliminar la mentalidad que genera desigualdad e injusticia social. Es aquella que se configura institucionalmente desde la solidaridad.
Se debe poner a los alumnos en contacto con figuras y contextos vulnerables de la realidad social, para que tomen conciencia crítica de estas situaciones y aprendan a sensibilizarse y comprometerse personalmente en la resolución de las mismas. En una alocución del 21 de noviembre de 2015, el papa Francisco comentaba que «los pobres nos enseñan los desafíos de una realidad que nosotros desconocemos».
Para dialogar en grupo
1. Identifica qué situaciones de exclusión social se pueden dar entre los alumnos y el personal de la escuela.
2. ¿Qué propuestas concretas hace tu escuela para sacar adelante a los alumnos con dificultades de aprendizaje y de adaptación social?
3. Identifica en el entorno del colegio (barrio, ciudad) cómo se hace visible la exclusión social y qué instituciones se encargan de ayudar a los marginados.
4. ¿Cuáles serían las causas principales de la exclusión social dentro y fuera de la escuela?
5. Narra alguna experiencia de contacto con la realidad amarga de la pobreza.
AL VERLO SE COMPADECIÓ.
LA MIRADA COMPASIVA
El sacerdote, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio; al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, al verlo, se compadeció (Lc 10,31-33).
Calasanz había tenido la oportunidad de ver muchas realidades de sufrimiento en su propia familia y en las comunidades rurales a las que atendió en sus primeros años de sacerdocio. Ya en Roma visitó con frecuencia muchos hogares tocados por la miseria y la enfermedad. En una sociedad como la europea del siglo XVI era imposible caminar unos metros sin tropezarse con indigentes, niños de la calle y delincuentes.
Algo le sucedió interiormente en el mortuorio de la mamá de Gianluca que le cambió su percepción sobre la realidad de la pobreza. El niño le recordó con cariño el momento en que visitó a su mamá en el lecho de muerte, y se quedó profundamente impresionado por la miseria en que vivían los niños sin el cariño de una madre.
Calasanz puso nombre a la pobreza: Gianluca, Pierino, Mario, Patricia... Ya no eran unos pobres más a los que visitaba semanalmente; eran personas con rostro, con una historia concreta de sufrimiento y desamparo. A partir de esta visita ya no pudo pasar más de largo, se detuvo y se compadeció de los niños.
Muchas personas pasan delante de los que han sido «apaleados» y dejados en las cunetas de los caminos, pero no se inmutan. No interpretan que el herido abandonado es una llamada a dar una respuesta. Pasan de largo como espectadores sin percibir su sufrimiento.
¿Cuántas veces el príncipe Moisés vio el dolor de su pueblo esclavo en Egipto? Pero llegó un momento en el que vio cómo un capataz golpeaba a un hebreo, y tanta fue su indignación que mató al egipcio (Ex 2,11-12). Tanto le dolió la injusticia que lo sacó de la indiferencia en la que estaba. Ya en su exilio en el desierto escucha la voz que salía de la zarza ardiente: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces; pues conozco sus angustias» (Ex 3,7). Dios tiene presente el sufrimiento de su pueblo y está dispuesto a liberarlo. Jesús, el «nuevo Moisés», también se compadece de la multitud, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma (Mc 6,34).
La parábola del buen samaritano representa la mirada compasiva de Dios ante los excluidos por causa de la injusticia. Es un relato que ayuda a profundizar sobre el modo en que las personas ven, perciben e interpretan la realidad; especialmente la de los marginados de la sociedad. Muestra dos miradas diferentes: el sacerdote y el levita pasan de largo ante la persona herida, porque su ideología les dictaba que el herido era alguien impuro al que habían de evitar. Sin embargo, el samaritano lo ve con ojos diferentes, porque no tiene prejuicios ideológicos; lo mira como una persona con dignidad necesitada de ayuda.
La ideología –intereses, ideas, valores, creencias– son las lentes a través de las cuales se percibe la realidad. El sacerdote y el levita están cegados por una ideología que les distorsiona la mirada, de modo que no ven el dolor ajeno.
Posiblemente, el sacerdote no vio lo sucedido, ya que pasa de largo y no reconoce al apaleado al borde del camino. Tampoco puede estar seguro de que el hombre herido sea un vecino conocido, ya que no puede ser identificado, y ni siquiera se detiene. Si la persona tirada en el camino está muerta, el sacerdote podría correr el riesgo de contaminarse. Si se contamina, no puede recoger, distribuir y comer de los diezmos, y su familia y siervos sufrirían las consecuencias con él. El levita, que es de una clase social más baja, posiblemente se desplazaba a pie. Tal vez vio al sacerdote delante de él y pudo haber pensado: «Si el sacerdote continuó, entonces yo también debo hacerlo».
Tal vez ellos podrían temer por su propia seguridad. ¿Y si alguien los veía con la persona desnuda y herida y reportaba a los oficiales que el sacerdote y el levita habían cometido un crimen contra esa persona? Lo mejor era cuidar la reputación.
Para José Laguna, la ideología que provoca la indiferencia frente al dolor humano es la mentalidad neoliberal, que invisibiliza a las víctimas apartándolas de la sociedad productiva: «La ideología neoliberal que, de facto, conforma las cosmovisiones de nuestras democracias occidentales tiende a invisibilizar a las víctimas. El capitalismo salvaje justifica la existencia de pobres en un contexto de sobreabundancia como un desajuste inevitable del sistema que se puede resolver con recursos asistenciales y políticas de control social» 18.
En su reflexión señala las tres vendas que impiden ver la realidad de la exclusión: la venda de la complejidad, del presente absoluto y del consumismo.
La venda de la complejidad. La economía es muy compleja y no es posible cambiarla fácilmente. Está demostrado que, para que exista crecimiento económico global, se debe mantener la ley de la oferta y la demanda, lo que conlleva necesariamente desigualdad e injusticias. Así como existe basura tóxica de una fábrica, también el complejo sistema fabrica «excluidos», que son un mal menor.
La venda del presente absoluto. El neoliberalismo tiene la pretensión de ser el orden pleno y definitivo, porque es el modelo que mejor ha funcionado en la historia. La misma mentalidad se preocupa de maquillar el paisaje de una sociedad y esconder a los pobres para que no resulten incómodos.
La venda del consumismo. El capitalismo salvaje no sabe de personas, ciudadanos, solo conoce consumidores. En la sociedad del consumo, quien no puede comprar sencillamente no existe. Y si el mercado se preocupa de los pobres es por un tema de publicidad; por tanto, para vender más.
Tanto el sacerdote como el levita están como anestesiados e insensibles ante el dolor ajeno y no se sienten vinculados al herido. Así es buena parte de los sistemas educativos fundamentados en una cultura del bienestar y el mercantilismo, que ignora el compromiso educativo para incluir a los pobres en el discurso y la práctica educativos.
El samaritano tiene una mirada creyente de la realidad. Ante todo, ve en el herido una persona con una dignidad que está necesitada de ayuda. No se cuestiona sobre su raza, su nacionalidad y su religión. El herido es una persona con dignidad, la misma imagen de Dios herida por el pecado. Jesús lo explica con claridad: «Lo que hicisteis a uno de estos más pequeños a mí me lo hicisteis» (Mt 25,4). El «excluido» –hambriento, sediento, enfermo, encarcelado– es la misma presencia de Jesús en el mundo.
Читать дальше