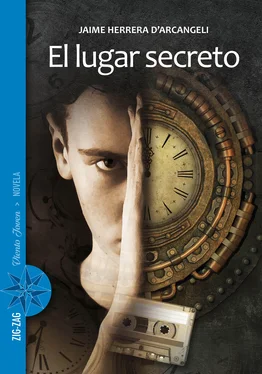Jaime Herrera D'Arcangeli - El lugar secreto
Здесь есть возможность читать онлайн «Jaime Herrera D'Arcangeli - El lugar secreto» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El lugar secreto
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El lugar secreto: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El lugar secreto»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
El lugar secreto — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El lugar secreto», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Él era profesor de historia y siempre decía que el pasado era vital, pues representaba las raíces del mañana.
La ropa de los fardos –en su mayoría de mujer– estaba bastante azumagada y pasada de moda, así que no se podía regalar, y la maleta vieja con las chapas oxidadas fue todo un enigma pues estaba con llave y por su peso se notaba que tenía cosas dentro.
El espejo trizado no le llamó la atención a mi papá y no me atreví a contarle mi teoría sobre el origen de la humedad porque él no era supersticioso; así que continuó abandonado en el entretecho.
Mi papá pintó de blanco el living-comedor con ayuda de un rodillo, y fue como si la mancha de humedad nunca hubiera existido.
La curiosa inscripción “Enid D estuvo aquí” permaneció en el desván y me pregunté si la maleta que no se podía abrir le habría pertenecido y por qué la había dejado atrás al irse de la casa.
Estaba seguro de que Enid –un nombre curioso, pero igual muy bonito– había sido una adolescente como yo, pero si los discos ochenteros del entretecho eran suyos, ahora debía tener unos cuarenta y muchos años.
Me llevé la maleta café a mi pieza, preguntándome qué sorpresas encerraría.
No tuve mucho tiempo para divagar al respecto, porque la casa nos empezó a demandar bastante trabajo. Descubrimos que el cálefon no funcionaba y costó un mundo y la mitad de otro hallar un repuesto que le sirviera. Además, pasamos un fin de semana entero pintando el frontis de un tono damasco pálido que a mí no me gustó nada, pero a Luna sí porque lo había escogido ella.
Mi papá estaba empeñado en darle el gusto en todo, quizás para compensarla por haberla apartado de sus amiguitas del bloque de departamentos. La cortina de la ducha del baño que compartía con ella quedó con un diseño de pececitos bastante infantil.
Me ofrecí a pintar de azul el buzón de madera. Con un par de brochazos los pájaros desvaídos quedaron en el olvido. Silbando mientras aplicaba una segunda capa, noté que dentro había un sobre amarillo y alargado, sin destinatario ni remitente.
Lo abrí. Contenía una llave pequeña y brillante.
“¿La llave de qué?”, me pregunté. El sobre era nuevo, pero la llave, que parecía haber sido pulida hace poco, estaba desgastada. Me sentí observado y levanté la vista: la calle estaba desierta.
Yo y mi imaginación.
–¿Crees que sea una broma? –preguntó Ram por el Facetime.
–Capaz. En la cocina hay una alacena con cerradura, pero está abierta y además la llave no le hace.
–Y si el sobre es nuevo, eso quiere decir que lo dejaron hace poco... –comentó mi amigo.
Acababa de contarle a Ram lo del mensaje de Enid en la pared del entretecho y del extraño espejo trizado que parecía desprender humedad.
Y además estaba el asunto de la maleta...
–¡Espera un poco! –salté y por poco dejé caer mi celular.
Con una fuerte palpitación en el pecho, corrí a sacar la maleta café del clóset donde la había guardado. La deposité sobre la cama, donde le diera bien la luz. Introduje la llave en uno de los cerrojos y este cedió. Hice lo mismo con el otro...
–¿Qué pasa, Pascual? –preguntó Ram desde la pantalla.
Abrí la maleta. Estaba repleta de objetos curiosos. Un paraguas amarillo con mango verde, un tigre de madera con rayas negras brillantes, una colección de cintas para el pelo, una especie de rosario confeccionado con pétalos de rosa, una armónica con diseño de nubes y un cuaderno con dibujos de mariposas de colores en la tapa.
Los tesoros de Enid D.
Hojeé el cuaderno. Estaba lleno de caricaturas y anotaciones confusas escritas con una letra irregular. Algo escapó de entre sus páginas y cayó al suelo. Era una foto de cámara Polaroid, de esas que estuvieron muy de moda en los 80. La recogí. Una chica de pelo largo color de fuego sonreía despeinada haciendo el signo de la paz a la cámara. Tras ella y a la distancia se veía un carrusel de caballitos como los de los parques de diversiones.
La chica no estaba sola; a su lado un muchacho sonreía nervioso, como si lo hubieran sorprendido donde no debía estar.
Mi corazón dio un salto y por dos segundos me olvidé de respirar.
El chico de expresión asombrada era idéntico a mí.
Capítulo 3
Llega un ramo de crisantemos
–Ná que ver. Se parecen un poco pero este tipo tiene el pelo más corto. Y esa polera que tiene... Yo conozco toda tu ropa y nunca te he visto una parecida... ¡Él tiene buen gusto! –rió Ram.
Estábamos en el recreo del colegio donde le acababa de mostrar la Polaroid de Enid (presumía que era ella) posando junto a mi doble del pasado.
La polera era color azul piedra y como el chico se encontraba un poco inclinado hacia al lado (la foto casi parecía una selfie), apenas se distinguían un par de eses en mayúscula impresas en el pecho.
–¿Tú opinas? –pregunté, más tranquilo. Casi no había dormido del susto. A lo mejor, no nos parecíamos tanto como creí. Me enfoqué en la foto. Quizás tenía los ojos un poco más juntos.
–Y si fuera igual que tú... ¿Cuál es el problema? Hay teorías científicas que dicen que todos tenemos un gemelo en algún lado. Hasta yo, si es que diosito pudo armar tanta galanura viril dos veces –se carcajeó Ram, balanceando su silla de ruedas.
Lo de Ramón no era resultado de un accidente automovilístico como en las historias dramáticas que cuenta la tele. Mi amigo se contagió de una enfermedad llamada poliomielitis cuando sus papás –que son lingüistas– trabajaban durante un programa de intercambio en un pueblo de Asia.
Ram era muy chico y siempre decía que no echaba nada de menos el poder caminar. Su silla (“que costó un millón de dólares”, según él) era eléctrica y lo llevaba adonde quería. Además de ser el más inteligente de nuestro curso (y yo creo que de todo el colegio) era también el más popular por sus chistes y su simpatía. “Bien livianito de sangre”, opinaba siempre mi padre.
–Pero esto no explica por qué alguien me hizo llegar la llave de la maleta café –insistí.
Eso es lo que más me intrigaba. Alguien nos tenía muy vigilados y sabía que habíamos estado en el entretecho.
–Esa es una buena pregunta –comentó Ram.
–¡Eso siempre se dice cuando la respuesta es como el hoyo! –añadí.
Sonó el timbre del fin del recreo. Apareció el señor Jara, inspector del colegio y me dio una mirada reprobatoria.
–¡Ese pelo, señor Barraza!
El señor Jara antes había sido carabinero y su norma era que los estudiantes varones llevaran el pelo corto y muy ordenado porque éramos “el rostro del colegio”. A las niñas no las dejaba usar anillos ni pintarse las uñas y menos usar maquillaje.
Con lo de la mudanza, se me había olvidado pasar por la peluquería. Y la verdad es que lo tenía un poco largo.
–¡Hoy día sin falta me lo corto, señor! –contesté, con tono de conscripto.
–Más le vale. Si no, mañana no me entra al establecimiento –replicó, dirigiéndose a la inspectoría con su caminar de pato.
Ram hizo un saludo militar y susurró “Heil, Hitler”, con una risita que pronto se convirtió en carcajada.
–¿Sabes lo que necesitas para relajarte? ¡Una súper mega party en tu casa nueva! –afirmó.
Le encontré muchísima razón.
Llegué tarde a mi casa porque los martes teníamos laboratorio de química. En la mesita de entrada habían colocado un ramo de crisantemos morados.
Mi papá había pasado a buscar a Luna al colegio y le servía leche con chocolate en el comedor.
–¿Y esas flores? –pregunté, dejando la mochila en una silla. Nuestro florero siempre estaba pelado porque mi papá no era de esa onda. A la que le gustaban las flores era a mi mamá.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El lugar secreto»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El lugar secreto» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El lugar secreto» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.