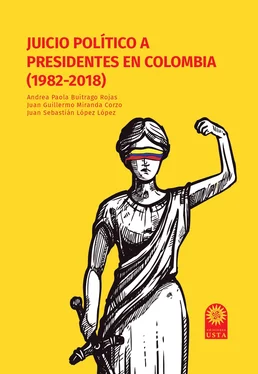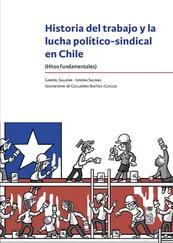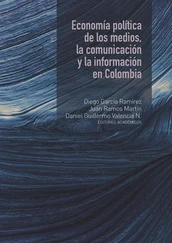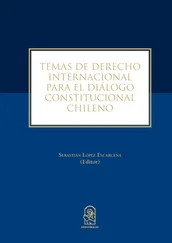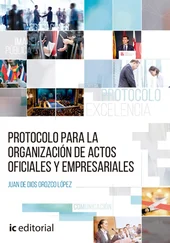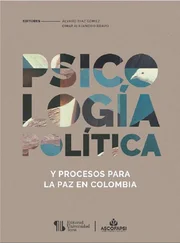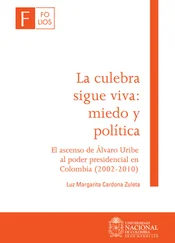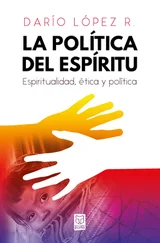Este escenario refleja las dificultades que pueden tener los juicios políticos en el ordenamiento jurídico colombiano, al quedar en manos de la Cámara la decisión de iniciar una investigación y el desarrollo posterior a cargo del Senado. Con ello, de acuerdo con las declaratorias de inexequibilidad, existe la dificultad política de situar esta tarea en unas pocas manos, desconociendo el sentido y fundamento de la figura en la soberanía popular. A pesar de desarrollarse una votación por parte de la Cámara y del Senado en pleno en el marco de un juicio político y aun cuando se desplegó el principio de publicidad de la votación, puede verse desde un punto de vista el fraccionamiento del ejercicio de la democracia y del control popular que puedan hacer los ciudadanos sobre los funcionarios con fuero constitucional.
En el caso de juicios políticos contra presidentes, el panorama parece más desesperanzador, ya que esta regulación no brinda una única explicación a la decisión de acusar e investigar, sino que también sitúa la soberanía popular del control político de una función judicial en una respuesta que termina por obedecer a condiciones políticas. Tal resultado puede observarse en el desarrollo de la regulación colombiana que permite entender cómo en el interior de nuestro escenario jurídico tan solo hemos tenido como recuerdo el juicio político del expresidente Gustavo Rojas Pinilla, la investigación y archivo en contra del expresidente Samper Pizano y la ausencia de la práctica actual de esta figura. Siguiendo a Pérez-Liñán, “por una parte, un Congreso partidario puede proteger al jefe del ejecutivo aun cuando —como en el caso de Colombia— hay razones importantes para llevar a cabo una investigación detallada” (Pérez-Liñán, 2009, p. 215).
En el mismo sentido, el trabajo de Germán Lozano Villegas, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, titulado “Control político y responsabilidad política en Colombia”, llega a la misma conclusión:
Se puede afirmar que el juicio político no constituye una figura de control en sentido estricto ya que este último persigue una responsabilidad del gobierno por sus actuaciones en términos de conveniencia y oportunidad política y no por situaciones individualmente consideradas que involucran una sanción por la ruptura o desconocimiento del orden constitucional, como sí lo supone la destitución en el juicio político. (2009, p. 231)
Sin embargo, en cuanto a la relación de estos órganos en el juicio político, Carpizo anota con claridad:
La responsabilidad del presidente exigida a través de un juicio implica fundamentalmente un problema político: un enfrentamiento total y frontal entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, teniendo este último la interpretación de la extensión de las cláusulas por las cuales se le exige la responsabilidad del presidente. […] En todo caso, en nuestra opinión, el tema de responsabilidad política del presidente, a modo de propuesta, debería contar con participación popular. Ello quiere decir que si bien el Congreso tiene facultades para valorar la situación del presidente frente a un punto determinado, la definición definitiva debe estar en manos del electorado: finalmente, la responsabilidad se tiene frente a quien le brindó la investidura. (Carpizo en Lozano, 2009, pp. 243-244)
El desarrollo de nuestra investigación buscó aportar a las preguntas b.7 y b.8 de la Solicitud de opinión consultiva convocada por la honorable Corte IDH desde el caso de Colombia, donde el juicio político contra el presidente es una figura de tácticas y estrategias políticas y no una institución eminentemente jurídica de control popular. La ausencia de juicios políticos ha implicado la violación del derecho a la participación política y de los derechos colectivos y políticos de los ciudadanos en un marco democrático que abarca desde los años ochenta hasta la fecha actual, y no ha permitido ejercer este tipo de control. De esta manera, se ha identificado la necesidad de regular la materia de acuerdo con la solicitud que elaboró la CIDH, la cual, posteriormente, obtuvo una nueva negación sobre esta figura en su regulación y en la continuidad del Amicus Curiae, Esto representa un escenario de necesaria reflexión desde una perspectiva tanto política como jurídica. lo cual motiva este estudio a partir del caso de Colombia, en consideración de lo expuesto por el Alto Tribunal Internacional, cuyo análisis de los juicios políticos en el continente merece un examen caso por caso.
1Inscrita en la línea de investigación “Debates éticos, políticos y jurídicos contemporáneos” del Ieshfaz, de la Universidad Santo Tomás.
2Por su parte, la revocatoria es un mecanismo de control político que tiene como objetivo sacar de su cargo a gobernantes de diferente rango. Este mecanismo funciona en países como Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá y Colombia. En Bolivia, la revocatoria incluye la posibilidad de sacar al Presidente de su cargo, sin embargo, en Colombia solo incluye a gobernadores y alcaldes (Eberhardt, 2013). Aunque no es el tema central de nuestra investigación, es importante prestar atención a la revocatoria como mecanismo de control político, puesto que esta medida incluye una forma de democracia directa o participativa que se diferencia del juicio político como una forma de democracia representativa (sin contar el pedido de juicio político por parte de la gente a través de la protesta social). Para profundizar en la revocatoria presidencialista y regional, puede verse el trabajo en perspectiva comparativa de Eberhardt (2013), Serrafero y Eberhardt (2016) y Welp (2013) y los estudios de Blancas (2013) y Márquez (2013), quienes tratan el caso de Perú.
3A diferencia de otros lugares en Latinoamérica en donde el juicio político solo puede ser aplicado en el periodo de gestión del presidente.
El juicio político: teoría e historia en Latinoamérica
A lo largo de los siglos XX y XXI, los países latinoamericanos han vivido grandes cambios en torno al surgimiento y la formación de sus democracias. El establecimiento de dictaduras, la transformación de sistemas semidemocráticos, la creación de democracias 1y la inestabilidad y crisis presidenciales han impreso una dinámica compulsiva en el ambiente político de la región.
Los estados latinoamericanos han habitado en escenarios de constantes crisis de gobernabilidad cuyo desarrollo desembocó en la década de los setenta, en un patrón de democratización que siguió fortaleciéndose hasta el siglo XXI, pese a que los países de la región han estado estancados en bajos índices democráticos. Con la formación de la democracia en varias naciones, el juicio político llegó a las constituciones presidencialistas como un mecanismo para juzgar al presidente o a la presidenta y permitir la interrupción de su periodo de gobierno 2. Los congresos tienen facultades para solicitar la salida del líder del Ejecutivo cuando lo consideran necesario, usualmente ubicados en un escenario de crisis política, económica o social.
En efecto, el uso del juicio político hay que situarlo en un contexto de crisis presidencial, en la que los presidentes pueden experimentar una búsqueda de supervivencia en el gobierno y el enfrentamiento a su inminente salida. La interrupción presidencial a través de medios “legales” puede darse por renuncia, declaración de incapacidad o por juicio político 3(Pérez-Liñán, 2018); quien renuncia se anticipa a la ejecución de un juicio político. La interrupción presidencial o salida anticipada puede darse por múltiples causas que abarcan diferentes factores políticos como problemas institucionales, motivos económicoso por presión social con movilizaciones, causas que guardan una estrecha relación con las causas del juicio político: “los diversos tipos de interrupciones presidenciales pueden implicar diferentes consecuencias para los regímenes presidencialistas, aunque puedan compartir las mismas causas” (Marsteintredet, 2008, p. 34) 4.
Читать дальше