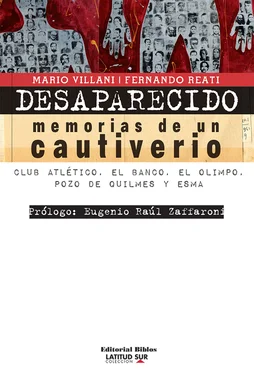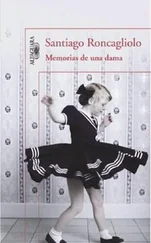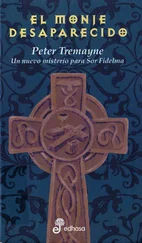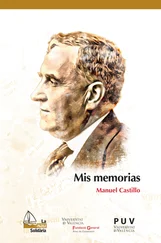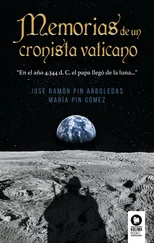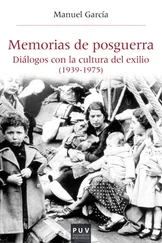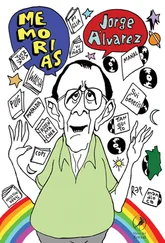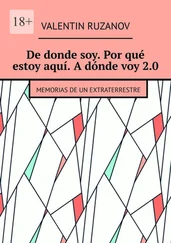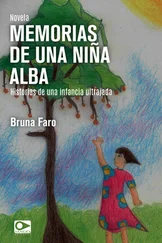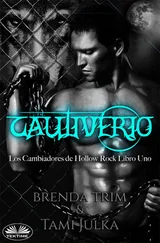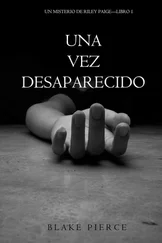En el exterior, Villani viajó a Madrid en septiembre de 1997 para servir como testigo en el Juzgado de Instrucción N° 5 del juez Baltasar Garzón, cuyas investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad condujeron a las acusaciones internacionales contra los ex dictadores Jorge Rafael Videla de la Argentina y Augusto Pinochet de Chile. En junio de 1998 viajó a Roma para testimoniar ante el juez de instrucción Claudio D’Angelo en la Segunda Corte de Apelaciones por el caso de los desaparecidos de origen italiano en la Argentina, aunque su presentación se pospuso para marzo del año siguiente por distintos motivos. En esa ocasión participó como conferenciante en un taller sobre los desaparecidos italianos en el auditorio de San Carlos de la Universidad de Milán, y en un coloquio en Turín sobre la Operación Cóndor. En septiembre de 2000 volvió a Italia, esta vez como testigo de la Fiscalía en el juicio por los desaparecidos de origen italiano en la Corte Criminal de Roma (Rebibbia), y sus declaraciones ayudaron a condenar a cadena perpetua in absentia a los generales Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros. En septiembre y octubre de 2001 viajó a Francia como testigo de la Fiscalía en el Tribunal de la Grande Instance de París, en un juicio por la desaparición de dos hermanos de nacionalidad francesa, Pablo Daniel y Rafael Arnaldo Tello, a quienes conoció en el centro clandestino de detención el Banco. En febrero de 2005 regresó a España como testigo de la fiscalía en el juicio de la Audiencia Nacional de Madrid contra el ex capitán naval Adolfo Scilingo por su participación en los vuelos de la muerte, con el resultado de una condena a 640 años de prisión.
A esta ocupadísima agenda como testigo se le suma el hecho de que la historia de Villani se ha mencionado muchas veces en ensayos y películas documentales sobre el terrorismo de Estado en Argentina. En A Lexicon of Terror. Argentina and the Legacies of Torture (1998), la escritora estadounidense Marguerite Feitlowitz incluye una larga entrevista con Mario y su esposa Rosita (71-88). En ESMA . Fenomenología de la desaparición (2004), el ensayista y profesor de filosofía Claudio Martyniuk menciona su cautiverio en la ESMA (16). Eduardo Anguita lo nombra repetidamente en Sano juicio de 2001 (316-318, 321, 322, 324, 327, 333-334), y lo mismo hace el conocido periodista Horacio Verbitsky en El silencio de 2005 (130, 131, 132 y 141). En Italia, su historia aparece mencionada en El Tano. Desaparecidos italiani in Argentina (2000), de Carlo Figari (191-196). En la versión electrónica de El País de Madrid, un artículo del novelista argentino Tomás Eloy Martínez, “El Olimpo del horror”, ofrece una semblanza de Villani como testigo en los juicios (2006). En el cine documental, aparecen referencias a él en Montoneros, una historia (Andrés Di Tella, 1995) y Prohibido (Andrés Di Tella, 1997), en el film francés Tortionnaire (Frederic Brunnquell y Pascal Vasselin, 1998) y en The Disappeared (2007) del estadounidense Peter Sanders. En Garage Olimpo (1999), el director ítalo-argentino Marco Bechis combina libremente elementos de varios campos clandestinos que existieron en Buenos Aires y basa uno de sus personajes en Mario Villani, quien además fue asesor histórico del director
Son demasiadas las cuestiones políticas, éticas y filosóficas que trae a luz el testimonio de Villani como para enumerarlas todas. En su relato se pregunta una y otra vez cuáles son los límites de la supervivencia, en qué punto la colaboración de un prisionero con el mantenimiento del campo se hace inadmisible, y cómo es posible que torturadores y torturados a veces mantengan un diálogo o incluso jueguen un partido de ajedrez. El lector puede sacar sus propias conclusiones; yo sólo quiero señalar aquí cuál ha sido mi propio aprendizaje a lo largo de estos años de familiarizarme con su historia. He mencionado el capítulo “La zona gris” de Primo Levi sobre sus experiencias en Auschwitz, y nada mejor que la expresión “zona gris” para intentar definir lo que significa sobrevivir en un campo de exterminio: los dilemas morales cotidianos, la falta de respuestas claras ante situaciones de vida o muerte, la galería de seres humanos confrontados con situaciones para la mayoría de nosotros impensables. En Los hundidos y los salvados , Levi sostiene que la experiencia límite de los campos impide dividir tajantemente a las personas entre ellos y nosotros, amigos y enemigos, porque la frontera entre víctimas y verdugos se desdibuja: “El enemigo estaba alrededor, pero dentro también, el «nosotros» perdía sus límites…” (33). Levi se niega asimismo a condenar moralmente a quienes hicieron lo impensable para sobrevivir en los campos nazis (“Es un juicio que querríamos confiar sólo a quien se haya encontrado en condiciones similares y haya tenido ocasión de experimentar por sí mismo lo que significa vivir en una situación apremiante”, 38). Cuando habla de los que trabajaban como mano de obra esclava, integraban los Sonderkommandos encargados de las cámaras de gas y los hornos crematorios o incluso actuaban de Kapos , sostiene que todos fueron víctimas de un régimen que posibilitó semejante aberración: “La culpa máxima recae sobre el sistema, sobre la estructura del Estado totalitario” (38).
La prudencia de Villani al juzgar lo menos posible es paralela a la de Levi. Según el escritor italiano, no debemos buscar en los prisioneros “el comportamiento que se espera de los santos y de los filósofos estoicos” (43), y en su relato Villani revela la humanidad subyacente aun en los actos más deleznables. En Auschwitz hubo quienes extendieron su vida unos pocos meses más haciendo el trabajo infernal de los Sonderkommandos , pero “nadie está autorizado a juzgarlos, ni quien ha vivido la experiencia del Lager ni, mucho menos, quien no la haya vivido” (Levi, 52). Sin embargo, el juicio moral sobre los sobrevivientes es algo que abunda en la Argentina. En La mujer en cuestión (2003), una novela de la cordobesa María Teresa Andruetto, un informe burocrático sobre una mujer que sobrevivió a su paso por un campo de concentración (presumiblemente La Perla) reproduce las sospechas de sus vecinos: ¿qué hizo en el campo? ¿Tuvo allí un hijo? ¿Tuvo que ver con el arresto y la muerte de su amigo? Más inculpatorio aún es el hecho de que el “por algo habrá sido” de los vecinos, cuando la mujer desaparece, se convierte en un “por algo habrá salido” cuando vuelve con vida del campo. En una ilustración perfecta de la expresión que dice “maldito si lo haces, maldito si no lo haces”, la sociedad la condena antes y después:
Aun en la actualidad, Eva tiene que oír comentarios, como hace años oyó insultos [...] Desde entonces, “comunista” y “puta comunista”, primero, y años después “traidora”, “botona” y otras expresiones de parecido calibre... (Andruetto, 34)
El tema de la condena a los sobrevivientes por ser sospechosos de colaboración aparece tempranamente en la ficción argentina. En la novela de Miguel Bonasso Recuerdo de la muerte (1984), basada en la historia real de un ex diputado de la Juventud Peronista que logró escapar de la ESMA, una de las escenas culminantes es cuando el protagonista arriba al centro clandestino y descubre horrorizado que muchos de sus compañeros, que creía muertos, están trabajando como mano de obra esclava. Ya en 1982, no terminada aún la dictadura, el historiador británico Richard Gillespie se había referido a este fenómeno en su concienzudo estudio Soldiers of Perón, Argentina’s Montoneros (publicado luego como Soldados de Perón: los Montoneros ), donde anotaba: “Dentro de la ESMA, algunos prisioneros consiguieron idear una estrategia que, durante el período 1977 a 1979, les salvó la vida. Simulando colaborar con sus apresadores de la Armada, escaparon al destino de la gran mayoría” (301). Más tarde, al cumplirse el vigésimo aniversario del golpe militar, la novela de Liliana Heker El fin de la historia (1996) abrió un largo debate al ficcionalizar la historia real de una ex guerrillera montonera que formó pareja con el oficial naval que la capturó y mató a su compañero. Más que sobre los méritos literarios de la novela, la polémica giró alrededor del significado de la “traición” de la mujer, y quizá tuvo que ver menos con la incapacidad de la protagonista de ser fiel a sus ideales que con el fracaso de una generación y la pérdida de las ilusiones.
Читать дальше