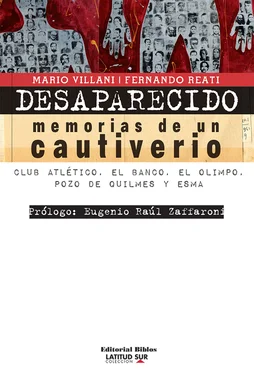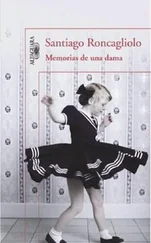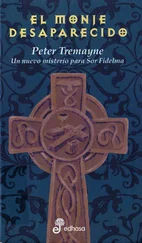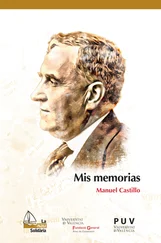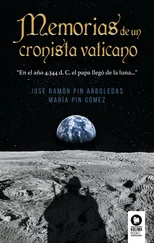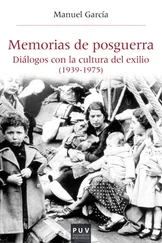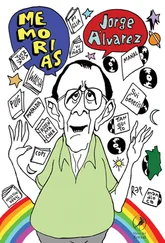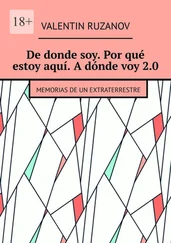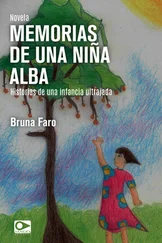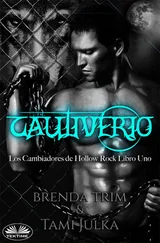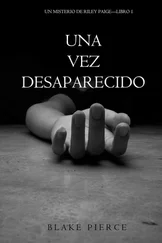Mis estudios de literatura latinoamericana y, en particular, del así llamado “género testimonial” me prestaron un modelo a seguir en el trabajo de entrevistar, escuchar y desgrabar las largas horas de charlas, y decidir qué incluir y qué no a partir de un constante proceso de discusión con Mario. Dos fueron los textos que me guiaron: Biografía de un cimarrón del etnógrafo cubano Miguel Barnet (1966), y Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia de Rigoberta Menchú y la antropóloga venezolana Elisabeth Burgos-Debray (1983). El primero consiste en el relato en primera persona de la vida de Esteban Montejo, un ex esclavo de ciento cuatro años que Barnet entrevistó en el hogar para ancianos de La Habana donde se alojaba. Barnet logra reproducir la voz y las vivencias de Montejo, un hombre que fue testigo de varias etapas cruciales en la conformación de la nación cubana: la esclavitud primero, su huida a los montes luego, la guerra de independencia contra España, la ocupación estadounidense y, ya hacia el final de su larga vida, la revolución. Se trata de un documento fascinante que nos remonta a la cotidianidad y las costumbres en las plantaciones de esclavos; pero es sobre todo el método seguido por Barnet (que en su introducción atribuye a “los recursos habituales de la investigación etnológica”, 15) el que ilustra las dificultades y los desafíos de escribir una historia como la de Mario Villani. Barnet señala que Montejo “nos contaba de una manera deshilvanada, y sin orden cronológico, momentos importantes de su vida [...] hemos tenido que parafrasear mucho de lo que él nos contaba. De haber copiado fielmente los giros de su lenguaje, el libro se habría hecho difícil de comprender [...] Indudablemente, muchos de sus argumentos no son rigurosamente fieles a los hechos. De cada situación, él nos ofrece su versión personal. Cómo él ha visto las cosas” (16-19). En pocas palabras, el proceso de grabar y luego transcribir las cintas magnetofónicas es apenas un primer paso: lo importante es cómo se negocia el territorio impreciso entre el recuerdo personal y lo histórico, entre el documento y lo literario. Por eso Barnet aclara: “Sabemos que poner a hablar a un informante es, en cierta medida, hacer literatura” (18).
En cuanto a Rigoberta Menchú, tras sus experiencias en Guatemala como activista indígena en los años 70, la muerte de sus familiares a manos de la represión y su huida al exterior para salvar la vida, se encontró en 1982 fortuitamente con la antropóloga Burgos-Debray, residente en ese entonces en París. Tras ocho días de grabaciones durante las cuales Menchú le contó su niñez, su adolescencia y la tragedia de su familia y su pueblo maya, la antropóloga se dedicó a transcribir, ordenar y editar el relato, dividiéndolo en capítulos y por sobre todo adaptando el español imperfecto de Menchú (cuya lengua materna es el quiché) a un registro más convencional al alcance del lector medio. La dificultad de definir la autoría del texto –¿es biográfico o autobiográfico?– se presentó desde el primer momento: en los catálogos y estudios del libro Elisabeth Burgos aparece a veces como autora, a veces como editora, y otras simplemente como prologuista. Más problemática aún es la polémica nacida a partir de 1999 cuando el antropólogo estadounidense David Stoll publicó un controvertido ensayo, I, Rigoberta Menchú and the Story of All Poor Guatemalans , donde demuestra que hay francas contradicciones entre el relato de Menchú sobre algunos hechos y los documentos históricos disponibles. Cuando la misma Menchú concedió que, en efecto, había cambiado algunos hechos puntuales de su historia familiar para hacer más efectivo su relato, pero que eso no disminuía la veracidad última de su testimonio, se desató una verdadera tormenta entre los defensores y los críticos del género testimonial: ¿la voz del testigo directo ofrece un registro de verdad que no tienen otros documentos, o es simplemente una ficcionalización más de los hechos?
Cuando hace un par de décadas se comenzó a teorizar sobre el significado del género testimonial se abrió esta discusión que todavía no llega a su fin. ¿La voz de un testigo que vivió los hechos está más cerca de la verdad histórica? ¿O se trata de otro tipo de verdad? Me inclino a pensar que el testimonio es un género híbrido, intermedio entre la ficción y la historia, o, por decirlo de otro modo, entre la subjetividad y la verdad. Aunque parezca una contradicción de términos, tal vez debiéramos hablar de “verdad subjetiva” porque se trata de la subjetividad de un individuo de carne y hueso que alude a una verdad histórica desde su posición privilegiada de testigo directo. Este dilema estuvo presente durante toda la escritura “a dos manos” de este libro. Es evidente que una simple transcripción de las entrevistas grabadas no hubiera bastado, como puede comprobar cualquiera que escuche las cintas originales: se perciben las pausas, las repeticiones de cosas ya dichas, los desvíos temáticos, la densidad de esos momentos de silencio en que Mario se queda pensando en algo que no puede transmitir. En cuanto transcriptor de las entrevistas, estoy a la vez adentro y afuera de su relato. Estoy adentro en la medida que me lo permite mi propia experiencia carcelaria y mi interés por el tema, que me ha llevado durante años a leer todo lo que he podido encontrar y a conversar con otros sobrevivientes; pero estoy irremediablemente afuera porque nunca mi vivencia podrá equipararse a eso intransferible que es el paso por un sitio clandestino de tortura. Mi tarea más difícil ha sido meterme en la piel de Mario y adoptar su voz, sabiendo a la vez que nunca podré estar realmente en su piel ni hablar con sus palabras.
Pero también Villani está, de algún modo, adentro y afuera de su propia experiencia. El hecho de haber estado en los campos no le concede necesariamente mayor validez a su propia interpretación de lo que significaron: es su reflexión posterior a lo largo de años lo que le presta valor. En Los hundidos y los salvados (1986), el tercer libro de la trilogía de Primo Levi (los otros dos son Si esto es un hombre y La tregua ), el pensador italiano y ex resistente antifascista que sobrevivió como trabajador esclavo en Auschwitz incluye un capítulo titulado “La zona gris”. El capítulo se abre con un interrogante que constituye para el autor una obsesión atormentadora: “¿Hemos sido capaces los sobrevivientes de comprender y de hacer comprender nuestra experiencia?” (32). Encuentro en esta pregunta el fulcrum de la pulsión testimonial que mueve a personas como Levi y Villani a contar lo vivido por ellos, no tanto para que el mundo sepa cuanto para comprenderlo ellos mismos . Porque, como señala Hugo Vezzetti refiriéndose precisamente a Primo Levi, “la experiencia vivida en el campo no ofrece ninguna clave para el conocimiento y la interpretación” ( Sobre la violencia revolucionaria , 220). Dicho de otro modo, ni haber estado en un campo garantiza la capacidad de entender su significado, ni la supervivencia presta necesariamente autoridad alguna para interpretar el pasado: es sólo la reflexión posterior, continua, profunda y valiente sobre esa experiencia la que autoriza el testimonio y le da valor.
En ese sentido, Villani lleva décadas hablando y preguntándose por el sentido de lo que le ocurrió en los cinco centros clandestinos en los que permaneció secuestrado. Debido a su conocimiento directo de un gran número de represores y desaparecidos, producto de sus casi cuatro años de cautiverio, ha sido testigo en numerosos juicios llevados a cabo en la Argentina y en el exterior por violaciones a los derechos humanos. Fue uno de los testigos clave de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, así como en el juicio contra las Juntas de comandantes de la dictadura militar en 1985. Entre otros juicios, declaró en el que emprendió la familia del matrimonio Poblete, en la causa referida a Luis Guagnini, en la del ingeniero del INTI Alfredo Giorgi, en la del licenciado Jorge Gorfinkiel, en la del secuestro de Mariana Patricia Arcondo de Tello, en la causa por la desaparición de Telma Jara de Cabezas, a quien vio con vida en una isla del Tigre perteneciente a la Marina, y en el proceso judicial de 2005 contra el torturador Julio Héctor Simón (el Turco Julián). En 1999 sirvió de testigo en los llamados “juicios de la verdad” en La Plata. Recientemente testificó vía teleconferencia, desde Miami, en el juicio conocido como ABO (Atlético-Banco-Olimpo) concluido en diciembre de 2010 con varias condenas a cadena perpetua, y en el juicio por la ESMA que todavía continúa.
Читать дальше