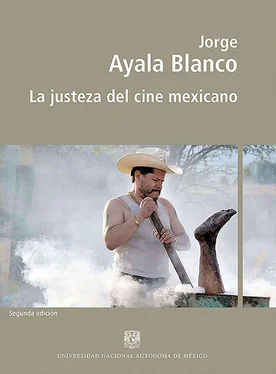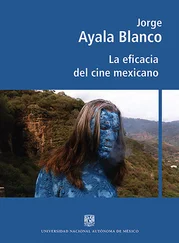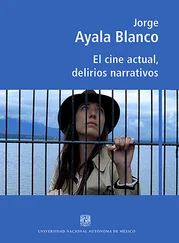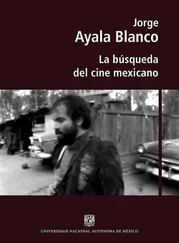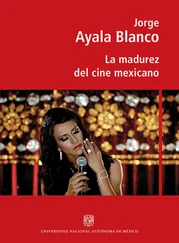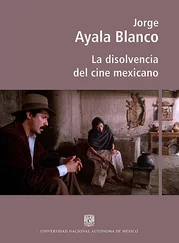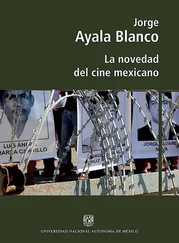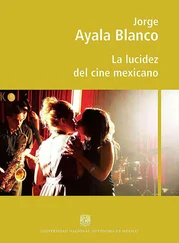La justeza de la aceptación dictamina, entonces, documenta y sobreestructura, diversifica y malestructura por docena la dificultad para aceptar la propia vida y la de los demás, ya que “Nadie quiere ver lo que es inevitable”, porque “Yo sí te quiero, no como el pendejo de tu marido”, despreciando al prójimo porque “Crees que tus pinches nalgas me van a hacer falta”, interrogando compensatoriamente cual oráculo al niño silencioso perpetuo con un “Bebé, ¿tú crees que me voy a morir?”, aullando sinceramente porque “Me mata pensar que puedas estar con alguien más”, reclamando por chantaje ardido desde la puerta del baño que “No me vas a dejar así; ábreme, pinche muda”, celebrando que “Vine por ti, quiero que te vengas conmigo”, habiendo reprobado camino a la descuartizadora sala de operaciones aquel negador de infortunios “No pongan esa cara, si no me voy a morir”, y cosechando restos de comida en la basura popular porque allí se encuentran tan democrática cuan discriminadoramente “Todas las enfermedades del mundo”.
La justeza de la aceptación acepta, sin mayores omisiones, renuncias o sacrificios, ser el filme oficial que representa con más certera certidumbre la ideología oficial del evasionismo calderonista. Todas las desgracias y todos los males del mundo atacan, no por circunstancias sociales e históricas muy específicas, sino por mala suerte y porque los mexicanos de todos los estratos sociales (todos ellos plasmados muralmente en el filme) no se aceptan a sí mismos, debido en exclusiva a cualidades negativas, percepciones nefastas y sentimientos funestos como el miedo, la arrogancia, la culpa, la mediocridad, los celos, el sentimiento de inseguridad patológica, y así sucesivamente. Porque aquí nada puede ser fatalmente concreto ni ineluctablemente objetivo, todo es subjetivo y mera cuestión de actitudes para rechazar o aceptar la realidad como un simple juego de fintas, simulacros equivocados y estrategias individuales fallidas, porque los peores Enemigos Íntimos son los que se llevan dentro, más allá y más acá de las pulsiones de vida y de muerte, de la proximidad del dolor, el apremio de la necesidad, la inminencia de la desaparición y el angustioso acoso de la nada, sólo las apariencia impuras y mal asumidas mantienen oculto el secreto de las cosas y los significados. Aquí no se aceptarán peores metáforas premonitorias o sustitutivas de la tragedia por venir que los coloradotes jitomates partidos a cuchillo, las naranjas despanzurradas en un exprimidor, las radiografías liberadoramente quemadas en la hoguera de la playa, o la caída femenina de ladito cual coco de palmera acapulqueña que se suma a los estáticos estéticos depositados ya sobre la arena. En consecuencia sólo la Aceptación interior podrá ser global y englobadora, cual forma iniciática indispensable y todo consumable / consumado, apertura a un nuevo pacto simbólico con la existencia en situación, sin otra clave interpretativa que ella misma.
Y la justeza de la aceptación era ante todo un enlamado aguafuerte resistiendo el más cruento aguacero de la sofisticación inútil, un empacho melodramático de tanática truculencia acerba a veces hostil (en la línea de las Ciudades oscuras de Sarisaña, 2001, aunque menos tremebundista) coexistiendo con la comedia rosa autoparódica (en la línea de las Niñas mal de Sariñoña, 2006, aunque menos sosa), una caótica y contradictoria tentativa de tremendismo con clase, un zarandeado exterminio de lo irracional, una contrainsurgente resurgencia de complejos incidentes retorcidos que primero se ennegrecen para acabar iluminándose aleccionadoramente libres de todo sentimentalismo, un deambular casi esperpéntico por sucesivas vomitonas de sangre cual pompas de jabón al final con lógica de aguacero y sentido de aguafuerte.
La justeza de la decadencia
Se creía el Jim Morrison mexicano.
Jodido, ojeroso y estragado, pero aún de greñas largas, entregado a un divagante monólogo interior superexplícito en la incallable banda sonora (“Cuando era un roquero exitoso me gustaba la vida, ahora me gusta dormir, ¿adónde va uno cuando duerme? a lugares del pasado o estrellas que aún no existen / seguir vendiendo computadoras toda su mugrosa vida / ser mejor que en la vida real / la vida es áspera, rutinaria, injusta”) y ya aceptando chambas degradantes con su grupo Esfera en cualquier semivacío El Barullo-Bar, el exroquero venido a muchísimo menos de 46 años Pat Corcoran López (Humberto Zurita ahora de cartón piedra sólo verosímil roquerín cuando referencial en fotofija) toca la guitarra eléctrica y canta a sala vacía (“Esta noche es tan sólo un recuerdo”), padece el ominoso ridículo de su cuate Araña (Juan Carlos Remolina) que intentaba caer abierto de patas (“como güila”) a media balada rock, agarra a puñetazos a un comensal borracho demasiado agresivo, y todos son expulsados en bola por la puerta trasera (“A tocar a su casa, maricones, y platíquenle a sus nietos que su último concierto duró menos de un minuto”) sin lograr siquiera que les devuelvan sus instrumentos, para desesperación del sobrio envejecido manager bandoso Duque (Fernando Luján) cuya hija Julia (Elizabeth Ávila) demuestra valiente sensatez (“¿No se dan cuenta? Su época ya pasó”) y le ha dado un tierno nietecito autista llamado Daniel (Adrián Herrera).
Alicaído, buscando una compensación emocional, el lamentable Pat se refugia, para embriagarse e intentar divertirse, en el antro Savoy, otro sitio desértico. A la salida, es víctima de un conato de asalto, atropellado, salvado por la joven mesera de minifalda obligatoria Ana (Ana Serradilla cada vez más encantadoramente Cansada de besar sapos), con quien había tratado de ligar, y hospitalizado. Al egresar, se enfrenta al sermoneo madurador del Duque, pero, reacio a sus palabras y sus propuestas de actuar en una plaza provinciana, sustrae a escondidas las llaves de su auto y se larga de nuevo al Savoy para continuar ilusoriamente la conquista de la guapa Ana, so pretexto de agradecerle su generoso rescate, si bien esa misma noche, la chava, delante de la impotente presencia protectora del roquero, es corrida de su empleo explotador por culpa de la grosería de un cliente exigente en exceso y nomás por joder. Sin tener adónde ir, invitada a cenar y a pernoctar en camas separadas (“Amarras a tu animal”), la atractiva muchacha se confiesa chicanita, de 27 años, tránsfuga de San Francisco, sola en el mundo, obsesionada con su ascendencia mexicana y con los árboles, mostrándose insegura, despistada, sin clara ubicación existencial (“Siempre he deseado tener a alguien a quien amar y en quien confiar, pero siempre he tenido relaciones enfermas”), añorando localizar al único pariente que sabe vivo, un abuelo desconocido que acaso aún reside en Guanajuato.
A la mañana siguiente, luego de una tempranera desaparición en busca de trabajo sin encontrar nada, Ana acepta el aventón foráneo que se acomide, o más se avoraza, a darle Pat, adueñado del auto de su agente y sólo en abusivo contacto telefónico con él. Entusiastas y cada quien esperanzado a su manera, se lanzan al largo viaje, material y emotivo a un tiempo, por la cinta asfáltica de la amplia carretera, ahítos de casetes de Los Doors y Beethoven por igual, haciendo voluntaria o involuntariamente varias escalas. En la primera, en Bernal, cerca de Querétaro, un Pat lleno de inútiles fingimientos y engaños (que pronto se convertirán en ocultamientos viles y ruines trampas) para impresionar y conquistar a la chava casi 20 años más joven, la lleva a la mansión del monstruosamente obeso y semidelincuencial canoso expromotor artístico de su grupo roquero Max (Ernesto Yáñez), quien, aunque detestando a su antiguo socio-enemigo, accede a recibirlos, sólo para no estallar en cólera, bajo el influjo de una terapia de administración de la ira con ejercicios gimnásticos y grabaciones ad hoc en off (“No deje que la ira lo derrote, no se deje vencer, usted es más fuerte que su propia ira”), aunque nada de eso le servirá para calmar la indignación que le producirá más tarde evocar el baje que le dio con su mujer hace lustros un burlón Pat, ayer irresistible hoy sólo displicente. Viendo a su acompañante tundido a golpes y salvajemente ahogado al filo de la tina, Ana en calzones bombachos intervendrá para defenderlo, usando un bat para golpear en la cabeza a Max, desangrarlo y, dándolo por muerto, revivir a Pat con respiración artificial, antes de escapar juntos, despavoridos, ella mordida de escrúpulos, él sin el menor remordimiento, incluso feliz de que la mujer le haya salvado la vida por segunda vez, literalmente arrancado de la muerte cuando ya se veía transitando por el túnel póstumo.
Читать дальше